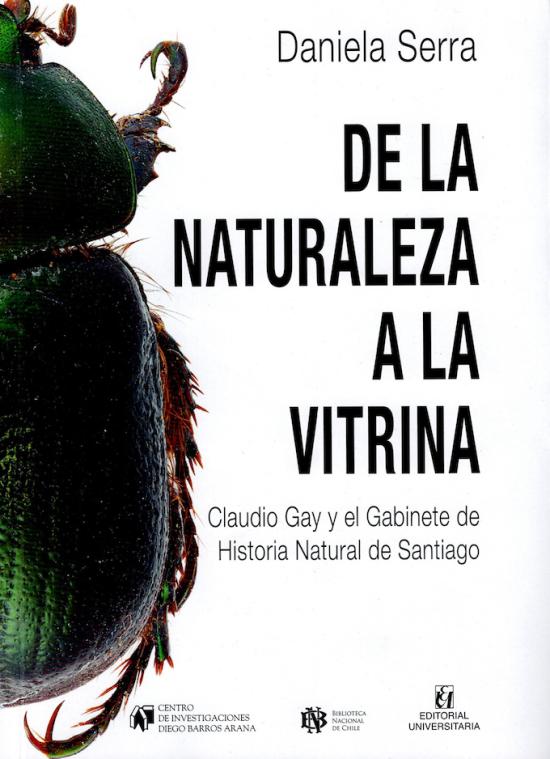-

Conociendo la Reserva Puquén en Los Molles, un refugio de biodiversidad y patrimonio que florece en primavera
17 de septiembre, 2025 -

Descubrir Caleta Chome: De pueblo ballenero a paraíso natural
29 de agosto, 2025 -

Pachama: el pueblo precordillerano de Arica y Parinacota que conserva y celebra sus tesoros
5 de junio, 2024

Papúa Nueva Guinea: sólo para aventureros
Nuestro colaborador invitado de la semana es Javier Echecopar, un fotógrafo chileno radicado en Nueva York, que hoy nos cuenta sobre su aventura en Papúa Nueva Guinea y las Islas Trobriand, y nos invita a dejar de lado las comodidades e ir en busca de la aventura, ya que es así como él pudo conocer la extraordinaria cultura que esconde este desconocido lugar.
En algún momento indefinido, entre libros, historias, exhibiciones en museos y comentarios entre amigos, la idea de visitar Papúa Nueva Guinea se atascó en mi mente. Sonaba como el último rincón salvaje, un mundo fantástico de tribus y aventura creado por la impenetrabilidad de la selva y las sierras.
Un bosque tropical hermético cubre las escarpadas murallas montañosas y las dificultades para moverse dentro del territorio, siguen siendo abrumadoras hasta hoy. No hay caminos terrestres que conecten el país, por lo que la mayor parte de los viajes se hace en avioneta por encima de cumbres, bosques y valles escondidos que ocasionalmente contienen sorpresas. En 1942, una avioneta del ejército de Estados Unidos encontró un valle hasta entonces desconocido. Se llamó Shangri-La en su momento y en él vivían más de 100.000 indígenas que nunca habían tenido contacto con el mundo moderno. En la historia de la humanidad, este contacto fue la última vez que una civilización nueva se integró al resto del mundo.
Esa feroz geografía de Papúa Nueva Guinea desarrolló la densidad cultural que lo hace único en el mundo, pues la dificultad y los riesgos de moverse, crearon un sinfín de comunidades aisladas. Se han reportado casos de comunidades que se desarrollaron separadas apenas por un par de kilómetros pero que nunca se comunicaron. La híper-aislación creó híper-diversidad, y en una isla que tiene un poco más de la mitad del tamaño de Chile se hablan cerca de 850 idiomas. Junto con la enorme cantidad de lenguas hay una amplia variedad de expresiones culturales. Los bailes, cantos, religiones, costumbres y vestimentas de Papúa Nueva Guinea son un tesoro de la humanidad que aún se está descubriendo. Existe una gran complejidad de culturas, desde los guerreros de los highlands hasta las comunidades alegres de las islas tropicales. Después de investigar, decidí enfocarme solamente en un lugar y las palmeras les ganaron a los caníbales. Me iría a conocer las Islas Trobriand.
Desde Australia volé a Puerto Moresby, la capital del país. Las pocas horas que pasé aquí fueron tiempo suficiente para reorganizar mi maleta con el equipo que me habían pasado mis contactos locales: un chaleco salvavidas, un teléfono satelital y varias docenas de sobres con efectivo, cada uno con el nombre y apellido de su destinatario. Las Islas Trobriand son un conjunto de islas corales prácticamente aisladas del resto del mundo. Pasaría algunos días en el único pueblo de las islas y otros viviendo con las comunidades. La idea era aprender y sobrevivir.
Desde Port Moresby fueron dos vuelos en una avioneta antes de llegar a las islas. Una vez que nuestro pequeño avión había aterrizado en la pista de coral, el copiloto se volteó y entre el agotador ruido de las hélices me preguntó:
—¿Te vas a quedar aquí?.
Una pregunta extraña dado que era el destino final y yo no tenía ninguna intención de dar vueltas a Papúa Nueva Guinea en su avión. Asentí con una pequeña sonrisa
—¿Vienes por los pájaros?— preguntó, haciendo el signo universal de binoculares con las dos manos. Aparte de la diversidad cultural, Papúa Nueva Guinea es conocido por sus pájaros endémicos, incluyendo las glamorosas aves del paraíso, que antes decoraban los sombreros de señoras particularmente finas y ahora están en peligro de extinción.
Con la cabeza dije que no. No venía por los pájaros.
—¿Buceo?— preguntó, frunciendo el ceño y sumando una pequeña inclinación con la cabeza. El avión se había detenido. A través de la ventana arañada podía ver una caseta de concreto que mostraba un viejo cartel que deía AIR PNG. La pequeña construcción se erguía impávida detrás de una reja, rodeada de una selva ligera y debajo de un cielo amenazante.
De nuevo, no. No venía a bucear.
—“Entonces, ¿qué haces aquí?— gritó, sin ajustar su volumen aunque el motor ya estaba apagado, o tal vez entusiasmado por su curiosidad ante mis negativas.
Le ofrecí una sonrisa grande y nerviosa y le dije la verdad: “No estoy completamente seguro”.
A Papúa Nueva Guinea hay que viajar con flexibilidad, buena disposición y confianza. No hay una industria de turismo en las Islas Trobriand, solamente hay un lodge y un par de personas que actúan como guías. Según mi contacto (un australiano que tenía conexiones con la comunidad local), uno de esos guías me estaría esperando en la pista. Al bajarme del avión me encontré con una muchedumbre. Muchos venían a recibir la carga que traía la avioneta, otros a recibir a parientes en familia y otros de curiosos. Con apenas un vuelo a la semana, cada aterrizaje podía traer alguna sorpresa. En este caso, la sorpresa era yo, y entre las cien caras que me siguieron con ojos fijos mientras caminaba, ninguno se acercó.
No me demoraría en conocer la hospitalidad de los trobriandeses. Las islas son conocidas como las «islas del amor». La colaboración, la comunidad y la amistad son pilares de su cultura. La gente tiene caras redondas de tez morena, las puntas de sus rulos aclarados por el sol y mar. Sonríen con enorme facilidad, mostrando sus dientes teñidos de rojo por masticar constantemente las omnipresentes nueces de betel. Los ojos grandes me siguieron mientras caminaba en silencio buscando una señal de reconocimiento y cuando finalmente se dieron cuenta de que no tenía un plan, se acercaron a ayudar. Con un inglés roto y mucho entusiasmo, me dirigieron a una camioneta, luego a otra, y después a hablar con la encargada del aeropuerto, quien felizmente hablaba inglés. Eventualmente llegué al lodge y conseguí encontrar al guía. Íbamos por buen camino.
Viendo que llegar a una isla coral en avioneta no era suficiente aventura, decidí ir aún más lejos. Junto con mi guía compramos gasolina y negociamos con un bote para que nos llevara a una isla definitivamente remota. Fueron casi tres horas en la pequeña lancha hasta llegar a la microscópica isla de Munuwata. Cuando uno se imagina una isla paradisíaca, se imagina Munuwata. Las palmeras se levantaban directamente de la arena blanca y entre los árboles se veían las chozas de la única aldea de la isla. Son alrededor de cien personas las que viven ahí. Durante tres días fue un paraíso. Comí pescado y langostas directo del mar, caminé por las playas de arena blanca, nadé en el mar cálido y me desperté con las risas de niños que me miraban por la apertura de mi choza.
Los ancianos quisieron aprovechar mi estadía como una oportunidad para mostrar sus bailes típicos y ayudar a revalorizar su cultura entre las generaciones nuevas. Las mujeres se vistieron con sus icónicas faldas de pasto rojas y toda la comunidad se sentó a ver el baile. Creo que fue el único momento en que no fui el centro de atención. El resto del tiempo caminaba por el pueblo rodeado de un séquito de niños. Los locales me contaron que un año antes había venido un viajero canadiense, pero que nunca habían tenido a alguien quedándose tantas noches. Mientras viví entre ellos no vi ningún “hombre blanco”, y algunos de los niños más chicos nunca habían visto uno. Para ellos, verme producía curiosidad abrumadora o terror absoluto. Algunos me tomaban la mano, me olían y tocaban el pelo. Otros, particularmente los pequeños, gritaban de terror y se escondían bajo las chozas.
Como suele ser, el paraíso también tiene otra cara. Primero me sorprendió ver cicatrices en las frentes de algunos niños. Mi guía me contó que así sacaban la sangre mala. No les llega medicina moderna, y tampoco tienen la diversidad botánica para crear medicamentos locales. Frente a la angustia toman la opción radical de sangrar. La segunda noche se me acercó un hombre que me pidió ver a su hijo. El pequeño estaba envuelto en una sábana y temblaba. No me voy a olvidar nunca de como ardía de fiebre al tocarlo. Les di los pocos medicamentos que tenía pero serían una ayuda casi imperceptible repartidos entre toda la comunidad. Había pena en el paraíso.
En estos tiempos de viajes inspirados en checklists hemos abandonado la inmersión y los viajes lentos a lugares sin fama de Instagram. En las Islas Trobrianders no hay ruinas extraordinarias, ni gastronomía exótica, ni paisajes majestuosos. Solo una comunidad de gente bella prácticamente olvidada por las olas frenéticas de la vida moderna. Su cultura es su tesoro, tan valioso como cualquier templo glorioso, pero más difícil de ver. Toma paciencia, amor por las preguntas y buenas intenciones. Si viajan a Papúa Nueva Guinea, vayan en busca de aventura, olvídense de la comodidad y así cosecharán los beneficios de su osadía.
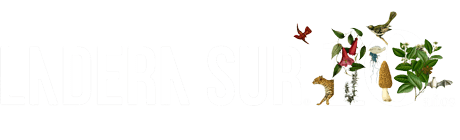
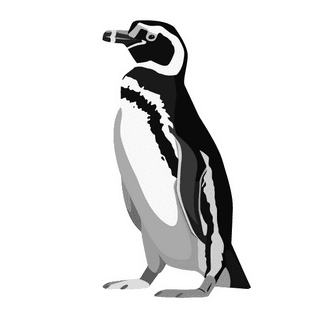 Colaborador Invitado
Colaborador Invitado