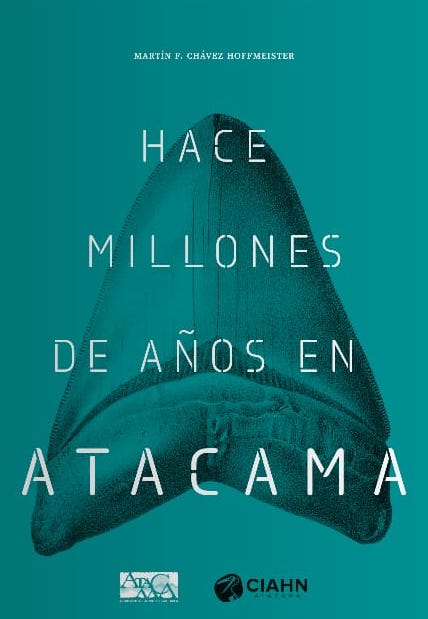-

Sumergiéndonos en mares y tierras de alerces: Una travesía hacia Caleta Huellelhue en el corazón del Lafken Mapu Lahual
5 de marzo, 2026 -

Disponibles para todos: Publican más de 12 millones de registros de la biodiversidad de Chile
4 de marzo, 2026 -

¡Comienza la preventa! Sé parte del Fjällräven Classic, un trekking único de 73 km en la Patagonia chilena
4 de marzo, 2026

Descifrando los pasos de Juan Pablo Mohr, un perfil en profundidad a tres meses de su desaparición
Juan Pablo Mohr, el escalador chileno que desapareció en el K2, en los Himalaya, recorrió un largo camino para alcanzar cinco cumbres de ocho mil metros y transformarse en uno de los mejores montañistas de Chile. En este perfil, el periodista Matías Rivas Aylwin nos cuenta la historia de sus orígenes, sus influencias y las dificultades que tuvo que superar para abrirse paso en un deporte arriesgado y a veces incomprendido. Nos relata, por ejemplo, una advertencia que tuvo antes de subir el K2, quién fue su maestro y la falta de un compañero que le siguiera el ritmo. Lee aquí su historia completa.
Solo 67 metros los separaban de la cumbre del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del mundo. El obstáculo final: una pared de hielo y roca, a 8.100 metros de altura. Juan Pablo Mohr, cómodo en ese terreno, logró avanzar y superar la escalada, mientras más abajo, su compañero Moeses Fiamoncini luchaba por seguir sus pasos.
“Me voy a morir”, alcanzó a susurrar el escalador brasilero antes de perder el equilibrio y caer por más de 20 metros. Solo Sergi Mingote, que se encontraba en la misma ruta por su cuenta, fue testigo impávido de sus palabras. Hay algo claro: si JP hubiera visto el accidente, habría sacrificado nuevamente la cima de la “Montaña Deslumbrante” para ir a socorrerlo. Así lo dictaba su ética. Pero esta vez, el destino quiso otra cosa: la caída de Moeses —que destrozó su casco y mandó sus guantes a volar— pasó inadvertida y Juan Pablo se dirigió a la cumbre creyendo que su compañero lo seguiría. Ahí, solo, a 8.167 metros de altura, sintió la protección de su padre, recientemente fallecido. A su alrededor, el cielo comenzaba a cerrarse y el viento a rugir. Era su quinto ochomil, sin oxígeno suplementario, sin asistencia de sherpas y sin cuerdas fijas. Una cumbre especial, además, ya que su maestro, el montañista Ítalo Valle, la había intentado dos veces, fracasando en cada intento.
Juan Pablo se quedó esperando hasta que fue evidente que Moeses no vendría. Decidió bajar. En esos momentos, el brasilero se debatía entre la vida y la muerte, ya que el mal de altura le había provocado alucinaciones. “Veía cosas que no eran reales y pensaba que debía subir nuevamente la montaña y bajarla del otro lado”, recuerda, dando cuenta del frágil estado de la mente humana en la zona de la muerte.
Desorientado y con hipotermia, Moeses comenzó a subir y de pronto vio una luz, fuera de la ruta. Pensó que eran rescatistas. Se acercó y se encontró con JP, «muy perdido» en el glaciar, según sus palabras. El reencuentro fue épico: se abrazaron y compartieron la alegría de estar en la montaña, donde ambos se sentían en casa. Pero no había demasiado tiempo para celebrar. «Tenemos que bajar por acá», dijo Mohr, tratando de retomar el control de la situación. Cuando lograron volver al campamento 3, se habían cumplido 25 horas desde el comienzo del empuje a la cima. Una jornada maratónica.

Lee también: Juan Pablo Mohr Prieto: a la conquista de su última montaña
Un niño aventurero
Juan Pablo, como todo concho, era el regalón de la casa. Desde pequeño no necesitó decir nada: sus hermanas, su hermano y sus padres se encargaban de satisfacer sus necesidades antes de que él las expresara.
Tal vez por eso se reservó por tanto tiempo sus primeras palabras.
Para imaginar su infancia hay que situarse en dos lugares: el cerro Manquehue y el campo de su familia en Puyehue. Dos lugares, separados por mil kilómetros de distancia, con algo en común: naturaleza.

A los 3 años, Juan Pablo aprendió a esquiar. Sin temor, se lanzó por la pista y llegó por su cuenta hasta el restaurante del centro de ski Antillanca. “Era un niño valiente y en constante búsqueda de nuevos desafíos”, recuerda su hermana Carolina. La lista de sus primeras aventuras incluye un salto por las escaleras del colegio San Benito y una acrobacia en la piscina del campo de sus padres. Le apasionaban las experiencias nuevas, los deportes y, por qué no, la adrenalina.
En el colegio tenía dos materias preferidas: matemáticas y artes plásticas. Era un alumno de buenas notas, inquieto y dueño de una energía infinita. Siempre estaba yendo a algún lugar y empujaba a sus compañeros a que lo acompañaran. Según recuerdan sus cercanos, era el tipo de adolescente que al entrar a una sala animaba a todos los presentes. «Hay gente que hace que te sientas peor o mejor. Juan Pablo era lo segundo», recuerda su compañero de curso, Juan Pablo Dibán.
Otra característica suya, que se reflejaría aun más cuando tomara la decisión de dedicarse profesionalmente a la montaña, era su disciplina: en todo lo que hacía era constante y metódico. Entendía que para alcanzar la excelencia era necesario un trabajo duro y enfocado.
Más adelante, la vida lo pondría a prueba: a los 19 años, en su primer año de universidad, se entera de que será padre. Poco tiempo después, se acercó a su papá, Raúl Mohr, y le dijo: «Viejo, no te preocupes, voy a sacar mi carrera mucho antes». Dicho y hecho: JP lograría graduarse un año y medio antes de tiempo, y con un proyecto instalado en su cabeza.
El proyecto —que después se plasmaría en la Fundación Deporte Libre— comenzó a tomar forma en sus años universitarios. En la facultad de arquitectura de la Universidad Diego Portales conoció a Pedro Anguita, un joven deportista que como él estaba ansioso por hacer planes que le permitieran vivir de su pasión. A ellos se sumó otro aventurero: Ivano Valle, hijo de ítalo Valle, histórico himalayista chileno. Era la primera cordada de Juan Pablo.

Juntos comenzaron a organizar salidas a la variada colección de cerros que ofrece la cordillera de la zona central. El primero fue el icónico cerro El Plomo, visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Anguita recuerda que no alcanzaron la cumbre: “Fuimos con calcetines en mano y nos tiraron para abajo unos montañistas por tormenta. Éramos pendejos yendo para allá, no estábamos preparados para ese nivel».
Pronto volvieron a intentarlo, esta vez en un solo día. El ritmo de JP era salvaje: sus compañeros solo lograban equiparar su velocidad por una hora y luego, por asunto de auto cuidado, se conformaban con seguirlo a la distancia. Juan Pablo llegó a la cima solo, mientras Ivano y Pedro dormían 400 metros más abajo, en un sector conocido como «la pirca del indio». «Juan Pablo nos retó por quedarnos dormidos, dijo que era peligroso, y que nos llevaba esperando 2 horas en la cumbre», recuerda Ivano.
En los constantes ascensos a la montaña sagrada de la cultura quechua —Anguita cree que la subieron entre 40 y 50 veces— comenzaron a soñar con construir, algún día, 16 refugios en las montañas más altas de cada región de Chile. Sus posteriores ascensos por los cerros de la sierra de San Ramón, el valle de Yerba Loca y el volcán Tupungato reforzaron su creencia de que existía una deficiencia en infraestructura de montaña. Si la corregían —pensaban— más personas tendrían la posibilidad conocer los cerros y su cultura.

Un día sus deseos se transformaron en acción: salieron a recorrer la ciudad en búsqueda de un espacio abandonado que pudieran transformar en infraestructura deportiva de uso público. No pensaron, al comienzo, en un gimnasio de escalada y en nada necesariamente vinculado a la montaña. El lema era “deporte libre”, fuera el que fuera. Después de recorrer varios lugares, estacionaron el auto en el Parque los Reyes y comenzaron a caminar por sus alrededores. «Ahí pillamos los silos y fue amor a primera vista. Tenía una estructura sólida, con muros gruesos. Tuvimos de inmediato la visión de construir el mejor gimnasio del mundo», recuerda Anguita.
Lee también: Parque de escalada Los Silos: promoviendo el amor por el deporte
La Fundación Deporte Libre nació, formalmente, el año 2013, como respuesta a las inquietudes y anhelos de Juan Pablo y sus amigos. No querían trabajar en una oficina o vender su tiempo a alguien. Buscaban autonomía, aunque fuera a costa de un sacrificio económico. «En esos años, JP tiraba la talla de lo endeudado que estaba, pero no se urgía, no le entraba, porque él no iba a transar. Sabía que su naturaleza era ser independiente», explica Anguita.

En esa etapa, Juan Pablo combinaba su trabajo en Deporte Libre con los “pitutos” que conseguía como arquitecto freelance. No eran trabajos consistentes y la renta era baja, por lo que varias veces tuvo que pedir dinero prestado para solventar sus gastos. “Eso daba lo mismo, porque si JP estaba decidido a hacer algo, lo iba a hacer sí o sí”, asegura Diban.
Así y todo, en Juan Pablo había confianza en el futuro. Sabía que sus dos pasiones, la fundación y la montaña, le iban a permitir sustentarse económicamente. La clave era continuar trabajando y entrenando, viviendo cada día al máximo. En la mañana, salía a andar en bicicleta por 3 horas, después escalaba en boulder por otras 3 y terminaba el día subiendo el cerro Provincia en modo trail running, en menos de 2 horas. Con el tiempo, comenzó a acumular kilometraje en los cerros y se fue dando cuenta de que su cuerpo respondía muy bien a la altura. Un día, los cerros y volcanes de Chile le quedaron chicos y escalar los gigantes del Himalaya le pareció posible. ¿Por qué no?
El sueño de conquistar los 14 ochomiles
Hay un momento clave en la vida de Juan Pablo: el reencuentro con su primo de segundo grado, Federico Scheuch. Ahí comienza a tomar forma el proyecto de subir los 14 ochomiles.
Federico trabajaba en la empresa The North Face Chile y conocía bien el mundo de los atletas de alto rendimiento. Al juntarse más seguido con JP, se sorprendió de su capacidad física y mental. Las cosas se dieron rápido: Scheuch, hombre proactivo y de ideas audaces, se transformó en su mánager. Le dijo que tomara cursos de montaña —de rescate en grietas, con el escalador Rodrigo Vivanco— ya que en el aspecto técnico estaba al debe. Mohr estuvo de acuerdo. Las ruedas comenzaron a andar.
El 2017 ocurrió lo que Juan Pablo había estado esperando: se abría la posibilidad de ir por primera vez al Himalaya. En Francia, el escalador Sebastián Rojas había logrado un descuento para sumarse a la logística de una expedición de nepaleses que se aprontaba para llevar a un cliente al Annapurna (8.091 metros). El precio era relativamente bajo en comparación a los otros ochomiles: 12 mil dólares por cabeza. El problema, sin embargo, era otro: el Annapurna es considerado el ochomil más peligroso, con una tasa de mortalidad que bordea el 30%. Pero a eso, Juan Pablo no le tenía miedo. “Me decía que era el paso que tenía que dar, que necesitaba ir para evolucionar en su deporte”, recuerda Ivano.

La idea para algunos era descabellada. Varios de sus amigos (escaladores, la mayoría) le dijeron que no fuera, que era una locura. ¿Cómo iba a subir un ochomil que casi todos los himalayistas dejan para el final? Juan Pablo sabía que no era lo ideal y estaba consciente de que tenía carencias en el aspecto técnico. Pero había algo a su favor: fuerza física y perseverancia.
Al momento de partir a Nepal, su vida tenía dificultades: debía meses de arriendo y necesitaba con urgencia pagar el colegio de sus hijos. Nada de eso, sin embargo, lo desanimó. Al contrario: era una razón más para tener éxito en el Annapurna y lanzar definitivamente su carrera como ochomilista. Para lograrlo, eso sí, iba a tener que medirse por primera vez en una situación extrema y, quizás, mortífera.
El 11 de mayo, a las 10:30 de la mañana, JP y Sebastián lograron una cima nunca antes alcanzada por un chileno. Y lo hicieron con honores: sin oxígeno suplementario, sin asistencia de sherpas y sin utilizar cuerdas fijas. Además, abrieron una nueva variante a la ruta clásica que coronaron por primera vez los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal en 1950. “Hermano, es como sentirse en el cielo. Es estar en el cielo”, le dijo Mohr a Ivano, después de la hazaña. Había dado su primer gran paso en las altas cumbres.
El Annapurna fue un antes y un después en su vida. Estuvo cara a cara con la muerte y sintió que la vida se le esfumaba con los golpes de las avalanchas. Al volver a Chile, comenzó a estar mucho más cerca de la gente que quería. «No podía no estar con sus hijos, tenía que verlos todo el tiempo. El Annapurna lo ayudó a sacarse capas del ego. Después era mucho más sentimental con los amigos, antes era más frío. Empezó a hablar de temas que antes no podía hablar”, explica Ivano.
Subir el Annapurna es algo que los mejores montañistas sueñan con lograr en el peak de sus carreras. Y Mohr lo hizo saltándose varios peldaños. Su éxito no pasó desapercibido y generó cierto ruido entre algunos escaladores: creían que había saltado a la fama muy rápido y que todavía no era un montañista capacitado.
«JP nunca hablaba mal de alguien, le apestaban los cahuines, no estaba ni ahí», aclara Scheuch.

Su estilo de ascenso también recibió críticas. “Yo supe que Rojas se vio sobrepasado por el físico de Mohr, y Mohr no lo esperaba tanto. Cuando volvieron, Rojas estaba medio enojado y de hecho nunca más fueron al cerro juntos, decía que era muy peligroso que Mohr se fuera solo, que se adelantara, que si le pasaba algo el otro no se podía enterar», detalla Ivano.
Al año siguiente, Juan Pablo demostró que su hazaña no fue un golpe de suerte: hizo cumbre en el Manaslu (8.163 metros) junto al vizcaíno Jonatán García. “Fue relativamente fácil”, explica Federico, aunque luego aclara que ningún ochomil es sencillo. Después, se propuso hacer 5 ochomiles en 100 días: Everest, Lhotse, Kanchenjunga, Gasherbrum I y Gasherbrum II. Para cualquier montañista profesional, aquello sería un delirio. Para Mohr, un desafío más.

Las enseñanzas de un maestro
Juan Pablo nunca pecó de soberbia. Tenía claro que había montañistas de la vieja escuela que podían enseñarle cosas valiosas. Y tuvo suerte, ya que el padre de uno de sus mejores amigos, Ítalo Valle, era uno de ellos.
Ítalo Valle es un hombre discreto y de pocas palabras, como Mohr. Fue compañero de cordada de Mauricio Purto, aunque cultivó un perfil mucho menos mediático. Su historial en el Himalaya incluye tres cumbres sobre ocho mil metros: el Cho Oyu, el Gasherbrum II y el Shishapangma (aunque en este último logró la cumbre central, no la principal).
Juan Pablo buscó conocerlo, intuyendo que podía aprender de él. Además, le seguía intrigando el comportamiento del cuerpo humano en la zona de la muerte.
Ítalo lo recibió en su casa y la conversación rápidamente se trasladó a la montaña. Su voz pausada y ancestral daba cuenta de su sabiduría. Comenzó a darle consejos:
—Cuando estés subiendo el Everest, mueve los dedos a cada paso, tanto de las manos como de los pies.
—Ya, buena —acotó Mohr.
—Ya, pero tienes que ser metódico —precisó Ítalo—. Esto requiere un gran nivel de concentración.
Juan Pablo tomaba nota.
—Cuenta los pasos que vayas dando. Llega hasta cierto número y luego comienza de nuevo. No puedes perder la cuenta.
—Eso, claro —decía, entusiasmado.
—Y por último, cuando estés comiendo y te eches un bocado a la boca, suelta el servicio. No estés nunca con el servicio en la mano, porque inevitablemente lo vas a cargar de nuevo y te lo vas a echar a la boca. La idea es que comas de a poco y mastiques bien.
—Pucha, ¡cómo no se me ocurrió! —exclamó Mohr con una carcajada.
Antes de irse, Ítalo le dio un último consejo:
—No olvides que la montaña siempre va a estar ahí. Somos nosotros los que estamos de paso.
Una vida al máximo
Un mes antes de subir el Everest y el Lhotse, Juan Pablo decidió trabajar en vez de entrenar. Junto a su amigo Luis Birkner levantó un proyecto social en Monjo, una pequeña aldea ubicada en el valle del Khumbu, en Nepal. La mayoría de los montañistas pasan de largo los pueblos o se quedan un día para conocer lo elemental, pero Mohr y Birkner, interesados en la experiencia de habitar los espacios, se quedarían un mes completo.
Ve también: “Bajo la gran montaña”: liberan documental dedicado a Juan Pablo Mohr sobre iniciativa de escalada en aldea de Nepal
La idea era construir un rocódromo y realizar talleres de escalada para los niños y jóvenes de la zona. Querían que sus pupilos se transformaran en escaladores de sus propias rocas y tuvieran el conocimiento necesario para desenvolverse de forma segura en el deporte.

“Le acabo de dar un regalo a la montaña antes de subirla”, le dijo Juan Pablo a su amigo antes de partir al Everest. Birkner, emocionado, le respondió que la montaña lo iba a cuidar. Se abrazaron como hermanos.
La expedición a la montaña más alta del mundo comprobó que Juan Pablo estaba muy por sobre el nivel de sus compañeros. “Una máquina” es la frase que más repiten quienes recuerdan su velocidad en las alturas. Seguir su ritmo, imposible. Su compañero de ruta, Moeses Fiamoncini, se sorprendía de su fuerza: «Yo pienso que si yo no hubiese tenido oxígeno, habría muerto, y ahí estaba Juan Pablo, soportando el frío y el cansancio de haber hecho cumbre, y él bajaba muy fuerte, siempre de frente, siempre más rápido que yo, incluso bajando yo con oxígeno y él sin».
****
Cada vez que Juan Pablo subía un ochomil sucedía algo inesperado. En el Everest su padre fue diagnosticado de cáncer y murió poco después. En el K2 falleció su amigo y maestro, el catalán Sergi Mingote, y también su amigo Diego Señoret, un talentoso alpinista chileno.
Mohr se impuso de la muerte de Señoret por mensaje de texto y de inmediato llamó a Birkner, llorando mientras le pedía explicaciones. «Ahora tenemos un angelito que nos cuida del cielo», le dijo su amigo, tratando de animarlo. Juan Pablo, como es de esperar, quedó muy afectado. Eran demasiadas muertes.
Tras el fallecimiento de Sergi, JP tuvo que improvisar. No quería subir el K2 solo, pero tampoco había un escalador que estuviera a su nivel. ¿Qué podía hacer? Finalmente, decidió unir fuerzas con Tamara Lunger, alpinista italiana con quien había desarrollado una intensa amistad desde que llegara a la montaña. La decisión ya estaba tomada, pero no todos en su círculo estaban de acuerdo en que era lo correcto.

Dos semanas antes de partir a la cumbre, Juan Pablo recibió un llamado del escalador Andrés Zegers, citado entre los montañistas nacionales como el mejor de los mejores en la disciplina. Zegers se encargaba de realizar los reportes meteorológicos de sus expediciones y lo asesoraba en materia deportiva. Quienes lo conocen, saben que tiene un estilo franco y directo.
—Deshazte de la Tamara, no puedes ir con ella —le dijo, seguro de sus palabras.
Juan Pablo le pidió que elaborara el argumento.
—Todos tus compañeros te han dejado, porque se revientan tratando de seguirte el ritmo. Tú has suplido todos tus problemas en la vida con fortaleza física y no por técnica. Eso es tu debilidad. Irradias buena onda, se te abren puertas, y eso crea milagros, pero eventualmente los milagros no van a ocurrir.
Andrés, experto en logística y seguridad de montaña, siguió analizando la situación de su amigo. Sentía que hacía las cosas de manera muy distinta a como él las haría.
—Tienes que asumir una cosa, tienes que asumir que si no encuentras un compañero que te sube, tienes que subir solo, mejor solo que alguien que te reste. No hay otra forma.
—Chuta —interrumpió Juan Pablo. Zegers prosiguió con su análisis:
—La Tamara se siente mal en el base. Acaban de subir los 10 sherpas más fuertes del mundo, con oxígeno, y 8 de ellos tuvieron congelaciones, y ellos han sido seleccionados genéticamente por generaciones de generaciones.
Las conversaciones entre ambos fueron permanentes en los días previos al intento de cumbre. Andrés, después de estudiar la meteorología, le dijo que tenía que subir el 4 de febrero, lo cual implicaba un ascenso directo desde el campamento base al campamento 3. «Juan Pablo no pudo hacer eso, por ir con la Tamara y porque, además, todos subían el 5. Yo le decía que no podía subir el día 5, porque no tenía margen, le dije que no siguiera al rebaño, que pensara por sí mismo. Sube el 4, solo, sin Tamara, eso le dije», recuerda.
La reflexión de Zegers da para pensar: ¿se vio perjudicado Juan Pablo por el rendimiento físico de sus compañeros? ¿Logró alguna vez encontrar a su cordada ideal? Su primer intento al Dhaulagiri, en abril del 2018, sugiere que este fue un problema constante en sus expediciones. En aquella oportunidad, unió fuerzas con el escalador Jonatan García, a quien había conocido en el Annapurna. Salieron juntos hacia la cumbre desde el campamento 3, ubicado a 7.200 metros. El primer error fue la hora de partida: dejaron las carpas a las 2 de la mañana, muy lejos del horario ideal fijado a las 9 de la noche. El ascenso, sin embargo, fue rápido: a las 8 a.m. ya estaban a 7.800 metros de altura, lo cual marcaba un promedio de 100 metros de desnivel por hora. Todo anunciaba el éxito, pero ocurrió algo impensado: a solo 367 metros del objetivo, su compañero le confesó que no había derretido agua y que se encontraba deshidratado. «No me voy a beber la tuya», le dijo a JP, quien seguramente cargaba lo justo y necesario para su propia sobrevivencia.
Escucha: Podcast Inspirados por la Naturaleza 2: #3 Juan Pablo Mohr, a la conquista de las grandes montañas
«No lo veo claro, no voy a enfrentar la escalada de esta manera. Yo me bajo», sentenció García. ¿Qué pensó Juan Pablo? ¿Se le cruzó por la mente seguir? Son preguntas válidas, considerando todos los esfuerzos económicos y personales que se deben realizar para concretar una expedición a un ochomil.
Imagine la escena: un día perfecto, sin vientos, sin nubes, el sueño de todo himalayista. Sin embargo, Juan Pablo decidió bajar. «A mí me dijo que si hubiera seguido no se lo hubiese perdonado», asegura Federico Scheuch. Jonatán, por su parte, cree que el agua no fue la única razón para desistir: «No teníamos el track del Dhaulagiri en el GPS, no llevábamos una cuerda para escalar juntos, ni tampoco tornillos de hielo».

Ese día, Juan Pablo llegó desesperado al campamento de altura y decía que quería volver a subir, pero el equipo del montañista Carlos Soria le hizo una encerrona y lo trataron de convencer para que se quedara. «Hemos visto gente como tú, pero tienes que esperar, no puedes ir solo», le dijeron.
Juan Pablo hizo caso y aceptó su primer fracaso en la montaña. “Él tenía la ética de no dejar solo al compañero, eso te juega en contra», explica Zegers. Como ejemplo de esta filosofía, cita el acuerdo que sellara Reinhold Messner con Peter Habeler en sus ascensos por el Himalaya: si a uno le pasaba algo, el otro se comprometía a seguir adelante, sin asistirlo.
Una leyenda
Juan Pablo era un hombre simple. Le gustaba sonreír, bromear y, sobre todo, escalar. Sus amigos dicen que podría haber tenido más de lo que tenía, pero las cosas materiales poco o nada le interesaban. Sobre sus logros deportivos —donde yace el ego de los montañistas— casi nunca tenía nada que comentar. Se explayaba poco y había que insistir para lograr sacarle más de tres palabras. Juan Pablo tenía un ritmo pausado, que contrastaba con la velocidad de sus piernas en la montaña. Para él, la adversidad era una nube pasajera que más temprano que tarde daría paso a la luz. Vivía intensamente y hacía las cosas a su manera. Se cuestionaba los límites. Siempre tiraba para arriba. Nunca se rendía.

En el Manquehue, su querido cerro, yace una placa en su memoria. La instalaron sus familiares y amigos para homenajearlo. Aquel día, llegaron muchas personas, incluso aquellas que por falta de estado físico pensaron que no lo lograrían.
«Juan Pablo cambió muchas vidas», dijeron algunos. «Ojalá que esto motive a la gente a subir el cerro», dijo otro.
Días después, instalaron una segunda placa en el cerro El Plomo. Quién sabe, quizás algún día se creará la ruta «Juan Pablo Mohr», comenzando en las faldas del bosque nativo del Manquehue, ascendiendo luego los glaciares del cerro El Plomo y finalmente, cruzando los valles de las 16 montañas más altas de cada región del país.
Juan Pablo, seguramente, sonreiría desde el cielo.
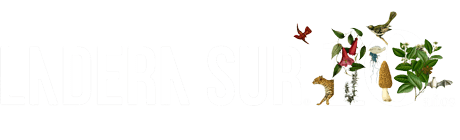
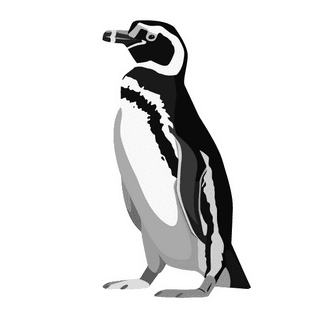 Colaborador Invitado
Colaborador Invitado