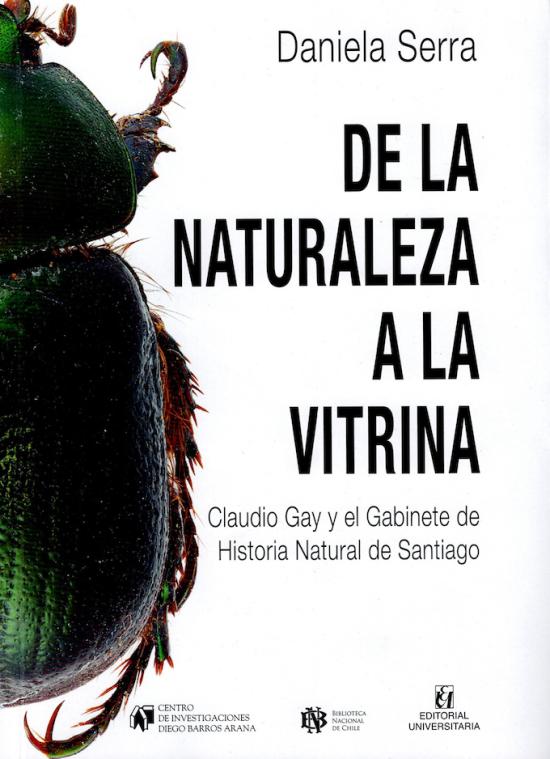-

Torres del Avellano: Consejos y rutas para explorar uno de los senderos más indómitos de Aysén
23 de enero, 2026 -

Entre cetáceos y olivos, un paseo por la costa y valle de Atacama
22 de diciembre, 2025 -

Conociendo la Reserva Puquén en Los Molles, un refugio de biodiversidad y patrimonio que florece en primavera
17 de septiembre, 2025

Amazonas: Un viaje de cuatro mil kilómetros en barco
En esta crónica de viajes, el autor nos invita a adentrarnos en un lugar tan amplio y diverso como el Amazonas. En dos meses de viaje, y más de cuatro mil kilómetros en barco, pasamos por tres países (Perú, Colombia y Brasil), un sinnúmero de poblados, miles de experiencias, colores, sabores e historias. Te invitamos a leer el siguiente relato.
Escribir en un artículo sobre un viaje tan largo y diverso como el del Amazonas es una tarea complicada, dado que en dos meses atravesé cerca de cuatro mil kilómetros de río, tres países y múltiples poblados en cuatro barcos diferentes, viví experiencias realmente heterogéneas y no solo conocí decenas y decenas de lugares, sino también seres humanos que me costará dejar de lado al describir un poco este extravagante camino.
Siempre fui soñador. Desde que escuchaba a mi profesora de historia hablar sobre Colón y Magallanes o las veces que me quedaba pegado viendo los mapas en la pared que soñé con descubrir el mundo. Y el Amazonas, por su parte, tiene buen porcentaje de él. Un día, en un descanso laboral autoproclamado, me metí a Instagram y vi una foto de la confluencia del río Amazonas y el Loretoyacu. Me encantó. Digo, me fascinó. De alguna manera, me hizo volver a soñar. Entonces no lo pensé más, no había que darle tanta vuelta. Mientras miraba mis ahorros de reojo, abrí la página de la aerolínea, tracé una ruta y compré mis pasajes.
En mi plan inicial planteé ciertos puntos referenciales que constelarían la base del viaje: Iquitos, Leticia, Manaos, Santarém y Belém. De allí se desprendería el equilibrio entre la fidelidad al itinerario y la flexibilidad rutera.
Iquitos: el arribo
Llegué en enero a Iquitos, la capital amazónica peruana, ubicada en el Departamento de Loreto, al nordeste del país. Es una ciudad grande, caótica, densa, que cuenta con más de medio millón de habitantes y, de seguro, el mismo o mayor número de motos atronadoras. No existe carretera alguna que desemboque aquí. No se llega sino en avión o bien, en barco, surcando ríos por días y días, convirtiéndose así en la ciudad más grande del mundo sin acceso terrestre.
Como buena metrópolis, Iquitos es el principal puerto de este lado de la jungla y es la locación central por excelencia para encaminarse a otros sitios de más lejanía. Es por esto que también es más conocida y frecuentada por turistas que llegan de muchas partes del mundo para hacer base en sus aventuras selváticas.
Los panoramas citadinos son varios. En un paseo por el centro histórico, mientras el calor húmedo que rebota en el pavimento exige de manera urgente un jugo natural de camu camu, se puede ver parte de la expresión arquitectónica heredada de los europeos, como la catedral neogótica de San Juan Bautista, la Casa de Fierro o la Casa Pinasco, por nombrar algunas. El boom de Iquitos fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la denominada Fiebre del Caucho, aquella explotación del árbol de goma que, a costa de varias prácticas enjuiciables, enriqueció muchas zonas del Amazonas.
En lo personal, de esto último me impresionó más el impacto que tuvo en las ciudades brasileñas de Manaos y Belém. Sin embargo, aquí, en Iquitos, hay algo distinto, algo que las grandes urbes de Brasil no cuentan con tanta autoridad. En esta ciudad, el caos se vuelve sublime, identitario, un remolino de naturaleza urbanizada que engendra una selva dentro de otra selva. Y el mayor exponente de ello no es otro que los mercados.
Conocí fundamentalmente dos: el mercado de Belén y el de Bellavista-Nanay. Ambos de misma esencia, ubicados en sectores humildes, rodeados de construcciones en pilotes, en su mayoría deterioradas, pero con la suficiente fuerza para aguantar la creciente del río por unos seis meses al año. En estas ferias de múltiples ofertas se encuentra desde ropa y tecnología china, pasando por roedores asados y carne de cocodrilo, hasta monos traficados y anticuchos de suris (gusanos). Todo al propio calor de la selva y al aire dominado por las moscas.

En temporada de lluvias (noviembre a mayo), Iquitos muestra su facultad de poblado fluvial, las calles son cambiadas por canales y los autos por canoas, haciendo navegable hasta el peladero más olvidado que en temporada seca no hacía más que de basural. Y cuando el agua baja, el fútbol aparece.

Pero si de Amazonas hablamos, por lo general no es la ciudad lo que precisamente se nos viene a la mente, sino los animales, lo recóndito y lo virgen, la magia, las pociones, los curanderos y chamanes, la frondosidad, las tribus y los ríos colmados de vida.
Bajo el mismo pensamiento fue que decidí moverme. Primero conocí el lado más boutique de la selva mientras alojaba en un lodge a orillas del río Momón: un brazo del Nanay y, a su vez, del gran Amazonas; un curso de agua café, calma y serpenteante que se abre paso entre una vegetación mucho menos intervenida que la de las riberas de los ríos recién mencionados. Luego, el lado más real, auténtico y, si se quiere, crudo, mientras visitaba pueblos y caseríos como Padre Cocha, Centro Arenal y Progreso, fundidos en medio de ese desierto verde.
Nadé en aguas con pirañas, jugué una pichanga con comunidades campesinas, salí a pescar (y no pesqué), escuché la naturaleza cuando la oscuridad de la noche solo dejaba ver por los oídos. Compartí con cuatro etnias indígenas (boras, jíbaros, alamas y cocamas), hice una caminata de once horas al interior del bosque con un guía improvisado, aprendí de plantas, de medicina alternativa y de amistad. Probé la ayahuasca, el kambó y el masato de pijuayo y yuca, pero eso quedará para otra historia.



Leticia: estadía en la trifrontera amazónica
Abordé un ferry subvencionado por el Estado peruano, moderno, más barato y más cómodo que las «lanchas» de carga que realizan el mismo trayecto. Navegué aguas abajo por el río Amazonas, en mi primer tramo fluvial importante. Decidí esta dirección porque viajar a contracorriente significaría más días y, por ende, más plata. El pique fue de unas 16 horas (la otra alternativa demoraba aproximadamente tres días), desde Iquitos hasta Santa Rosa de Yavarí, en la trifrontera con Colombia y Brasil.
Llegué a un albergue económico en este pueblo de un par de calles que se emplaza en una isla del río. Descansé el trayecto, las picaduras, la acumulación de líquidos. En la recepción había wifi, o un intento dé. Lo cierto es que las conexiones eran deplorables; quien depende demasiado de las notificaciones y mensajes no encontrará el júbilo por estas tierras.
Ya en la noche, el dueño del hostal y sus amigos me invitaron a carretear a Colombia. Sí, es así, esto pasa, vas y vienes. Entre Santa Rosa (Perú), Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) existe un libre tránsito, no hay trámites ni sellos de por medio, no hay problema. «Allá hay mejores fiestas», argumentaba uno de ellos queriendo apresurar la causa. Hicieron una llamada rápida al tío del primo del compañero del padrino y se consiguieron un bote.
Un mes atrás yo estaba acostado mirando el techo blanquecino de mi pieza, un mes después cruzaba a lo ancho el río Amazonas para llegar a Colombia, por la noche, bajo las estrellas, con completos desconocidos y con la única misión de aprovechar la mejor discoteque. Y así lo hice.
Días más tarde crucé otra vez para ya instalarme en Leticia. Y catapultaba así mi inicio por Colombia, al mismo tiempo que conversaba con la gente para saber qué hacer. Y es que los consejos locales te entregarán algo que ni el mejor artículo logrará concederte.
Esta ciudad colombiana es bella. Acá viven alrededor de cincuenta mil personas según el último censo y, a vistas de Santa Rosa, Leticia lo tiene todo: supermercados, bancos con cajeros, restoranes de variado tipo, servicios hoteleros «más complejos» (aunque yo pasé de largo), bares, discos, hospitales, farmacias, cibercafés y todo lo que una ciudad constituida puede ofrecerte, guardando siempre las proporciones de estar enclavado en lo más parecido a la nada; claro, pues, sí, hay cibercafés, por ejemplo, pero de la semana y media que pasé por aquí, nunca funcionaron.
Es interesante notar que, por muy cerca que esté una ciudad de la otra y por mucho que sea el intercambio entre los tres países, apenas se atraviesa el río se siente Perú, apenas se cruza la calle se advierte Brasil, apenas una mediavuelta, Colombia se hace ver con sus arepas y colores. Cada uno, por muy mezclado, ha sabido cultivar ese nacionalismo retratado desde el primer cartel de almacén que se encuentra al otro lado de la frontera, distinguiéndose claramente la bandera y su cultura en cada esquina de este triángulo.
Harta presencia de europeos y norteamericanos se veía por las calles de Leticia. Así como en Iquitos, de aquí también se suelen tomar, aunque en menor magnitud, distintas excursiones a la selva. Puerto Nariño, a unas tres horas aguas arriba en lancha pública, es una linda opción para pasear: un tranquilo pueblo de angostas calles rojas rodeadas de palmeras, donde se percibe tranquilidad, limpieza y un trabajo contundente para potenciar el turismo. El mejor consejo práctico que le podría dar a alguien que esté interesado en ir, es que lleve efectivo, que no sea como yo que solo fui con un par de monedas sueltas en mi bolsillo por no hacer demasiado caso a mi desconocido informante, quien me advirtió: «En Nariño no hay cómo sacar plata y no aceptan tarjetas».
Aunque, debo decir, después de todo no puedo quejarme. Mi falta de billete hizo que terminara conociendo la fundación Natütama, saliendo a una expedición personalizada con un pescador ticuna y durmiendo en su casa, como me gusta, compartiendo y viviendo la autenticidad del lugar.
Y cuando aterricé mis ideas, me explotó la cabeza. No había pasado demasiado tiempo desde que vi esa foto cautivante en Instagram, pero hasta ahí, no era más que eso, una foto como muchas otras. Esa tarde, tornó todo. Ahora era yo quien zurcaba la confluencia del Amazonas y el Loretoyacu, era yo quien se sumergía en la imagen que me había motivado, y lo hacía en una piragua a remo, sin turistas, mientras intentaba avistar caimanes en la oscuridad del lago Tarapoto, en el amazonas colombiano.
Barcos: una hamaca y una mochila
Tras cruzar a Tabatinga, Brasil compré mi pasaje a Manaos, mi próxima parada, a cuatro días bajando por el río. Aquí solo hay dos opciones: una pieza privada con camarote y balcón o un espacio para colgar la hamaca en un piso sin paredes, con baño compartido y la presencia de (calculo) unas cuatrocientas personas. Pero tres veces más barato. Para mí la elección fue obvia. No solo por el seductor precio —cuarenta dólares las tres noches con tres comidas incluidas al día—, sino por la experiencia. Esta es, en mi opinión, la única manera de percibir realmente las sensaciones de este barco, de viajar como lo hace la gran mayoría de los trabajadores y locales que deben moverse día a día entre los pueblos fluviales del Amazonas.
En una aventura como esta, el trayecto pasa a ser el viaje mismo. El destino es una guinda. Si bien, la monotonía del paisaje —con el Amazonas como un café con leche aguachento y fangoso, tan ancho y eterno que por momentos esconde sus orillas— sigue siendo asombrosa, tarde o temprano necesitarás arroparte en la compañía de los demás pasajeros, haciendo de esta, una experiencia sin igual.
Pues bien, una hamaca al lado, abajo, arriba de la otra, la cosa era caber. Y mientras ese pedazo de tela que compré por cinco dólares se convertía en mi lugar de escritura, lectura, reflexión, sueño y seguridad, los vecinos extraños comenzaban a convertirse en amistades transitorias.

Y cuando el negro era demasiado negro, cuando navegábamos en medio de la noche y no veíamos más que las estrellas, grupos de casitas (mayoritariamente de comunidades indígenas) emergían con sus luces desde la oscuridad como diciendo: «Aunque te cueste creerlo, aquí también vive gente. Y todo el año, toda la vida».
Después de parar en diversos poblados y ciudades, llegamos. La hamaca fue más cómoda de lo que creí, la comida más rica de lo que pensé y los días más rápidos de lo que esperé. Ya entrada la noche de un martes y después de leer tanto sobre este lugar, sentí una especial emoción cuando arribé a la gran Manaos, la capital del Amazonas brasileño.
Esta enorme urbe de más de dos millones de habitantes no se encuentra a orillas del río Amazonas (en ese tramo, llamado Solimões), sino de su gran afluente: el río Negro. Esta ciudad fue la más desarrollada de Brasil y una de las más ricas, prósperas y excéntricas de todo el mundo cuando la Fiebre del Caucho hacía lo suyo.
Pasé ocho días recorriéndola junto a un italiano que conocí en el barco. Increíble, magnífica, imponente. ¿Cómo es que la selva virgen mutó a una completa metrópolis? Pude comprobar con mis propios ojos los efectos del caucho, donde un desfile interminable de manifestaciones arquitectónicas de catálogo visten calle por calle la ciudad, pudiendo resaltar el reconocido teatro Amazonas, la iglesia São Sebastião y la catedral metropolitana, el palacio Río Negro y el parque Senador Jefferson Péres.

Pero lo que más me sorprendió no fue precisamente la belleza de sus edificios (que me dejó loco), sino el hecho de reflexionar e interiorizar el lugar en el que fueron levantados. Es que, hace más de un siglo, en plena selva amazónica, a mil quinientos kilómetros del mar y se construyen estos monumentos como si nada, como si se hubiese sembrado una palmera.
Belém: un final con azulejos
El viaje continuó por el mismo curso. Mi intención era llegar a la desembocadura del gran río, allá, por el océano Atlántico. Pero me habían hablado sobre un paraíso, un paraje con playas de arena clara y agua tibia en medio del camino.
Lo mejor de viajar solo es que no necesitas más opinión que la tuya y puedes decidir a dónde, cómo y cuándo ir. Aunque no era del todo mi caso: seguía viajando con el italiano, un hombre de 53 años y de un espíritu bastante libre. Lo bueno de esto es que le interesó. Y fuimos.
Santarém es una ciudad que mantiene a su espalda un tesoro, un pueblo pesquero semi-hippie que mezcla a la perfección la naturaleza y las fiestas costumbristas como el Carimbó. ¿Su nombre? Alter do Chão. A esta villa le llaman el Caribe amazónico y la joya del (río) Tapajós. El 2009, el medio inglés The Guardian la mencionó como número 1 en un ranking de las mejores playas de Brasil y, si bien, eso es subjetivo, lo cierto es que no se puede poner en duda su condición de espectáculo dorado.
Fue una semana de completa relajación. Anduve en kayak por el lago Verde, subí el morro da Piroca entre cigarras y hormigas gigantes, me bañé en las aguas de la ilha do Amor y de las playas Pindobal y Muretá y navegué por la floresta Encantada, con sus troncos sumergidos en una calma inquebrantable.


Era momento de seguir. Mi acompañante quedó tan maravillado que quiso quedarse, pero yo sentía una atracción por llegar al final, así que abordé un último barco: dos noches más con la corriente. Pienso que los paisajes de este lado del Estado de Pará me entregaron una cara más bonita que los que pude observar en el Estado de Amazonas. Y se debe, creo yo, a que el final de este enorme caudal se descompone en muchos brazos, desmembrándose hasta el Atlántico y haciendo que el barco navegue por ríos más angostos, dejando apreciar ambas orillas, sus casas eventuales y su colección de palmeras.
Al ver desde el río el último horizonte poblado de edificios, me entró felicidad y melancolía. La primera, por haber llegado y haber cruzado tres cuartas partes del río más grande del mundo. La segunda, por lo mismo.
Belém do Pará, la puerta al norte de Brasil y entrada a la Amazonía, fue fundada en 1616 con la intención de proteger y defenderse de los intentos colonizadores de franceses, holandeses y británicos. Y no me cabe la menor duda, pues esta ciudad exhala historia. Historia en cáscaras de pintura, en adoquines disparejos, en iglesias recurrentes. También en sus azulejos: herencia viva de los portugueses y, a su vez, de los árabes, cerámicas que recubren normalmente buena parte de la fachada externa de miles de casas. De hipnotizante belleza, hacían que me quedara viéndolos uno a uno largos minutos. ¡Qué lindo es apreciar las expresiones de nuestro infinito mestizaje!
Así, dar un paseo por zonas como Cidade Velha y Campinas es un viaje al pasado. Perderme intencionalmente por sus callejuelas fue una de las cosas que más disfruté. Antiguamente, cada casa y edificio tenía un cometido más bien señorial, alzándose como palacio de justicia, ministerio de algún tipo, bolsa de valores o vaya uno a saber. Hoy, y aunque los edificios son los mismos, han cedido su labor aristocrática a dueños de negocios tan variados y perdidos en el tiempo como lo puede ser una tienda de ventiladores y máquinas de coser descontinuadas, una que vende géneros para cortinas y otra que restaura botones. Y ahí estaba yo, caminando entre ellas, asomando mi nariz para ver si allí lo que se arreglaba eran tornillos o suelas.
El casco antiguo de Belém me recuerda a películas, libros y videojuegos de exploradores, ese aire a ruina y ciudad perdida es inconfundible, parecido a lo que entrega Cartagena de Indias en Colombia o Granada en Nicaragua.
Pará es un Estado conocido por su gastronomía. Y Belém es su capital. Probé platos como el tacacá y el maniçoba, postres como el dulce de castañas y la crema de cupuaçu, y tragos como la caipirinha de jambú y cervezas negras con açaí. ¿Dónde? En todos lados: en el mercado Ver-o-Peso, en la Estação das Docas, en el parque Mangal das Garças, en Vila Container, en la cervecería Cabôca, en los puestos callejeros…
Cuando ya sentía que mi día había cumplido su productividad, me devolvía entonces a mi hostal. Y de camino, contemplaba. Las plantas que emergían silvestres desde los techos y que se dejaban caer lánguidas al ritmo del viento eran un recordatorio constante de que la selva es la selva, de que a pesar de que nada impide construir una ciudad colosal en medio de lo que alguna vez fue solo espesura, la selva siempre sigue allí, buscando, abriéndose camino y encontrando formas de manifiesto en el pavimento, en los techos, cables y pequeñas grietas de las paredes que, por qué no, son el resultado del abatimiento y la causa primera de la fuerza de esta naturaleza ecuatorial.
Había terminado mi aventura. Y así fue como en cosa de horas y gracias a las cualidades del siglo y a un estrecho pero servicial aparato de aluminio, la verde jungla fue cambiada por el desfile aparentemente interminable de montañas de roca y nieve, que de lo más hondo me advertían que mi viaje solitario por el Amazonas había concluido, pero más aún, que mi casa, mi cama y mis perros estaban absurdamente cerca de mi definitivo abrazo.
Y aunque odio ser majadero, te lo dije, resumirte un viaje así es una tarea complicada. Y ante esto, solo se me ocurre una solución: tendrás que agarrar una mochila e ir tú mismo.
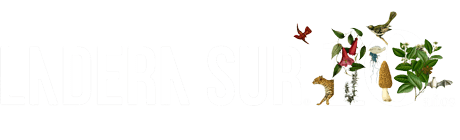
 Martín Lecanda C.
Martín Lecanda C.