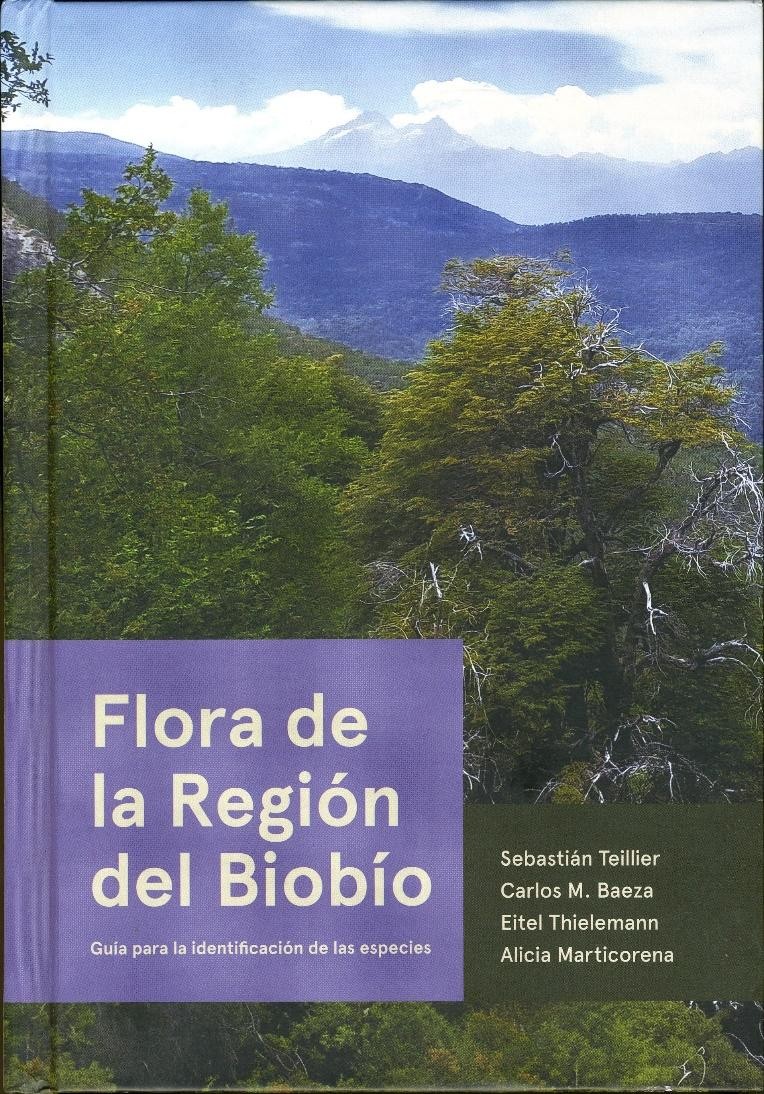-

Las ranitas de Andy Charrier, un homenaje a dos semanas de su partida
4 de julio, 2025 -

Así se escucha una cría de pudú: comparten registro inédito de cervatilla huérfana en rehabilitación
3 de julio, 2025 -

Publireportaje
Más de 150 personas participaron en talleres de bombas de semillas organizados por SíMiPlaneta en Santiago
3 de julio, 2025

Las Uvas de la Ira: paisajes en mutación
Pese a saber que el paisaje es dinámico, como ecosistema y como territorio sociopolítico, la mayoría de nosotros seguimos imaginando a ese dinamismo como el resultado del movimiento de elementos aislados –aves, peces, personas– sobre un medio fijo – ríos, fronteras, carreteras. Esta columna reflexiona acerca de los alcances de creer en la ficción del paisaje como un contexto estable sin condiciones migratorias, lo que determina que nuestras respuestas en materia de su diseño y sus políticas de desarrollo sean limitadas y, obviamente, fallidas.
A principios de los años ‘30 una severa sequía en Estados Unidos determinó una decadencia masiva en la productividad agrícola, particularmente en la región geográfica conocida como las Grandes Llanuras, con especial énfasis en los estados de Kansas, Oklahoma y Texas. Ahora bien, tras la Primera Guerra Mundial éstas áreas habían sido sobre exigidas para el cultivo de trigo, y millones de hectáreas se encontraban cubiertas con una capa superficial de suelo, expuesta y volátil. Sin lluvias, las cosechas se debilitaron hasta desaparecer y el cubresuelo, sin raíces que lo fijaran, fue levantado por los vientos y arrastrado por nubes oscuras flotando a lo largo de la región, bloqueando el sol y sofocando a quienes desprevenidamente avizoraban su paso. El fenómeno, conocido como Dust Bowl, no fue un desastre natural como tanto nos gusta decir por estas latitudes, sino una de las peores tragedias ecológicas manufacturadas por el hombre gracias a la combinación perfecta de sobreexplotación de recursos, falta de planificación territorial y un fenómeno natural imprevisto (1).
Para empeorar las cosas, el evento se desarrolló a la par de la llamada Gran Depresión económica y los agricultores, incapaces de pagar sus hipotecas o de invertir en el necesario equipamiento industrial para hacer frente a la nueva condición de sus terrenos, tuvieron que abandonar sus propiedades, dirigiéndose principalmente a California e instalándose con sus familias en campamentos sobrepoblados y miserables donde muchos murieron de hambre, incapaces de encontrar un trabajo para sobrevivir. Esta nueva clase social, magistralmente retratada por la fotógrafa Dorothea Lange o por el escritor John Steinbeck –cuya novela de 1939 da el título a esta columna– no es más que un recordatorio que nada es estático y fijo cuando sistemas naturales y procesos de desarrollo territorial se encuentran en una suerte de conjunción cósmica.
A escala planetaria sabemos que las configuraciones terrestres se transforman a través de placas tectónicas y, sin ir más lejos, durante los últimos cincuenta años nos hemos dedicado a monitorear e intentar prevenir terremotos, erupciones volcánicas y otros eventos geológicos. De hecho, los diseñadores de paisajes se enfrentan a diario con la necesidad de definir estrategias capaces de visibilizar un paisaje que siempre está llegando a ser algo, al mismo tiempo que adaptándose a nuevas y cambiantes condiciones.
Este dinamismo es lo que hace del paisaje –como ecosistema y como territorio sociopolítico– un medio tan extraordinario y rico en experiencias por un lado, y tan desconcertante y difícil de modelar y manipular por otro. Como una compleja multiplicidad de procesos, todos propagando y haciendo proliferar organizaciones cambiantes, el paisaje requiere de una aproximación creativa a cómo éstos sistemas son diseñados y manejados. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros seguimos imaginando a ese dinamismo como el resultado del movimiento aislado de elementos –peces, aves, personas– sobre un medio fijo – ríos, fronteras, carreteras. Sabemos que las condiciones medioambientales son cambiantes, pero creemos en la ficción de un contexto estable, determinando que nuestras respuestas en materia de diseño y políticas de desarrollo sean limitadas y, obviamente, fallidas.
Consecuentemente, necesitamos entender que los paisajes tienen una condición migratoria, definida por el momento en que el ensamblaje de sus elementos componentes –materiales, entidades y actores que los definen– cambia, hasta configurar, como resultado, nuevos patrones de ensamblaje. Tanto en términos espaciales como cualitativos paisajes diferentes pueden y se manifiestan en un mismo sitio geográfico. Es hora entonces de que empecemos a producir y a evaluar paisajes en base a parámetros de migración, preguntándonos ¿cómo mutan los paisajes y qué resultados podemos esperar de dicho movimiento? Si sabemos que hay ‘cosas’ que fluyen, intercambiándose, fuera y dentro de los paisajes, y que pese a esta autonomía parcial las ‘cosas’ mantienen una relación profunda entre sí, resulta vital entonces examinar los paisajes a lo largo de una trayectoria histórica. Y si asumimos también que el ensamblaje de los paisajes está alineado con lo que hacemos con ellos, emerge entonces otra pregunta: ¿qué partes y procesos del paisaje optamos por abordar y que líneas de acción tomamos con ellos?
Podríamos decir que épicamente John B. Jackson definió paisaje como “una composición de espacios hechos o modificados por el hombre para servir como infraestructura o respaldo de nuestra existencia colectiva” (2). Frente a esta premisa, a medida que un paisaje se convierte en infraestructura para un sistema de producción, se articula una construcción material particular y socio-ecológica del paisaje que determina, como resultado, cómo se moverá el paisaje y cómo se comportará en el futuro.
Volviendo al caso de las Grandes Llanuras –cuyas imágenes de hecho son evocadas por construcciones futuristas de nuestro destino, como las de la película Interstellar– uno de los desafíos que debemos asumir como país es enfrentar el aceleradamente creciente problema de la sequía. Podemos partir dejando anunciadas dos categorías de respuestas posibles desde el diseño: la construcción de paisajes resilientes, o intervenciones puntuales capaces de adaptarse a condiciones cambiantes, y la de paisajes geo-ingenieriles, capaces de revertir procesos en curso a través de intervenciones deliberadas a gran escala. Sea cual sea el camino, necesitamos empezar a hacer algo.
Notas
(1) Sin duda el mejor registro del evento lo encontramos con la obra del historiador Donald Worster, Dust Bowl: The Southern Great Plains in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1979).
(2) J.B. Jackson, Discovering the Vernacular Landscape (New Haven: Yale University Press, 1984), p.8.
Este artículo también lo puedes leer en LOFscapes
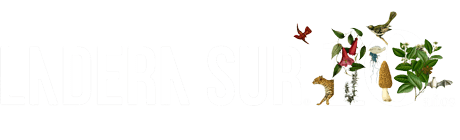
 Verónica Aguirre, Camila Medina y Romy Hecht
Verónica Aguirre, Camila Medina y Romy Hecht