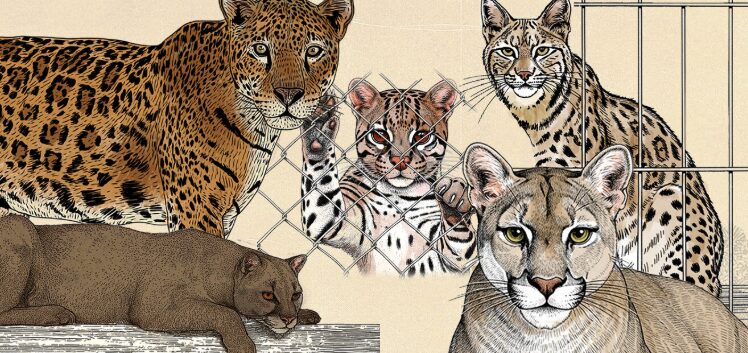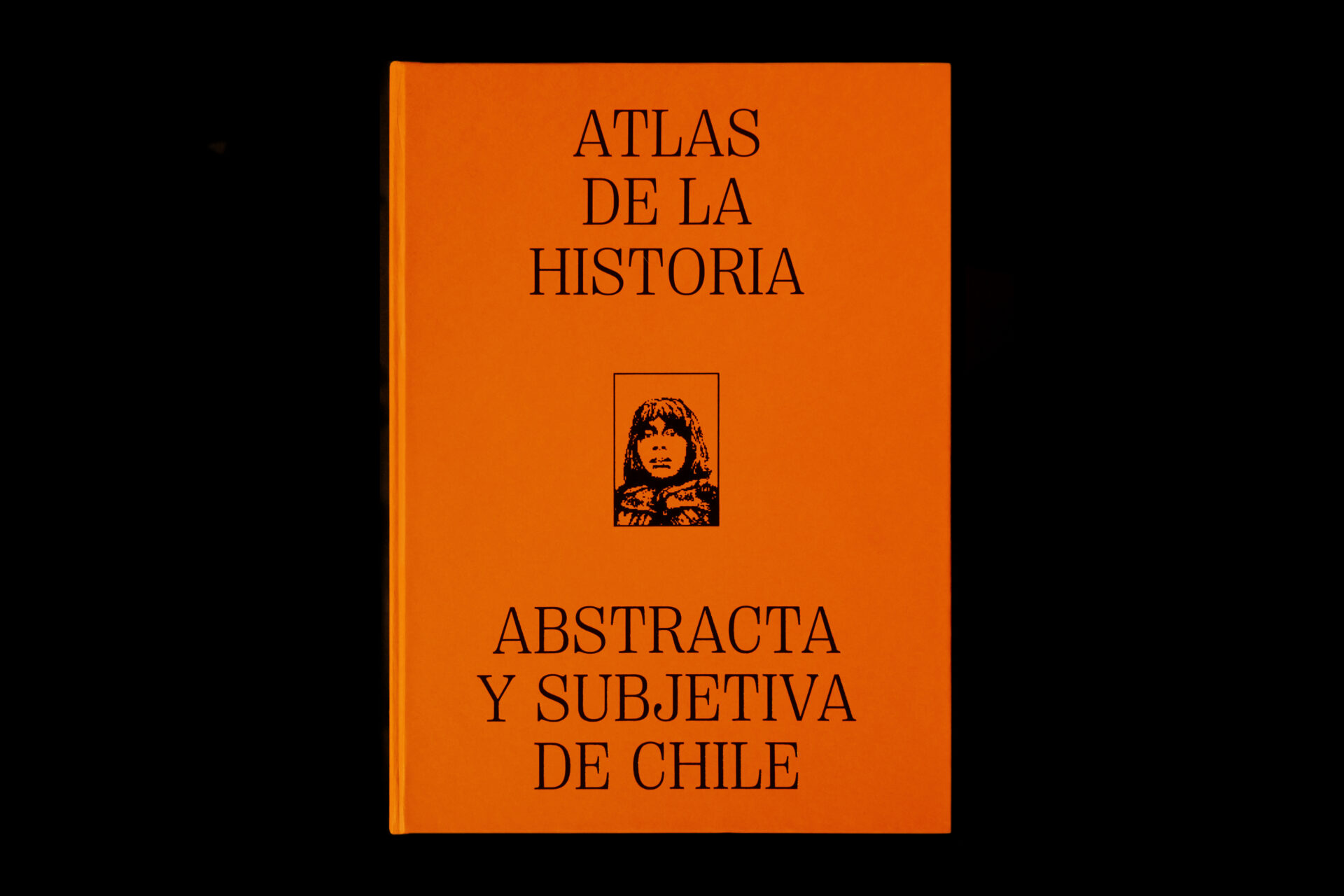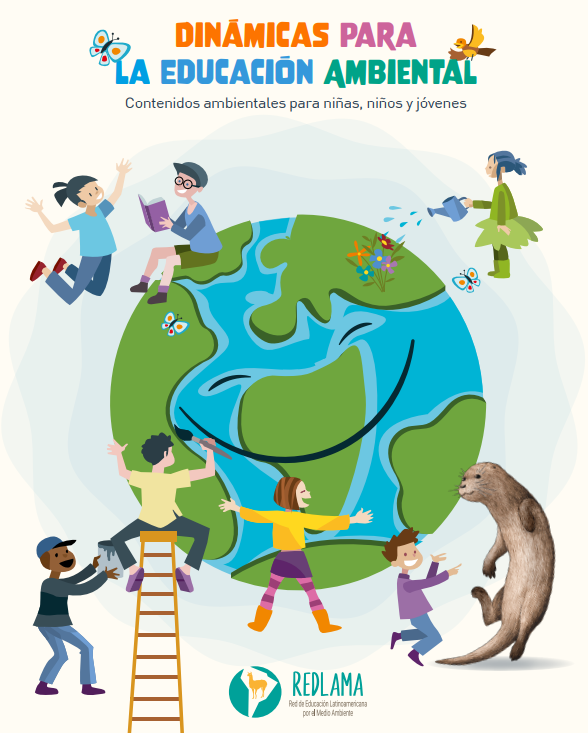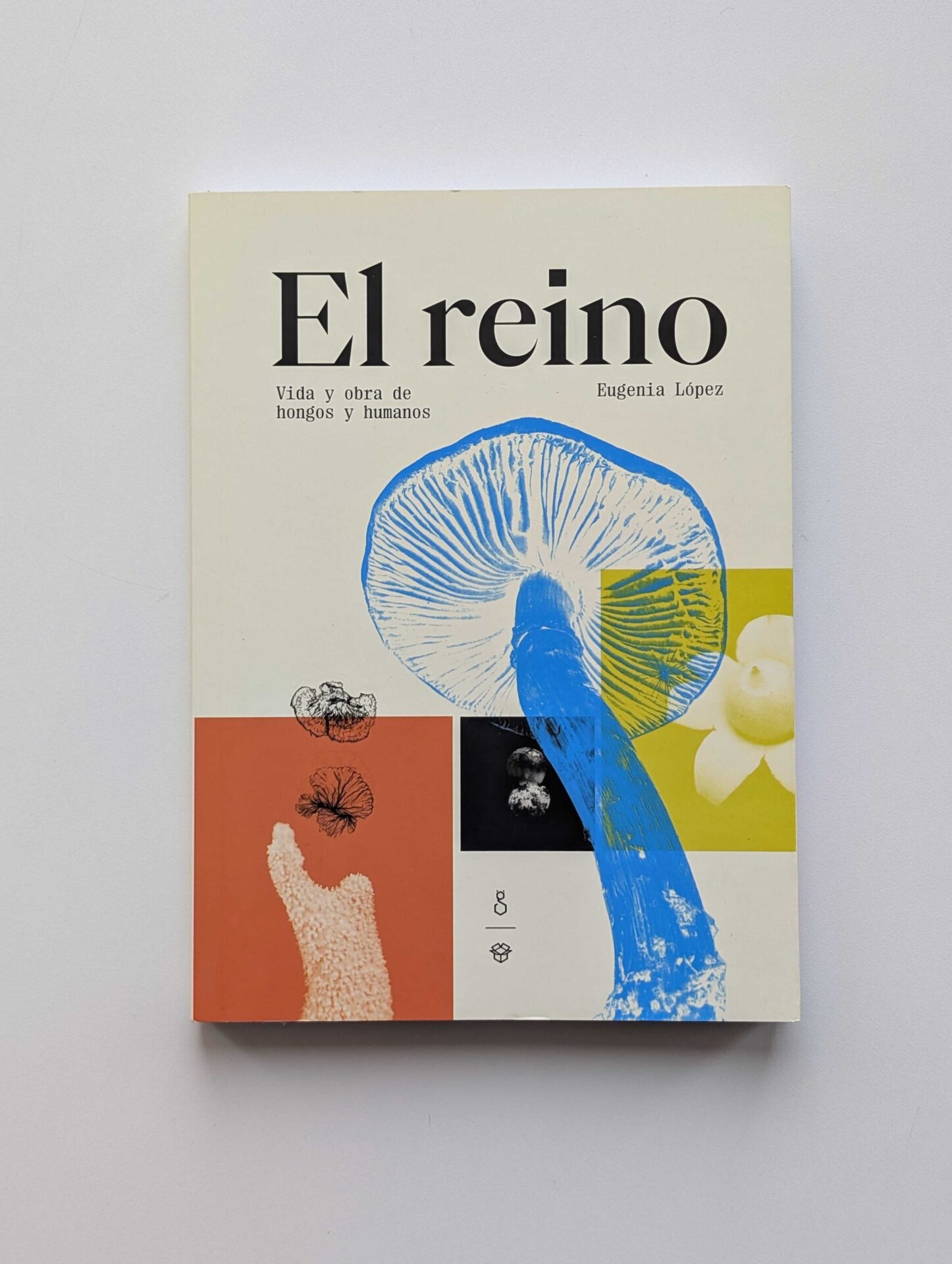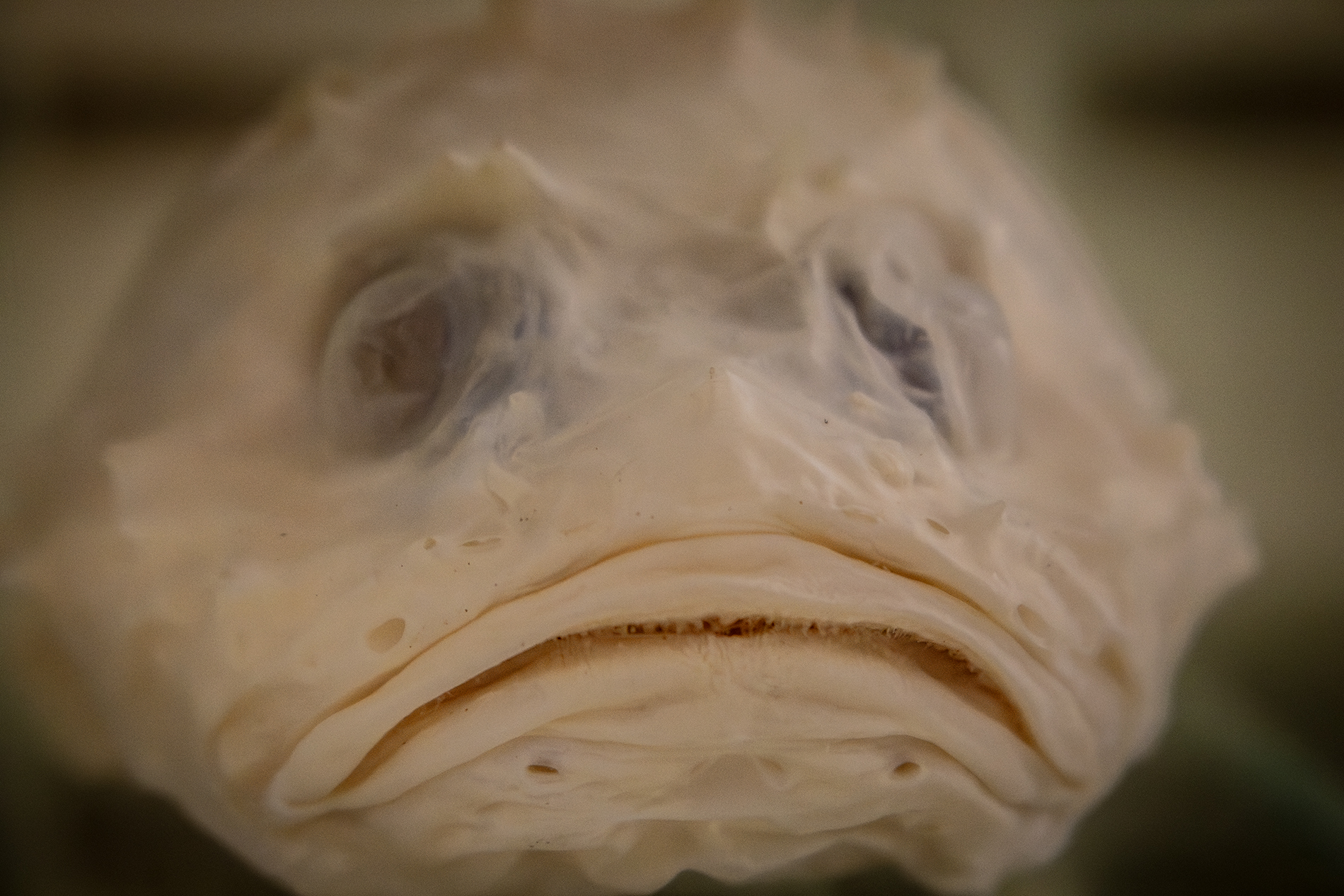-

El sueño de un “parque Kruger” para Argentina: Explorando el Parque Nacional El Impenetrable en el Chaco, biodiversidad y turismo de naturaleza
19 de agosto, 2025 -

Publireportaje
Transformando envases en espacios para mascotas: Del plástico reciclado a hogares y áreas de juego
18 de agosto, 2025 -

Publireportaje
Parque Coyanmahuida, un refugio de biodiversidad que resiste y se renueva en el Biobío
15 de agosto, 2025

“Las reservas de caudal son una oportunidad, no un freno»: Eugenio Barrios y el desafío de proteger ríos del sur de Chile
El experto mexicano en gestión hídrica visitó el sur de Chile para aportar a los esfuerzos de protección de los ríos Futaleufú, Puelo, Yelcho, Palena y San Pedro, donde se busca avanzar en instrumentos como las reservas de caudal y las normas secundarias de calidad ambiental. En esta entrevista, Barrios comparte los aprendizajes de México, el potencial de Chile y los desafíos institucionales para fortalecer la gestión del agua con enfoque ecosistémico.

Entre 2014 y 2018, México desarrolló una de las políticas de conservación hídrica más relevantes de América Latina: el establecimiento de reservas de agua en más de 300 cuencas, destinadas a proteger ecosistemas, abastecer a la población y asegurar la disponibilidad hídrica futura. Uno de los principales impulsores de esta estrategia fue Eugenio Barrios, ingeniero bioquímico, ex subdirector de la Comisión Nacional del Agua (organismo similar a la Dirección General de Aguas) y actual director de Agua en la Fundación Gonzalo Río Arronte.

A principios de julio, Barrios visitó Chile para participar en encuentros técnicos y políticos enfocados en la gestión de cuencas y caudales de la Región de Los Lagos y Región de Los Ríos, particularmente de los ríos Futaleufú, Puelo, Yelcho y Palena, y del río San Pedro, respectivamente. Su visita fue impulsada por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile y la Coalición Ríos Protegidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, científicas y de gobernanza para una mejor protección de los ecosistemas de agua dulce.

En esta entrevista, Eugenio Barrios comparte su visión sobre lo que Chile puede aprender de la experiencia mexicana; sobre las oportunidades estratégicas que surgen a partir de las reservas; y sobre las condiciones necesarias para que las reservas de caudal, como política pública, funcionen con legitimidad y compromiso territorial.
¿Qué aprendizaje destaca del proceso de creación de reservas de agua en México que pueda ser útil para Chile?
Uno de los mayores aprendizajes es que hay que aprovechar el momento para reservar agua donde todavía es posible hacerlo, porque el desarrollo no se detiene. Una vez que comienzas a dar concesiones, es muy difícil revertir el proceso. También aprendimos que no vale la pena entramparse en discusiones metodológicas, lo esencial es definir con claridad los principios científicos que sustentan un caudal ecológico. Y lo otro, es entender que las reservas no son una prohibición, son una oportunidad para ordenar el desarrollo y mejorar la gestión del agua.

¿Por qué las reservas de agua pueden ser una herramienta útil para enfrentar conflictos por el agua?
Porque permiten al Estado asumir el control del desarrollo en una cuenca. No se trata de frenar todo, sino de establecer condiciones ecológicas mínimas que deben respetarse. Eso cambia completamente la lógica: ya no es el proyecto el que impone cómo funcionará el río, sino que es el ecosistema el que establece los límites para el desarrollo. Eso le da a las autoridades una base mucho más sólida para tomar decisiones y también le da certidumbre a la sociedad. Una cuenca con reserva, bien gestionada, es una cuenca con menos conflicto.
¿Qué condiciones deben darse para que una reserva de caudal sea efectiva y no quede solo en el papel?
Tiene que haber monitoreo, tiene que haber evaluación. No basta con decretarla. Hay que asegurar que funcione. Y eso requiere coordinación entre los sectores ambientales, hidráulicos y sociales. Si esos mundos no se conectan, la reserva se queda débil. También hay que tener una base científica que le dé sustento, pero sin esperar tener todo resuelto. Hay que actuar con lo que se tiene, e ir mejorando sobre la marcha.

¿Qué potencial ve en Chile para avanzar con esta herramienta?
Veo mucho potencial. Chile tiene agua disponible en muchas de sus cuencas, tiene una institucionalidad que ya está discutiendo estos temas y tiene una sociedad civil muy activa. Está todo dado. Lo importante es no esperar a que el agua se acabe para actuar. Hay que hacerlo ahora. Además, las legislaciones en América Latina son bastante parecidas, entonces adaptar la herramienta al contexto chileno es posible.
¿Qué elementos fueron clave para que las autoridades mexicanas avanzaran en la creación de reservas?
Creo que fue demostrar que las reservas no eran una traba, sino una forma de fortalecer la gestión del agua. Pasamos de una visión de los caudales ecológicos como una limitante, a entenderlos como una herramienta que ayuda a planificar mejor. A los gestores les mostramos que podían dar seguridad hídrica a largo plazo, y al sector ambiental, que necesitaban manejar el agua si querían conservar. Se construyó una visión común, y eso fue lo que permitió avanzar.
¿Qué mensaje les daría a las autoridades chilenas que hoy tienen la posibilidad de declarar reservas?
Que aprovechen esta oportunidad. Hoy tienen el marco legal, tienen los conocimientos técnicos, y tienen la presión social para hacerlo. Las reservas no deben verse como un límite, sino como una forma de ordenar. No es prohibir, es establecer condiciones mínimas para el desarrollo. En México nos dimos cuenta de que ayudan a reducir conflictos y a dar estabilidad a largo plazo. Son una herramienta muy poderosa si se usan bien. Las reservas de caudal son una oportunidad, no un freno.
¿Qué rol tuvo la sociedad civil y la academia en el proceso de creación de reservas de agua en México?
Fue clave. Trabajamos con más de cien académicos en distintas regiones, y creamos grupos técnicos que integraban a científicos, ingenieros y comunidades locales. Eso nos permitió construir propuestas sólidas y creíbles, pero también apropiadas territorialmente. Además, la iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil, con organizaciones como WWF y otros aliados, y se apoyó en mecanismos legales de participación. Ese trabajo conjunto fue lo que permitió que la autoridad confiara y avanzara. Si no se construye con la gente y con evidencia, las reservas no prosperan.
¿Qué tipo de información consideraron para decidir en qué cuencas declarar reservas?
Hicimos un análisis con muchos criterios. Por un lado, disponibilidad de agua. Por otro, importancia ecológica, es decir, si había áreas protegidas, especies en peligro, humedales Ramsar. Y también, consideramos proyecciones de desarrollo, crecimiento poblacional, expansión agrícola. Hicimos un cruce de todo eso y priorizamos las cuencas donde era posible reservar y donde más sentido tenía hacerlo. Fue una estrategia preventiva, para adelantarse a la sobreexplotación.
¿Puede contarnos un caso emblemático donde una reserva de agua haya evitado un daño ambiental grave?
Sí, el del río San Pedro Mezquital. Ahí se iba a construir una presa y trabajamos con las comunidades para hacer estudios de caudal ecológico. Eso permitió demostrar el impacto que tendría el proyecto, y finalmente no se aprobó la manifestación de impacto ambiental. Se demostró que el río no contaba con la disponibilidad hídrica necesaria para una obra de esa magnitud. Fue una defensa muy sólida, con base científica. Otro caso es el del río Usumacinta, donde se logró reservar el 90% del agua. Es un río muy importante ecológicamente, el más caudaloso de México y también se detuvo una presa. En ambos casos, la reserva fue clave para proteger ecosistemas de altísimo valor.

¿Qué pasa si una comunidad no es considerada en el proceso de declaración de una reserva?
Eso es algo que aprendimos por las malas. En uno de los casos, una comunidad indígena no fue consultada adecuadamente y la reserva fue impugnada. Ahora la ley cambió y exige una participación más clara. Siempre es mejor involucrar desde el principio. Las reservas deben construirse con la gente, porque si no, incluso una buena herramienta puede generar conflicto. Y, además, las comunidades tienen conocimientos que enriquecen mucho los procesos.
Cabe recordar que menos del 10% de los ríos en Chile se encuentran dentro de áreas protegidas, y que no existe una ley que proteja integralmente sus cauces, aguas y riberas; solo se dispone de herramientas puntuales para proteger la cantidad de agua de los ríos, siendo la reserva de caudal y los usos no extractivos una de ellas. Esto, a pesar de albergar una gran diversidad de especies y de proveer servicios ecosistémicos clave, como el suministro de agua potable para consumo humano y regadío, apoyo a la seguridad alimentaria, control de los impactos de inundaciones y sequías, control de la contaminación, entre otros.

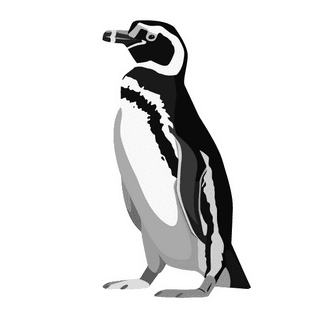 Catalina Barrios
Catalina Barrios