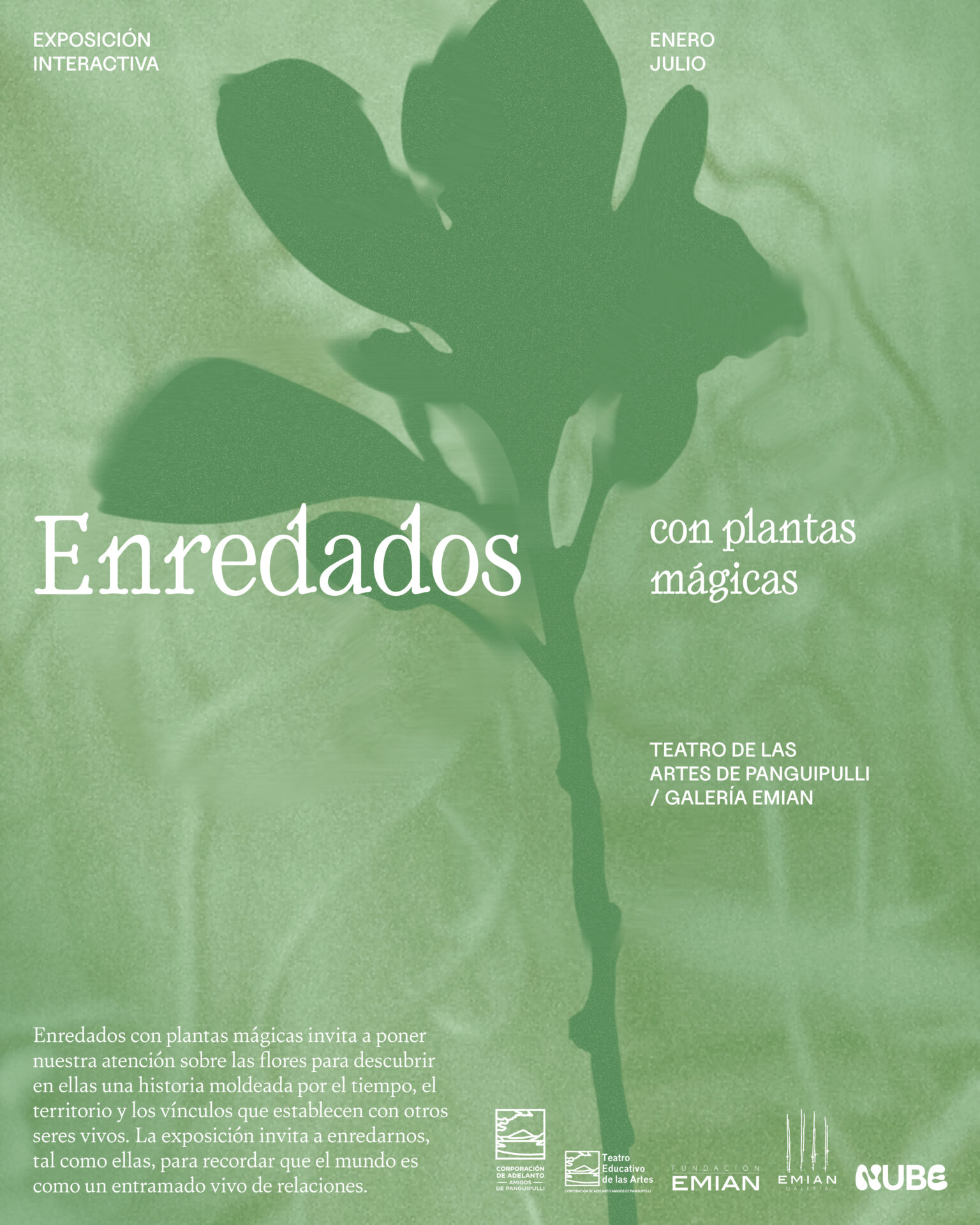-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años
20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves
20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile
20 de febrero, 2026

Especial 14 de febrero: Las especies chilenas que optan por la monogamia como estrategia de supervivencia
Cuando pensamos en la monogamia, a menudo solemos asociarla con las relaciones humanas, sin embargo, este comportamiento también se observa en la naturaleza. Desde aves que forman parejas de por vida hasta mamíferos que colaboran en la crianza de sus crías, la monogamia ha evolucionado en diversas especies como una estrategia de supervivencia. Para que conozcas más sobre esta estrategia reproductiva, junto al ecólogo de vida silvestre, Agustín Iriarte, te presentamos algunos ejemplos de especies chilenas que muestran comportamientos monógamos.
Cuando pensamos en la monogamia, a menudo la asociamos con las relaciones humanas, pero este comportamiento también se observa en la fauna. Desde aves que forman parejas de por vida hasta mamíferos que colaboran en la crianza de sus crías, la monogamia ha evolucionado en diversas especies como una estrategia de supervivencia.

“Normalmente, cuando se habla de monogamia, se habla de por vida. En ese sentido, en aves es algo bastante común. Esto pasa en especies como los caiquenes, donde ocurre que, si uno de ellos muere, no se vuelven a emparejar. Pero también se dan otros casos donde la monogamia ocurre por una estación reproductiva, ósea, no necesariamente se va a mantener la misma pareja en la siguiente estación reproductiva. En aves la monogamia es bastante común, pero en los mamíferos es menos”, agrega Agustín Iriarte, ecólogo de vida silvestre.
Biológicamente, la monogamia se define como un sistema de apareamiento en el que un individuo mantiene una relación exclusiva con otro durante un período específico, que puede abarcar desde una temporada reproductiva hasta varios años o incluso toda la vida. Esta exclusividad no solo se refiere a la reproducción, sino también a la cooperación en la crianza y protección de las crías, lo que explica por qué este comportamiento es más común en ciertos grupos de animales.
Pero, ¿qué tan frecuente es realmente la monogamia en la naturaleza? Aunque tendemos a romantizar la idea de parejas animales que permanecen juntas para siempre, la verdad es que este tipo de relación es más bien excepcional en comparación con otras estrategias reproductivas.


Entonces, ¿por qué algunas especies han evolucionado hacia la monogamia? ¿Qué beneficios les aporta esta estrategia? En este artículo, exploramos las razones detrás de la monogamia en la naturaleza, su prevalencia en diferentes ecosistemas y algunos ejemplos de especies chilenas que han adoptado este comportamiento.
Monogamia: ¿Amor verdadero o estrategia de supervivencia?
Si bien la monogamia es un concepto muy común dentro de la sociedad humana, en el reino animal es una estrategia relativamente poco usual. Se estima que solo alrededor del 3-5% de los mamíferos practican algún tipo de monogamia, mientras que en las aves este comportamiento es mucho más frecuente, alcanzando entre un 80-90% de las especies. Esta diferencia se debe, en gran medida, a las diversas necesidades reproductivas y al esfuerzo requerido para criar a las crías.
En la naturaleza, la monogamia no siempre implica una fidelidad estricta. En muchas especies, este comportamiento puede manifestarse de diferentes maneras según las condiciones ecológicas y reproductivas.

Una de las formas más comunes de monogamia se da cuando una pareja se mantiene unida principalmente para compartir la crianza de sus crías y la defensa de un territorio. Sin embargo, esto no significa que siempre haya exclusividad reproductiva. En algunas especies, los individuos pueden copular con otros fuera de su pareja estable, una práctica que, lejos de considerarse infidelidad como en los humanos, responde a la estrategia evolutiva de diversificar la descendencia. Este tipo de relaciones se observa en aves como los pingüinos o tucúqueres.
En otros casos, la monogamia se presenta cuando una pareja no solo comparte la crianza, sino que también se reproduce exclusivamente entre sí. Este tipo es más raro y se encuentra en especies donde los costos de encontrar una nueva pareja o la alta inversión parental hacen que la fidelidad reproductiva sea crucial para el éxito de la descendencia.
Ambos tipos de monogamia reflejan cómo en la naturaleza, este comportamiento no se basa en ideales románticos, sino que es una estrategia evolutiva que, bajo ciertas condiciones, favorece la supervivencia de la especie.


“Hay una ventaja con la monogamia y yo creo que esa es la razón de su éxito evolutivo, que es cuando, por ejemplo, un pingüino rey tiene una cría y los dos padres lo alimentan y lo cuidan. A veces el macho se queda con el polluelo y la hembra va a comer, y viceversa. Eso es muy importante porque no puedes dejar el huevo en el hielo, se congela, entonces se necesitan de dos individuos para asegurar la supervivencia de la cría”, agrega Iriarte.
En ese sentido, uno de los factores que favorecen la monogamia son los climas fríos y duros. En ambientes donde las condiciones climáticas son extremas y los recursos son limitados, la crianza biparental se convierte en una estrategia clave. En estos entornos, como en las regiones australes donde habitan los pingüinos, la colaboración de ambos padres en la incubación de los huevos y el cuidado de las crías aumenta las probabilidades de supervivencia. La cooperación en el cuidado de los hijos es esencial para enfrentar las dificultades que imponen estos climas rigurosos.
“En lugares fríos es super interesante la monogamia porque es muy común. En el caso de las aves siempre hay un macho y una hembra cuidando a los huevos. Yo diría que lugares fríos es muy conveniente la monogamia”, puntualiza el experto.

Otro factor es la alta inversión en la cría. Algunas especies, especialmente aquellas con una baja tasa de reproducción, dedican mucho tiempo y recursos al cuidado de sus crías. En estos casos, la monogamia resulta beneficiosa porque permite una colaboración constante de ambos progenitores en la crianza, lo que maximiza las posibilidades de que las crías lleguen a la madurez. La dedicación de ambos padres asegura que la descendencia reciba la atención necesaria para crecer en condiciones óptimas.
Como explica el ecólogo de vida silvestre: “También hay una relación entre el tamaño y la cantidad de crías. En aquellas especies que tardan muchísimo tiempo y esfuerzo en reproducirse es más común que se dé la monogamia. Esto ocurre porque si tú te reproduces y te vas, la hembra queda sin alimentarse. Entonces queda vulnerable y al final el éxito reproductivo baja”.
Por último, otro factor importante es la competencia por parejas y la baja densidad de población. En lugares donde la competencia por parejas es intensa y la densidad de población es baja, la monogamia puede surgir como una estrategia para maximizar el éxito reproductivo. Al formar un vínculo estable, las parejas pueden asegurar una mayor posibilidad de reproducción exitosa, evitando los riesgos asociados con la búsqueda constante de nuevas parejas. Además, en entornos con pocos individuos, mantener una relación estable puede ser más ventajoso que tener múltiples parejas.


Cabe destacar que, si bien la monogamia puede ofrecer ciertas ventajas en determinadas circunstancias, desde un punto de vista evolutivo, no siempre resulta ser la estrategia más eficaz para asegurar la diversidad genética y el éxito en la reproducción.
Como explica el ecólogo de vida silvestre: “Lo que es extraño del fenómeno de la monogamia es que efectivamente es poco adaptativo porque si muere uno de ellos, el otro no vuelve a reproducirse. A mí como ecólogo evolucionista me cuesta entender por qué se generó la monogamia ya que no es lo ideal. De hecho, lo ideal es que el mejor, el más rápido, el más fuerte, se reproduzca más que el que tiene un problema físico. Desde una perspectiva evolucionista, el tema de competir es útil para la evolución porque el más apto se reproduce, lo que contribuye a que vaya mejorando el ADN. En cambio, con la monogamia todos los individuos se reproducen, incluso los que no son tan aptos”.
En sistemas monógamos, la descendencia proviene de los mismos progenitores, lo que puede limitar la variabilidad genética dentro de una población. Esta falta de diversidad puede hacer que las especies sean más susceptibles a enfermedades, cambios en el entorno y otros factores que amenacen su supervivencia a largo plazo.

Por otro lado, las especies que adoptan sistemas de reproducción más flexibles, como la poligamia o la reproducción con múltiples parejas a lo largo de su vida, incrementan la variabilidad genética de sus crías, lo que mejora sus posibilidades de adaptarse a nuevos desafíos ambientales y refuerza la resiliencia de la población. Por esta razón, en la mayoría de los grupos animales, la monogamia es más bien una excepción que una norma.
Monogamia en la fauna chilena
En Chile existen diferentes especies que han adoptado este comportamiento, formando parejas estables que trabajan juntas en la crianza y protección de sus crías. Desde aves marinas hasta mamíferos terrestres, la monogamia en estas especies les permite mejorar el cuidado parental, aumentando las probabilidades de supervivencia de su descendencia en un entorno natural que a menudo presenta desafíos.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de especies que muestran este comportamiento monógamo.
Pingüinos de Humboldt y Magallanes

La monogamia es un comportamiento común entre los pingüinos, ya que la colaboración de ambos padres, en muchos casos, es esencial para la supervivencia de sus crías. Estas aves marinas suelen formar lazos de pareja duraderos, renovando su conexión en cada temporada de reproducción a través de rituales de cortejo.
En Chile, un claro ejemplo de esta estrategia reproductiva se puede observar en los pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) y de Magallanes (Spheniscus magellanicus). Ambas especies establecen parejas estables que trabajan juntas para incubar los huevos y alimentar a los polluelos.
Además, en algunas áreas del país, como en la Isla Metalqui, en Chiloé, se ha documentado la coexistencia de colonias mixtas de ambas especies, lo que enriquece el conocimiento sobre su distribución reproductiva y dinámica social en el sur de Chile.

A pesar de que estas especies suelen formar parejas monógamas, investigaciones han mostrado que la fidelidad no es tan estricta como se creía. Por ejemplo, en los pingüinos de Magallanes, si una pareja no logra criar pichones con éxito, tienden a separarse en la siguiente temporada. Además, se ha encontrado que alrededor del 25% de los pichones no son hijos biológicos del macho que los incuba, lo que indica un nivel de infidelidad por parte de las hembras.
Este comportamiento sugiere que, aunque la monogamia es común en estas especies, existen estrategias reproductivas que buscan maximizar el éxito reproductivo y la diversidad genética de la descendencia.
Cóndor andino

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves más representativas de Sudamérica y se caracteriza por su comportamiento monógamo, formando parejas estables para toda la vida. Durante la temporada de cría, ambos miembros de la pareja se involucran activamente en la incubación del huevo y en el cuidado del polluelo, un esfuerzo colaborativo que es esencial debido a su baja tasa de reproducción. Vale decir que las hembras ponen un solo huevo cada dos o tres años.
Esta estrategia de monogamia no solo favorece el éxito en la reproducción, sino que también ayuda a la longevidad de la especie, ya que ambos padres se turnan para alimentar y proteger a la cría. Investigaciones sobre la distribución y el uso de dormideros en la Patagonia chilena han proporcionado información valiosa sobre su comportamiento social y reproductivo, lo que permite comprender mejor cómo interactúan y mantienen sus vínculos de pareja a lo largo del tiempo.
Caiquén

El caiquén (Chloephaga picta) es un ganso sudamericano que se destaca por su comportamiento monógamo, formando parejas estables de por vida. Esta fidelidad les permite establecer vínculos fuertes que se refuerzan cada año durante la temporada de reproducción. Durante este tiempo, ambos miembros de la pareja participan activamente en rituales de cortejo, que incluyen vocalizaciones y exhibiciones visuales, fortaleciendo así su lazo. Luego, juntos construyen un nido en áreas protegidas, como pastizales o costas, donde la hembra deposita sus huevos, creando un ambiente seguro para la incubación.
Una vez que los huevos son puestos, ambos padres se encargan de incubarlos, turnándose para mantenerlos a una temperatura adecuada. Aunque el macho no se involucra directamente en la incubación, desempeña un papel crucial en la protección del territorio, defendiendo el nido de posibles depredadores o competidores. Esta división de roles es esencial para maximizar la tasa de supervivencia de los polluelos en su entorno natural, que es vulnerable debido a la presencia de varios depredadores.

Cuando los polluelos nacen, la pareja continúa trabajando unida para guiarlos y alimentarlos. Ambos padres se encargan de llevarles alimento, y la hembra suele cuidar de ellos mientras el macho sigue protegiendo el territorio. A medida que los polluelos crecen y se vuelven más independientes, la pareja sigue siendo fundamental en su desarrollo, asegurando que sus crías puedan adaptarse al entorno y sobrevivir en las duras condiciones que enfrentan. Este sistema de vida cooperativa y de apoyo mutuo refuerza la seguridad y el éxito reproductivo de la especie, aumentando las probabilidades de que las crías crezcan saludables y puedan continuar con el ciclo reproductivo en las generaciones futuras.
Tucúquere

El tucúquere (Bubo magellanicus) es el búho más grande de Chile y, como muchas aves rapaces, se ha documentado que muestra comportamientos monógamos.
Este búho establece vínculos duraderos con su pareja durante la temporada de reproducción y, posiblemente, más allá de ella. De hecho, diversos estudios señalan que la vocalización característica del tucúquere, que es onomatopéyica, tiene como principal función mantener el contacto y fortalecer el lazo con su pareja.
Aunque hay pocos estudios específicos sobre su monogamia, se sabe que, al igual que otras rapaces, el tucúquere colabora con su pareja en la incubación de los huevos y el cuidado de los polluelos. Ambos padres se encargan de proteger y alimentar a la cría, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de los polluelos en su entorno natural. Esta cooperación es fundamental para el éxito reproductivo, ya que las aves rapaces suelen tener bajas tasas de reproducción.
Rayadito de cola espinosa
Se ha demostrado que el rayadito de cola espinosa (Aphrastura spinicauda) muestra un fuerte comportamiento monógamo, formando parejas estables durante toda la temporada de cría.
Un estudio realizado en el Parque Nacional Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, reveló que las parejas de rayaditos logran poner más huevos y reducen el tiempo entre la puesta y el nacimiento, lo que favorece la supervivencia de las crías.
Ambos padres participan de manera equitativa en el cuidado de los polluelos, realizando tareas compartidas como la búsqueda de alimentos específicos, asegurando así el bienestar de sus crías durante las primeras etapas de su desarrollo. Esta cooperación entre ambos padres es esencial para garantizar el éxito reproductivo de la especie.
Pudú

El pudú (Pudu puda), conocido por ser uno de los ciervos más pequeño del mundo, es una especie que se encuentra exclusivamente en los bosques de Chile y Argentina. Aunque suele ser un animal solitario, se ha visto que los machos establecen vínculos estables con una hembra durante la temporada de reproducción. En este tiempo, la hembra crea un nido de hojas donde da a luz a su cría, y ambos padres se involucran en el cuidado y protección de la descendencia, lo que mejora las posibilidades de supervivencia de las crías en su entorno natural.
Es relevante mencionar que, aunque las observaciones indican una tendencia hacia la monogamia en los pudúes, la información científica detallada sobre este comportamiento es escasa. Se necesitan investigaciones más profundas para entender completamente las dinámicas sociales y reproductivas de la especie.
Quique

El quique (Galictis cuja), conocido también como hurón menor, es un mustélido originario de Sudamérica que muestra comportamientos sociales bastante complejos. Aunque hay poca información sobre su posible monogamia, se ha observado que, durante la crianza de las crías, la pareja caza en conjunto, lo que sugiere una posible relación monógama.
Además, se ha registrado que el quique construye madrigueras para proteger a sus crías y se desplaza en grupos familiares, lo que indica una estructura social cooperativa.
Sin embargo, debido a la escasez de estudios detallados, no se puede afirmar con certeza que el quique forme parejas monógamas estables. Se necesitan más investigaciones para entender mejor su comportamiento reproductivo y social.

 Tamara Núñez
Tamara Núñez