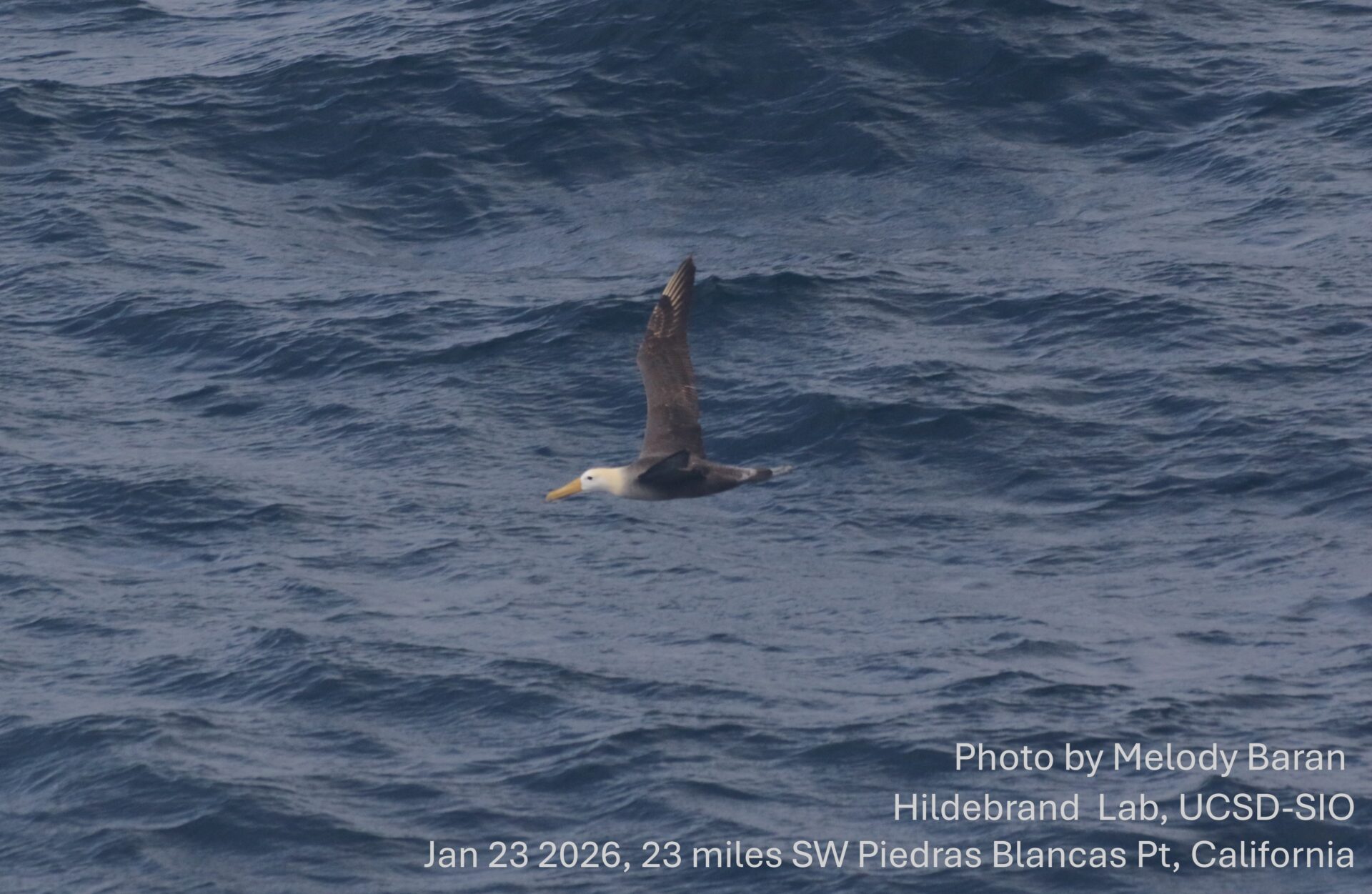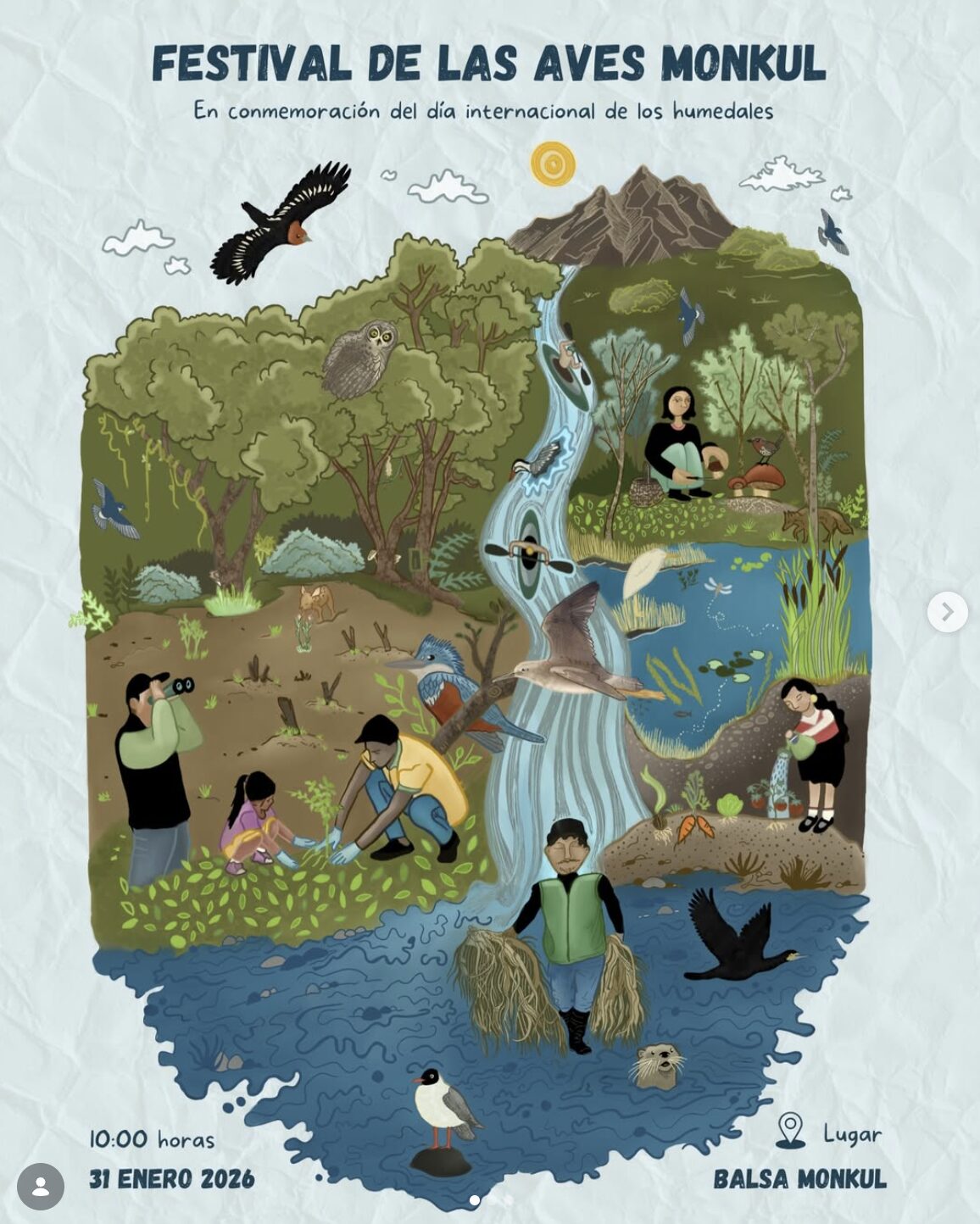-

Registro único: Albatros recorrió cerca de 5 mil km desde Galápagos a California
16 de febrero, 2026 -

Un medallista olímpico y una seleccionada nacional fueron los grandes ganadores de este The North Face Climb Fest 2026 en Valdivia
16 de febrero, 2026 -

Más de 11.000 años de historia vegetal: La expedición femenina que busca anticipar el futuro de la flora polar
13 de febrero, 2026

Desde el altiplano con amor: Un perfil del llamo Miguelito y la domesticación de las llamas en Sudamérica
Hace algunos meses, una carismática llama se hizo viral en redes sociales. De nombre Miguelito, con solo un par de meses de vida, cautivó con su historia. Se trataba de un llamito huérfano que fue adoptado por Carabineros. Ya con cinco meses de vida, es parte del día a día de la Tenencia Fronteriza de Ujina, en el Altiplano. Para los funcionarios, es parte de su familia. Sin embargo, la historia de Miguelito es mucho más profunda: sin la domesticación del guanaco, hace miles de años atrás, la llama y toda su significancia cultural, no existiría.
En la Tenencia Fronteriza de Ujina, en pleno Altiplano, hay un integrante particular. Se aparece, frente a la cámara, con sus largas pestañas y cuerpo con lana rizada en tonos cafés y negros. De sus puntiagudas orejas sobresalen unos verdes y redondos aretes de lana, que combinan perfectamente con el uniforme emplazado en su lomo. Ahí, su nombre está bordado: Miguelito.
En esas imágenes, grabadas el 27 de abril por Carabineros de Chile, tiene poco más de tres meses. Hace no tanto, su historia fue viral en redes sociales. La imagen de un “llamo” huérfano adoptado por carabineros de frontera en la Región de Tarapacá cautivó a más de alguno. En la cuenta de X de Carabineros en Tarapacá, dijeron que “el llamito adoptado” se convirtió en un “símbolo de cariño y cercanía” y que tanto turistas como trabajadores lo visitan y se fotografían con él.
Actualmente, Miguelito tiene cinco meses. Duerme y se pasea cada día por la Tenencia. Luce sus aretes —colocados por una comunidad aymara en símbolo de agradecimiento— y una gran campana como collar. Su uniforme ya le queda pequeño. Acompaña a los nueve carabineros que trabajan ahí.

El Teniente Nicolás Figueroa, jefe de la Tenencia, lo asegura: “Ya pasó a ser parte de la unidad policial. La gente lo reconoce y lo identifica. Por ejemplo, cuando vienen a realizar constancias o consultas, Miguelito acompaña a las personas que están haciendo la guardia, sale de adentro de la Tenencia. Casi que a preguntar cómo los ayuda. Los niños lo vienen a ver el fin de semana (…). Hace unas semanas, pasó el ministro de Seguridad Pública (Luis Cordero) con la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones (Eduardo Cerna) y lo primero que hicieron fue saludarlo a él”.
Así, Miguelito deslumbra con su carisma y personalidad en la frontera, cautivando a más del alguno. Y lo cierto es que, sin la labor de los pueblos prehispánicos de la zona, él no existiría. Así, su tan sola existencia en ese lugar se debe a miles de años de historia.
Cuando el guanaco se domesticó
La mamá de Miguelito murió en el parto. Por ello, sus primeros días fueron junto a una familia dedicada a la crianza de animales y ganadería en la Quebrada de Chiclla. Tenía apenas unos días de vida cuando llegó un equipo de Carabineros al lugar donde vivía. “Los Carabineros de frontera realizamos patrullajes a sectores y quebradas cercanos a la frontera que se encuentran habitadas principalmente por comunidades indígenas del pueblo Aymara. La idea es hablar con ellos, consultarles sobre su bienestar y las necesidades que pueden tener. En esa conversación estaban con la señora Daisy y su madre, cuando salió un llamito chiquitito”, explica el Teniente Figueroa.
Los funcionarios preguntaron por él y se conmovieron por su historia, pero volvieron a la unidad policial. Al día siguiente, una visita los sorprendió. La madre e hija que habían visitado hace menos de 24 horas llegaron a la tenencia con la llama en sus brazos. “Nos regalaron a la cría de llama como presente y nos destacaron que era una forma de agradecer nuestro trabajo, como una forma de cariño”, asegura el Teniente Figueroa.

Le pusieron Miguelito, en honor a uno de los funcionarios que había visitado a esa familia. Llegó a Frontera —como se le denomina a la tenencia— con menos de un mes de vida. Desde entonces, duerme en el cartel. Toma su mamadera a las ocho de la mañana, al mediodía, en la tarde y en la cena. Cuando tiene hambre, avisa con un ruidito que los funcionarios ya reconocen. “Es insistente, te hace con la cabecita”, dice el Teniente. Luego, como buena cría, se calma, hasta su próxima papa. Si quiere ir al baño o salir, se para. Ya todos reconocen sus señales. Ahora último también come paja, en una transición de su alimentación, pero debería seguir tomando leche hasta el año de vida. Ese cuidado y parentalidad han transformado a Miguelito en parte de la familia de carabineros en Frontera.
Científicamente hablando, la familia de Miguelito es la Camelidae, donde se encuentran los camélidos sudamericanos, compuestos de dos géneros y cuatro especies. La vicuña (Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe) son las especies silvestres que respectivamente dieron origen a la alpaca (Vicugna pacos) y la llama (Lama glama). Estas dos últimas son resultado de un largo proceso de domesticación. De hecho, su registro arqueológico más antiguo apunta a unos 6.000 o 7.000 años hacia el pasado.
“Los antiguos habitantes de la zona andina cazaban camélidos silvestres. Después se hace un cambio enfocado al control y manejo de estos animales. Se planea un modelo de domesticación, en el cual inicialmente se empezó a especializar la cacería y posteriormente desencadenó la domesticación«, explica Benito A. González, especialista en camélidos de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Animal Frontiers, la domesticación de los camélidos fue un proceso complejo, que se asoció a las adaptaciones de los grupos cazadores-recolectores a las fragmentación ambiental, generada por el aumento de aridez en el Holoceno Medio y la pérdida de hábitats productivos. Según se explica, la estrategia logística fue reducir la movilidad e introducir innovaciones tecnológicas. De esta forma, se desarrollaron cacerías de camélidos silvestres optando a ellos como principal fuente de alimento.
“El primer paso dentro de la domesticación habría sido amansar a los animales. O sea, tratar de disminuir esta idea del animal de que uno como ser humano es un depredador y tiene que escapar o defenderse. Eso se lograría, por lo que se ha visto en más especies, con la selección continua de individuos para reproducción que son más tolerantes a las personas, y un trabajo de amansamiento”, explica Benito.
De esta forma, la domesticación de estos ungulados se logró controlando la reproducción, decidiendo quien se reproducía y quien no. Particularmente, las llamas que conocemos provienen de la subespecie nortina del guanaco L.g.cacsilensis. Pero no fue de un día para otro, más bien se trató de un proceso que tomó generaciones.

“Hay un proceso de cambios conductuales y genómicos, que se evidencian por ejemplo a nivel morfológico como, el tamaño, y la coloración. Hay cosas que se cruzan con la domesticación, que pasan en todos los mamíferos. El gen del color es un gen muy particular que muta y se dispersa, lo que explica la diversidad de colores en llamas y alpacas. También hay cambios de tamaños, por ejemplo las llamas tienen una conformación más robusta que el guanaco, llegando a pesos de sobre 150 kg. Entonces hay cambios en la conformación de cuerpo, coloración, etc.”, explica Benito.
Ese proceso se llevó a cabo en distintos centros de domesticación. Estos no solo estaban en Perú, sino también en el norte de Chile y el noroeste argentino. En territorio chileno, se conoce ampliamente el sector de Tulán, en Antofagasta.
“También existe la idea de que los mapuches tuvieron un camélido semidomesticado, que también habría sido a partir de los guanacos de la zona. Habrían mantenido estos animales llamados chiliwekes. Han encontrado restos en varios lados, principalmente en Isla Mocha, con signos claros de los procesos que están detrás de estos animales que se sacan de la naturaleza, generando estos grupos semicautivos”, agrega el experto.
De esta forma, sin humanos, no habría llamas. Al domesticarlas, se generó un proceso evolutivo de adaptación de los animales al cautiverio. En otras palabras, la relación de Miguelito, o cualquier llama, al ser humano, característica por la tolerancia y docilidad, está determinada por esta interacción histórica.
Más que solo alimento
Tal como Miguelito, las llamas han sido parte del día a día del pueblo andino por milenios. Desde un principio han sido alimento. De su piel se hace cuero. Su lana —o fibra, más bien— se usa para fabricar cuerdas y otros tejidos. Más allá de esto, han sido una importante fuente de transporte y carga. De hecho, se ha planteado que son capaces de cargar entre 20 y 40 kg, o 25 y 60 kg por viaje, logrando recorrer entre 15 a 20 km o 25 y 30 km al día. Como sea, se considera el primer animal de carga antes de la llegada de los españoles a América.

“Se usaban para transportar, no para montar, y hacer estas trashumancias grandes que había en el ámbito andino. Entonces, está la idea de las caravanas de llamas que utilizaban el Camino el Inca, tanto a nivel longitudinal como atravesando Los Andes”, explica Benito.
Quizás sea más fácil imaginarlo así: en la época de los incas, caravanas de más de tres mil animales, incluídas las llamas, atravesaban el Salar de Uyuni para abastecer el imperio. Los primeros registros de estas caravanas son de la época precolombina, donde se intercambiaban papas, sal, quinoa e incluso charqui, lana o grasa de lana. De hecho, existen dos variedades fenotípicas de las llamas: K’ara, usada principalmente para carga al tener menos fibra; y Chaku, también conocida como lanuda, con fibra de mejor calidad.
De esta forma, las llamas han sido parte importante de la cultura y cosmovisión andina. En la leyenda inca de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del Cusco, se describe que esta última enseñó a las mujeres a tejer con lana de llamas. Para las antiguas culturas andinas, como los aymara, la Yakana era la constelación de la llama en la Vía Láctea. En los Andes Centrales, el mito de la Yakana alude a la llama mítica, creadora de su especie que se mueve en el cielo y se observa amamantando a su cría. En general, en el arte Tiwanaku —del altiplano boliviano— los camélidos tienen un lugar importante.

Recientemente, un estudio publicado en la revista Plos One demostró que la relación entre los pueblos prehispánicos y estos camélidos tenía un vínculo espiritual. Se analizaron restos de 57 camélidos diferentes enterrados junto a seres humanos de la cultura diaguita —lo que confirma que las llamas se domesticaron antes de los incas en la región semiárida de Chile— en un sitio arqueológico de 25 hectáreas, llamado El Olivar. “En realidad, los incas recibieron todo el manejo. Es decir, no lo desarrollaron, sino que lo perfeccionaron, norman, o algo del estilo”, explica Benito.
En concreto, aunque el entierro de humanos y camélidos era relativamente común en los pueblos prehispánicos en Los Andes, en este caso, las llamas cumplían con el rol de “conducir a los difuntos, o a sus almas, al más allá”. Se encontraron dos especímenes de llama de edad adulta por humano y, gracias a diversos análisis, se confirmó que eran domésticos.

“Lo más importante es que se logró precisar que esos animales acompañaban las sepulturas humanas no eran silvestres, sino domésticos. Dentro de eso, por una serie de análisis genómicos e isotópicos de restos de alimentos, se determinó que eran animales mantenidos en confinamiento. Uno va interpretando que, con la llegada de los incas, se dispersó la llama (…), con el comercio y el tránsito humano. Lo que llamó la atención, fue la cantidad de llamas, era un cementerio importante al parecer. Ahora analizan los restos humanos, a ver si hay luces de otras cosas. Pero sí está claro que fueron para esa ceremonia, incluso las posiciones fetales que acompañan el entierro pueden decir algo”, explica Benito.
Las llamas en la actualidad
Una llama como Miguelito, podría pesar entre 85 y 115 kg, y llegar a vivir entre 30 y 35 años. Son animales sociales y gregarios, que viven en grupos familiares liderados por un macho territorial. La especie se distribuye en zonas altoandinas, sobre los 3.000 msnm, en Perú, Argentina, Bolivia y Chile. También en Ecuador y Colombia. Todavía viven gracias a sus pastores y cuidadores, y siguen siendo parte de las culturas que habitan en el altiplano. Al parecer, también de una tenencia de Carabineros.
Son los mismos ganaderos del Altiplano, que guardan los conocimientos ancestrales de las generaciones de su pasado, quienes han asesorado en el cuidado de Miguelito desde que llegó. “Estamos en contacto permanente con una comunidad que se dedica a la crianza y tiene mucha experiencia. Nos ayudan con los baños sanitarios, lo vamos a estar vacunando. Wilson, el presidente de la comunidad, me hizo presente que se podría castrar al ser macho. De hecho, la mayoría de los machos de ellos son castrados y solamente se dejan algunos con características que les permiten seguir reproduciendo y manteniendo su ganadería”, explica el Teniente Figueroa.


Para Benito, “no ha cambiado mucho el manejo de los camélidos”. Sin embargo, “la llegada de los españoles cambió un poco la cosa. Se pierden los manejos de los ancestros e ingresan otros animales, como la oveja, la cabra y la vaca. Las líneas familiares de manejo se desordenan drásticamente y empieza un proceso de hibridación”.
Por ejemplo, se empezaron a reproducir a las llamas y alpacas, creando crías fértiles llamadas guarizos. “Con análisis de genoma de estos camélidos, se determinó que la hibridación se dió con la llegada de los españoles”, asegura Benito. De esta forma, es altamente probable que las alpacas que vemos actualmente tengan sangre de llama en sus antepasados. De todas formas, según asegura el investigador, todavía se siguen realizando diferentes análisis en la zooarqueología que pueden dar nuevas claves y novedades en cuanto a la domesticación de los camélidos.

Mientras tanto, las llamas siguen siendo unas protagonistas del altiplano. En la Región de Arica y Parinacota, por ejemplo, se sigue realizando la k’illpa, ceremonia en la que ganaderos florean a las crías nuevas del ganado. Es decir, adornar las orejas y cuerpo del camélido con sarsillu —los aros de lana— y chimpu —las cintas de lana—. Están, además, en el escudo nacional de Bolivia, y los de las ciudades de Putre y Calama.
Por eso Miguelito llamó tanto la atención. Además, su personalidad lo ayuda. Si bien suele apegarse más a los carabineros, es sociable con las personas. Se deja hacer cariño e incluso dar mamadera. “La posibilidad de que la gente tenga contacto con el animal, nos ayuda a mostrar funciones poco conocidas de la Institución, sobretodo en lugares más apartados del país. Tiene que ver con visibilizar cosas que realizamos de forma anónima, como el resguardo de la naturaleza, trabajamos con CONAF, el SAG, patrullamos salares protegidos y monitoreamos el lugar. Eso también tiene que ver con el cuidado de Miguelito”, dice el Teniente Figueroa.
En esa responsabilidad, son conscientes de que próximamente le tienen que construir un corral, seguir alimentándolo bien y manteniendo su vínculo con las comunidades, que son quienes más saben sobre más sobre él. “Es un integrante más del cuartel, por lo que hay que cuidarlo como tal”, asegura el Teniente Figueroa. Al poco tiempo de que dice eso, cuando el reloj marca el mediodía, Miguelito aparece en la entrevista. Muestra sus aros, su campana y exige su mamadera. Al rato, se va. Le toca, quizás, un descanso. Luego, está listo para ir a hacer su guardia.

 Veronica Droppelmann A.
Veronica Droppelmann A.