-

Presentan libro que invita a sumergirse en la historia y vivencias del buceo artesanal en Chile
23 de diciembre, 2025 -

En busca de los comienzos de Chile: Expedición a los senderos que nos fundaron
23 de diciembre, 2025 -

Tiene 12 metros: El innovador libro que nos invita a explorar Los Andes a través de ilustraciones
22 de diciembre, 2025
de
El Bosque Chileno, un aporte a la identidad nacionalEl bosque chileno es un libro que toma parte del capítulo inicial de Confieso que he vivido, memorias que el poeta Pablo Neruda dejó inconclusas por su abrupta muerte en 1973. Aquí Miguel Laborde, periodista y escritor chileno, nos comparte una reseña de esta obra rescatada y guionizada por Juan Francisco Bascunán e ilustrado por la joven artista chilena Antonia Lara.
Cada ambiente natural es visto con ojos que son portadores de un imaginario. El propio cielo, tan simple que nos parece en su azulidad, fue una creación griega; antes los había blancos, grises, negros, de bronce refulgente bajo el sol o simplemente oscuros. También eran celestes, a veces, e incluso verdes, pero la poesía, en la senda abierta por Homero, estableció el ideal: un cielo azul profundo. Y ahora, como si nada, decimos que el cielo es azul…
Ante las Américas, los ojos europeos portados por hijos de antiguos valles verdes tallados por ríos lentos, o de mesetas ásperas como la gran castellana, se deslumbraron ante el esplendor del Caribe; y luego, ante las selvas interminables; por último, en el ascenso a las altas cumbres andinas en pos del oro de los incas, donde el aire parecía de otro mundo.
Ante tanto prodigio, ya no hubo espacio para otro imaginario más. Lo latinoamericano quedó así sellado, bajo soles ardientes y selvas. Allá abajo en el sur, apenas emergían las piedras de Machu Picchu coronadas en lo alto de las nubes.
Fue un dilema profundo para Pablo Neruda, el poeta chileno, cuando osó emprender la épica aventura de llevar a la palabra la geografía y la historia de las Américas, en su vasto Canto General: ¿Cómo dejar fuera la selva fría, de la cual era oriundo?
Con la ayuda de Luis Oyarzún, su amigo a veces llamado “padre de la ecología chilena”, conocedor de los hábitos, pelajes y plumajes de cuanto animal habita los territorios australes, y también de las semillas, floraciones y propiedades de las hojas en infusión de la flora de la selva valdiviana, Neruda logró el prodigio.
Tenía, es cierto, algo a su favor; ese padre ferroviario que lo llevaba de Temuco a Carahue, hacia Puerto Saavedra y Carahue, donde el tren con sus humos y silbidos se adentraba bajo la sombra de los árboles enormes del bosque chileno.
Aprendió a mirar. Tal vez lo ayudó la lectura de las novelas rusas que, al final de la ruta, prestaba el poeta Augusto Winter en su biblioteca personal pero abierta; en sus páginas Neruda se volvió medio panteísta y aprendió a admirar las bellezas frías.
No es la selva caliente, lujuriosa, colorida, ruidosa. Es el bosque solemne y húmedo donde el chillido de alarma de un ave es cuanto interrumpe el silencio. Sobrecoge, intimida, ya no se quiere salir de él.
Ante la otra selva, cuya imagen mayor es la del Amazonas, Neruda dio lugar en la poesía a ésta que inundan las lluvias por semanas enteras, donde se desbordan los ríos y borran cada primavera los senderos del verano, mientras en lo alto de la montaña resuenan los estruendos del trueno y aquí en el valle caen los rayos que hacen arder hasta los troncos más oscuros. La silueta de los volcanes, cuyo rugido anuncia erupciones, se ve coronada por un cráter humeante allá en lo alto. Los cóndores lo circundan, como si algo esperaran ver salir de ahí, en tanto una niebla, muy baja y densa, lo envuelve todo en el misterio.
El libro “El bosque chileno”, edición de Planeta sostenible, nos ofrece la segunda visita poética de Neruda a su territorio; el texto corresponde al capítulo inicial de sus memorias, las que escribía poco antes de morir – en 1973-, y donde revisita, a la distancia, su paisaje de niño y adolescente, su Araucanía de bosques que llegan hasta la ribera misma de los grandes lagos.
Un acierto este libro, porque cuando leemos sus memorias, su Confieso que he vivido, nos lanzamos en busca de sus experiencias. Y pasamos sobrevolando la primera parte, la de la geografía de su espíritu, la que le tatuó la sensibilidad, la que le enseñó a admirar las bellezas distantes, las envueltas en algo indefinible.
La edición viene acompañada de las acertadas ilustraciones de Antonia Lara, artista que, como él, logra una intensidad que es diferente a la amazónica; menos estruendosa, más atmosférica. A veces es escueta y casi sobria, pero emerge, como un prodigio, la flor, el ave, la araña, la vertiente que en algún momento capturó -y para siempre- la mirada alerta, maravillada, del niño Neruda.
Se trata, qué duda cabe, de un libro ilustrado, uno en el que texto e imagen avanzan al unísono para llevarnos, más allá del Caribe y la Amazonía, al mundo austral donde termina América al acercarse a los hielos antárticos.
A la poética del poeta, y a la de la ilustradora, se suma al final una reseña para identificar las especies de flora y fauna que evoca Neruda y representó Antonia Lara. Él, que amaba los libros con mapas, o los dibujados de los naturalistas, los ilustrados en suma, seguramente se habría detenido a mirar éste del bosque chileno.
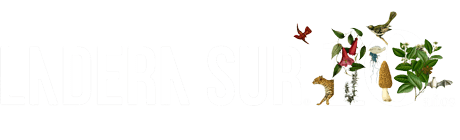
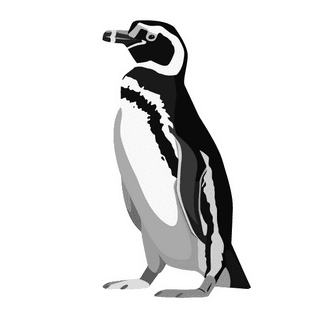 Colaborador Invitado
Colaborador Invitado






























