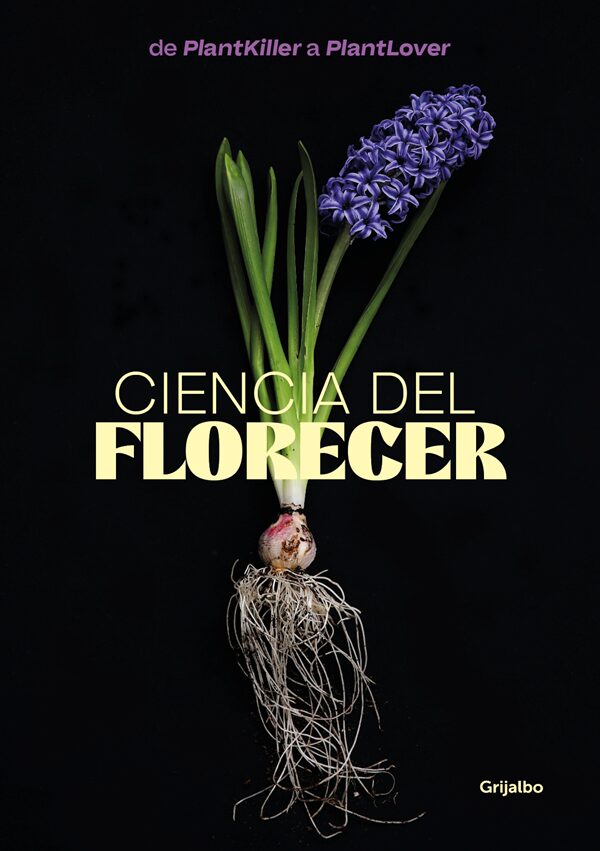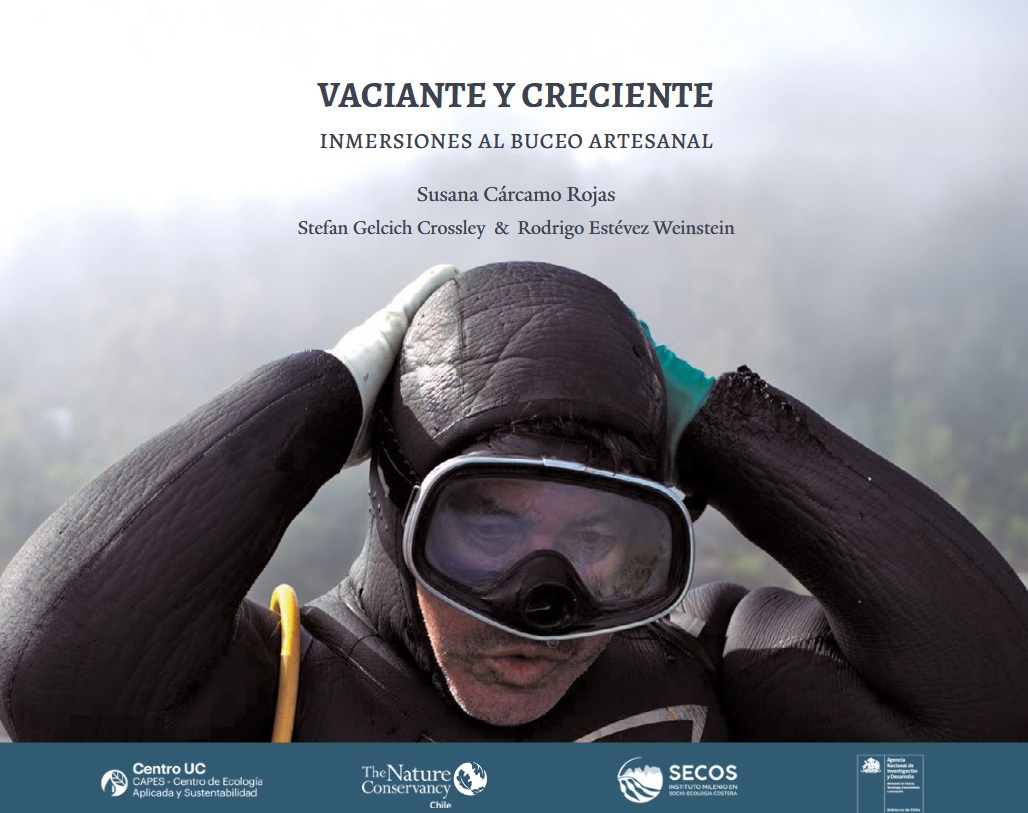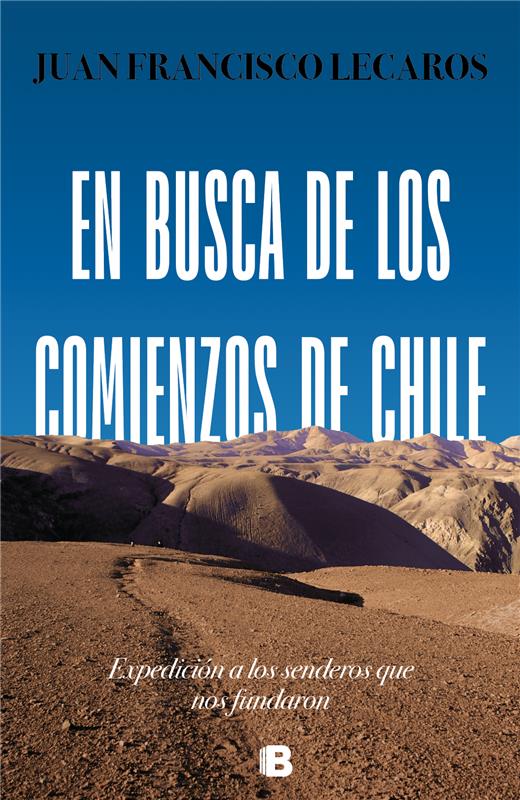-

¿Cuál sumarías a la lista? 5 saltos o cascadas para visitar cerca de Santiago
18 de febrero, 2025 -

Nunca es tarde para seguir saliendo a la naturaleza: 10 senderos ideales para adultos mayores en Chile
9 de febrero, 2025 -

Trekking Valle del Venado: 3 días en la majestuosidad de los paisajes andinos de la Reserva Nacional Altos de Lircay
20 de diciembre, 2024

Los guardianes del Maule: La historia del Parque Cuenca Andina, el más grande de la región y que fue salvado de la explotación forestal
Hace más de 40 años, la venta de un territorio único en la Región del Maule encendió las alertas en una familia cordillerana. Esos bosques que tanto visitaron en su juventud, estaban amenazados, teniendo la posibilidad de ser reemplazados por plantaciones forestales, entre otras cosas. Por ello, decidieron comprar el terreno, con el único fin de conservarlo. Con el paso de los años, firmaron una herramienta de protección que les permitiría conservarlo a perpetuidad. Y hoy, esas más de 12 mil hectáreas, se preparan para ser visitadas con la apertura en septiembre del llamado Parque Cuenca Andina, el área protegida más grande de la región.
“El mismo paisaje que vivió mi abuelo; que vivió mi papá, lo hemos vivido nosotros y nuestros hijos. Igual, igual, igual”, dice Juan Carlos Dörr, acompañado de su hija María Paz Dörr. Hace más de 40 años, él compró, junto a sus hermanos, un fundo que conocía prácticamente desde que nació, llamado Fundo La Palma. Decidieron adquirir los bosques en los que corrían cuando eran pequeños con la idea de mantenerlos intactos, en un tiempo donde terrenos cordilleranos se compraban para intervenirlos y sacarles provecho económico.

Actualmente, luego de décadas de mantención y, tras haber firmado un Derecho Real de Conservación (DRC), con el apoyo de la Fundación Tierra Austral, ese gran terreno de más de 12.871 hectáreas abrirá al público en septiembre, bajo el nombre de Parque Cuenca Andina.
De esta forma, además de fomentar la conservación de sus ecosistemas únicos, se busca preservar el legado cultural de los arrieros, y ser un lugar de esparcimiento, conexión con la naturaleza y educación en el corazón cordillerano del Maule. Esto ha sido el resultado de años de amor, dedicación e identificación con la cordillera, por parte de una familia que busca que esta gran área protegida inspire a otros casos de conservación privada.
El corazón en la cordillera
La historia parte en el pueblo de Los Queñes, en la comuna de Romeral. El abuelo de Don Juan Carlos llegó al lugar cuando existía solo una aduana —que funcionó entre 1860 y 1960, controlando el ganado que ingresaba desde Argentina— y una estación de Carabineros. La familia compró terrenos en el lugar, formando un pueblo entre amigos y arrieros, que se conoce principalmente por ser un paso cordillerano de baja altitud.
Juan Carlos nació en Curicó. Junto a sus hermanos, papá y abuelo solían ir a los bosques cordilleranos del Maule a acampar y recorrer, por lo que su amor por el lugar nació desde sus primeros años de vida. Cuando creció y supo que sus tan queridos bosques se vendían, había que hacer algo.

“En algún momento, los bosques salen a remate y las empresas forestales empezaron a comprar con el fin de reemplazar lo nativo por pino y eucalipto. Él se dio cuenta de esto y dijo: No, de ninguna manera. Junto a sus hermanos, adquirieron todos estos predios. Durante más de 40 años, los conservaron, por sus propios medios, con un cuidador y pagando sus contribuciones”, comenta Manuel Dörr, hijo de Juan Carlos.
“Cuando supe que se vendía dudé si lo podía comprar, porque esos bosques son muy atractivos para explotarlos. Están a la orilla del camino, son de fácil acceso. Entonces lo compramos con mi familia, después le compré a mi hermana y me quedé con la mayoría. Era la última parte de otro fundo que llegaba a la cordillera. Nosotros estábamos al frente del río, del otro lado, entonces siempre fue como nuestro”, explica Juan Carlos.
Él, al igual que todos sus hijos, lleva la cordillera en su sangre. No se baja de su caballo. La verdad, nadie de su familia lo hace en el Maule. “Somos cordilleranos. Mis hijos también, no hay cómo llevarlos a otra parte”, comenta Juan Carlos, mientras María Paz, su hija, dice: “Los cerros nos han regalado gran parte de lo que somos. La generación de los nietos también. Se ha traspasado el amor por la montaña y sus costumbres”.

Por ello, todos han trabajado por este lugar. Él, junto a su hermano Otto, son los más involucrados de su generación. De sus hijos, los que cumplen ese rol son María Paz y Manuel. Juan Carlos es enfático en aclarar que no son los dueños del terreno, sino sus cuidadores. Esa misma línea es la que han seguido sus hijos. Hace 10 años, Manuel decidió irse a vivir a la zona, justamente para “hacer algo para poder conservar” el Fundo La Palma.
“Fue un trabajo de seis años, digamos, lo que tomó regularizar todo eso. Entre las expropiaciones para el camino, ver el río que se había movido, solucionar temas con vecinos, ver lo topográfico, legal, permisos, poderes y saber qué camino seguir. En eso llegamos al Derecho Real de Conservación como una solución para conservar de privados. Hace tres años empezamos la conversación con la Fundación Tierra Austral, y hace dos que firmamos. Desde entonces, ha sido pensar y entender esta área de conservación, evaluar cuál será su misión y cómo se va a mostrar el territorio ya conservado legalmente por el DRC”, explica Manuel.
Un tesoro natural
Según recuerda Manuel, de niño, cada vez que venía al fundo, era como visitar Narnia: “Era ir a un lugar muy lindo y mágico. Vivía en Santiago y me escapaba a estos territorios preciosos, de bosques otoñales, con los arrieros, los habitantes y los animales que veía. Era un mundo distinto. El domingo había que volver de nuevo a la capital. Eso me quedó muy grabado y no se desconectó el vínculo. Siempre fue la idea invitar gente a que conozcan la cordillera maulina en general”.
En realidad, se podría decir que Cuenca Andina sí es un lugar mágico. Primero, por la biodiversidad que ahí habita. Tal información está respaldada en un estudio de caracterización que se hizo para avanzar en el DRC. En él se apunta, por ejemplo, a que en el lugar hay al menos 25 especies en alguna categoría de conservación.

Además, cuenta con una característica muy particular en su vegetación: hay presente bosque caducifolio, flora de la región altoandina, y de matorral y bosque esclerófilo. “Este espacio tiene una diversidad de ecosistemas impresionantes, desde los 700 msnm hasta los 2.700 msnm. Va desde la desembocadura del estero Pejerrey en el río Teno, hasta el nacimiento. Es toda la cuenca hídrica del estero de Los Pejerreyes. Vas desde el bosque esclerófilo por abajo, sigues con coihues y robles, hasta llegar a un ecosistema altoandino con lagunas. La zona colinda con Alto Huemul”, explica María Paz.
Las dos lagunas ubicadas en la altura dan origen a los esteros La Palma y El Pellejo, los cuales, en su confluencia, dan origen al estero Pejerreyes. En los bosques, destacan especies como el roble (Nothofagus obliqua), peumo (Cryptocarua alba), quillay (Quillaja saponaria), boldo (Peumus boldus) y ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), entre muchos otros.
En números, se podría decir así: En el lugar hay 127 especies de flora vascular. 109 son nativas. Eso equivale al 7,1% de la riqueza de la región, cubriendo un 0,3% de su superficie. Si lo elevamos a Chile, es el 1,4% de la riqueza de Chile continental. Solo si hablamos de árboles, hay presentes 19 especies, representantes del 25% de la flora arbórea de Chile. Y, solo en estas más de 12 mil hectáreas, hay 30 especies endémicas del país. Tres de ellas están al límite de su distribución: Adesmia viscosa, Eriosyce curvispina y Schinus montanus.


“Recorriendo el parque, hemos encontrado bosques de lengas, que están fuera de su distribución. También de roble de Santiago, fuera de su distribución. Lo mismo con el sauco. Se juntan bosques de Nothofagus de más al norte con el sur. Un botánico me dijo alguna vez que este era el bosque con mayor variedad de Nothofagus. Por otro lado, está el mundo cordillerano de los lagartos gruñidores y matuastos, entre su fauna”, explica Manuel.
En la zona hay especies como las culebras de cola larga (Philodryas chamissonis), de cola corta (Galvarinus chilensis), el gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus), así como otras aves clásicas de los bosques del centro y del sur como el pato cortacorrientes (Merganetta armata), el cóndor (Vultur gryphus), el loro tricahue (Cyanoliseus patagonus) o el carpintero negro (Campephilus magellanicus), entre muchas otras.

“Un investigador una vez me mostró un mapa que hablaba del endemismo y la biodiversidad de Sudamérica (…). Según eso, estamos en la zona con mayor biodiversidad y endemismo del Cono Sur. No solo de Chile. Si lo comparamos con la cantidad de áreas protegidas, es inverso. Eso es parte del patrimonio natural de este lugar”, dice Manuel.
El Derecho Real de Conservación
Don Juan Carlos dice que recuerda haber recibido más de alguna vez en su oficina a algún interesado en comprar el fundo. Los escuchaba, pero desde que entraban, él sabía que la respuesta sería un claro no. Para él era algo obvio que ese tesoro no se debía intervenir, sino cuidar. Solo de eso había que preocuparse.
Con el tiempo, en 2016, apareció una ley que, de forma inédita, estableció el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DRC), una herramienta legal que permite resguardar territorios privados para la conservación del patrimonio ambiental de Chile, desde su valor ecológico o cultural. Esa sería una buena opción para el futuro. Pero todavía la familia no lo sabía.

Mientras tanto, el terreno era visitado por la familia y lo resguardaba un cuidador. Se pagaban las contribuciones. Se veía como un legado a cuidar, uno que toda la familia siempre adoró. Sobre los desafíos que esto implicaba, Manuel explica: “Hay un tema cultural en estos lugares de cordillera. ¿De quién uno protege estos lugares? De uno mismo, como familia, como heredero, con la ambición que puede aparecer de lucrar con el lugar. Por ejemplo, explotarlo, subdividirlo, lotearlo, venderlo, etc. Es un tema interno, del que salen los demonios. Pero en nuestro caso se nos ha dado muy bien, no hemos tenido ese problema. Pero es importante la protección hacia los propios administradores, y eso se hace a través de un DRC. De igual forma, se protegen factores externos, como la poca cultura de conservación y uso de los territorios”.
Por ello, en 2021, tras haberse enterado de esta figura, la familia decide contactarse con la fundación Tierra Austral —que promueve la conservación de terrenos privados— para entender cómo esta figura los podía ayudar, cómo se cuidaría el espacio y qué usos de la tierra podría haber. Así, empezaron un proceso que tuvo como hito la firma del DRC en 2023 y aseguró la conservación de las más de 12 mil hectáreas de por vida.

“Nosotros nos encargamos de darle forma a sus intenciones de conservación. Es algo que dura por siempre, bajo un respaldo legal. Es decir, no se explota, no cae en manos de inmobiliarias ni minería, por ejemplo. Eso da tranquilidad. Es un proceso completo e integral”, explica Javiera Yañez, directora de Desarrollo y Comunicaciones de la Fundación Tierra Austral.
“La opción te permite seguir teniendo el lugar que uno quiere, protegerlo a perpetuidad y asegurarse de que la tierra sea indivisible”, explica María Paz, “abrirlo o no depende de cada propietario. A nosotros nos resonó abrirlo. Además que investigamos bastante”.
En ese proceso, el apoyo de la fundación ha sido clave. Ellos han podido ser una especie de guía para poder concretar la visión familiar de conservar el espacio, considerando tanto su patrimonio natural como cultural, y el poder acercarlo a la gente. “Nosotros ayudamos a canalizar recursos, contratamos guardaparques, contratamos una empresa para hacer su logo, diseñamos la señalética, demarcamos los senderos y le dimos forma a lo que ellos buscaban”, comenta Javiera.

Manuel, por su lado, está hace 10 años en el lugar dedicado a la conservación del terreno. Llegó junto a su esposa. Formaron un colegio desde su casa, que ahora tiene más de 100 alumnos. Le traspasaron el amor por el lugar a sus hijos, las nuevas generaciones familiares. Su hija le ha dicho alguna vez que le gustaría ser “parquista” como él.
Manuel, arquitecto y profesor universitario, siente que es parte de lo que se necesita hacer con espacios como este: “tratamos de hacer las cosas bien para demostrar que es posible, viable y sustentable económicamente para un predio. Es una solución familiar el poder conservar y abrir espacios de la cordillera maulina como un área de conservación”.
Dentro de esto, una parte clave ha sido el tema de vinculación territorial con el pueblo. “La comunidad está feliz con el desarrollo del parque. Ha sido una ayuda en toda la parte educativa. Es defender lo que les pertenece como comunidad, con un sentido de vecindad”, dice Manuel.

De esta forma, se busca también enfrentar o estar mejor preparados ante las grandes amenazas de la zona, en especial aquellas que requieren de educación ambiental. Por ejemplo, en un lugar donde se está expuesto a la mega sequía y al riesgo de incendios, es clave para evitar problemas como la caza, el hacer fogatas, las fiestas su basura, el pescador furtivo o el que va a cortar árboles.
Por ello, abrir al público también tiene sus desafíos, como el cumplir la normativa al ser un parque de conservación. “Ese encaje no ha sido fácil con este usuario que no es el arriero, que entiende, y que por generaciones ha vivido, habitado y pastoreado esos territorios, sino la persona que va a entretener y que piensa que el territorio es para ir a hacer fogatas, sacar leña”, explica Manuel.
El patrimonio cultural
“Existen dos tipos de almas”, comenta Juan Carlos. “Las verticales y las horizontales. Las horizontales son las de la costa, que ven el horizonte infinito, y son habladores, buenos para vivir en choclón. Las almas verticales son las de la cordillera. Los arrieros. Ellos no hablan, viven solos en la naturaleza de noviembre a mayo. Yo me siento medio vertical”, asegura Juan Carlos.
En efecto, no habría Parque Cuenca Andina sin alusión a los arrieros, porque parte de lo que se busca conservar es su patrimonio cultural. Juan Carlos dice que estos habitantes vernáculos, característicos por su trashumancia, son sus amigos. Y lo han sido por generaciones en la familia.

“Son personas maravillosas, de una profundidad y conocimiento de la tierra gigante. Están llenos de costumbres y conocimientos maravillosos. Creo que ahí también hay un sincretismo cultural muy fuerte, mucho más de lo que se piensa. Y a diferencia de lo que la gente cree, son grandes protectores de los Andes, porque son los conocedores de la cordillera”, dice María Paz.
“Hay un poema que termina diciendo: “el barco en la mar y el caballo en la montaña”. La parte cultural de la montaña va ligada a los caballos; sus huellas y rutas. A mí me ha tocado estar y alojar en puestos en la cordillera de uso actual de arrieros. Uno escarba un poquito y encuentra puntas de flecha y restos de obsidiana. Entonces hay capas que se han usado desde siempre y los arrieros son los actuales sostenedores y habitantes de esas capas. Las capas son huellas que recubren la cordillera y la intersección de estas huellas, son los arrieros, por lo tanto, los sostenedores de esta cultura y los herederos de toda una cultura para atrás, que es muy importante”, dice Manuel.

Por lo tanto, el parque también busca conservar ese patrimonio. Hasta el día de hoy hay antiguas huellas que no han desaparecido, que siguen pendientes de explorar. Los arrieros, sus huellas e instalaciones históricas (puestos y corrales) son parte de esta gran área protegida.
El futuro
El Parque Cuenca Andina abrirá sus puertas oficialmente en septiembre. La idea principal de esto es, además de fomentar el conocimiento y cuidado del lugar, que se transforme en un motor educativo.
“Estamos trabajando ahora justamente en una propuesta educativa del parque con un sendero educativo. Para colegios y universidades, a nivel laboral también y de comunidad. Yo creo que ese es un gran desafío. Ahora hemos estado con el desafío de armar la infraestructura para poder abrir este parque, lo que significa techo, baños, caminos, estacionamientos, sector de camping, agua, plantas de tratamiento para el baño, huerta, vivero, cámaras trampa para monitorear la fauna y también la conservación y control de ingreso por áreas no autorizadas. Entonces, de alguna manera hemos estado armando toda una infraestructura para recibir gente y lo que se nos viene es el tema de la educación”, explica Manuel.

“Buscamos que sea un promotor del desarrollo infantil y la salud. Es acercar la naturaleza a la educación, la promoción de la infancia y salud (…). A mí, como médico, me interesaría mucho trabajar también en salud mental y naturaleza, el poder aprovechar ese espacio como una como un espacio que genere desarrollo y salud. Llevo 20 años trabajando en desarrollo infantil, estudiando mucho, y he llegado a la conclusión de que el mejor modelo de desarrollo infantil que existe es la naturaleza. Al final la solución siempre está en el cerro, en la cordillera”, dice Paz, ampliando el espectro también a cualquier proyecto que involucre adultos mayores, niños y personas en situación de discapacidad.
En este sentido, el predio se dividió en tres zonas: una destinada al uso recreativo y turístico de baja intensidad; otra al uso intensivo y/o cultural; y una mayor destinada a la preservación y conservación, siendo clave como corredor biológico debido a su extensión y unión de transición entre el ecosistema mediterráneo y su bosque esclerófilo, con los bosques templados del sur de Chile.
En el área de senderos para el público, estos se armaron en base a huellas preexistentes. El principal, de hecho, es una ruta histórica que conecta la sexta con la séptima región, y que conecta con el Santuario Alto Huemul. Se podrá desarrollar en un día completo o más de caminata. Terminará en las lagunas, en un puesto arriero con vistas al complejo volcánico Planchón Petoroa.

A eso le seguirán ramales paralelos a la ruta central, pensados para recorrer distintas quebradas o cuencas. Una de ellas es la huella que va por la cuenca del Estero los Pejerreyes, con pozones, cascadas, saltos y formaciones geológicas producto de la erosión.
“En el mapa el estero de los pejerreyes se divide, hacia el poniente, en el estero de La Palma, teniendo esta área un carácter más turístico por sus condiciones, dejando así para investigación todo el sector oriente, gran parte del territorio. En general es muy bajo el porcentaje de turistas que va a llegar a la laguna arriba. Vamos a habilitar miradores, puentes colgantes, infraestructura para la primera parte del sendero, que es lo que más se recorre”. dice Manuel.
Así, ese gran terreno familiar se transforma en un legado compartido. Algo de lo que ellos no son dueños, sino cuidadores. Esos mismos bosques en los que Juan Carlos corrió, en septiembre abre sus puertas a todo el que desee venir, a tan solo 220 km de Santiago, 107 km de Talca y 40 km de Curicó.

 Veronica Droppelmann A.
Veronica Droppelmann A.