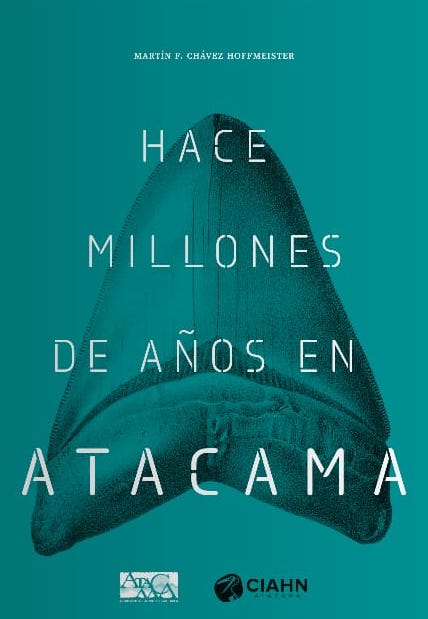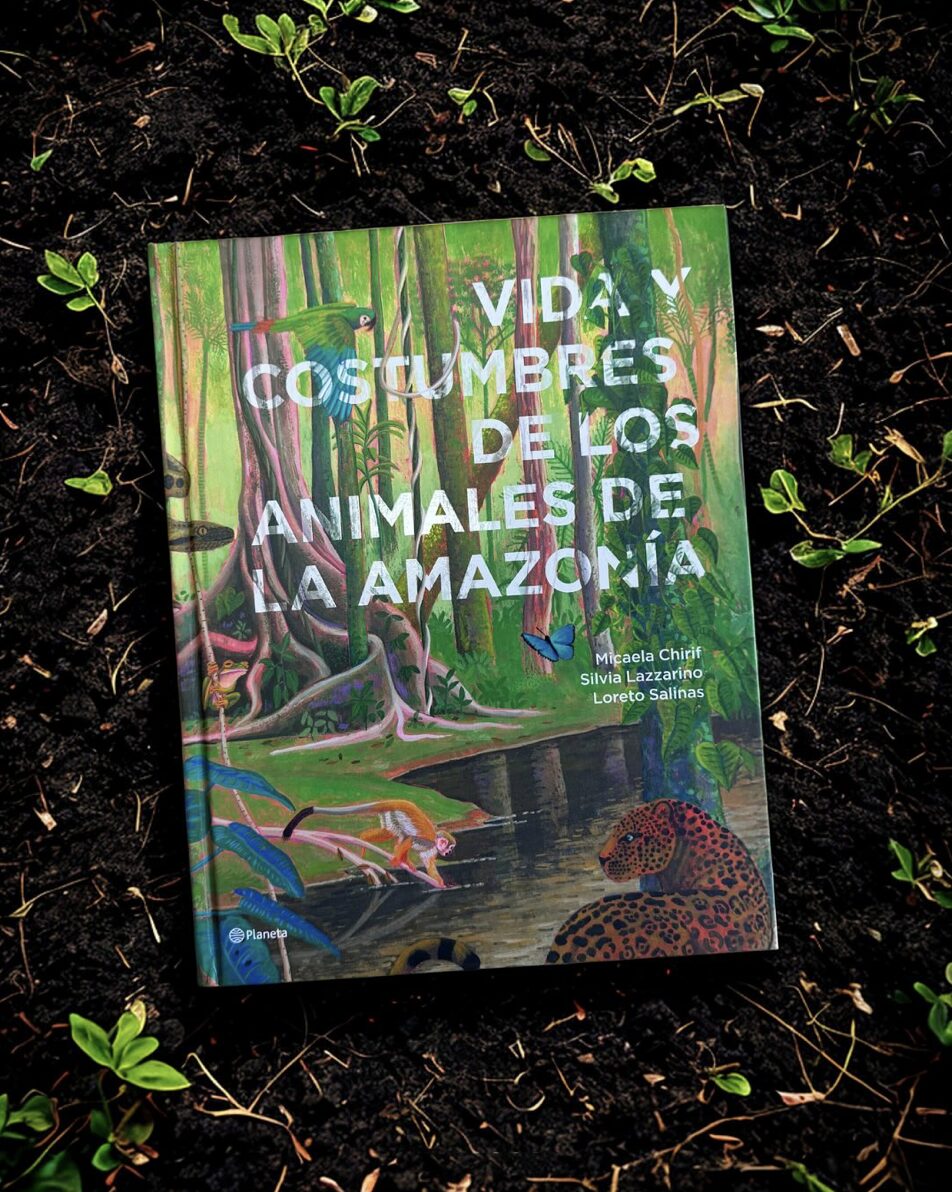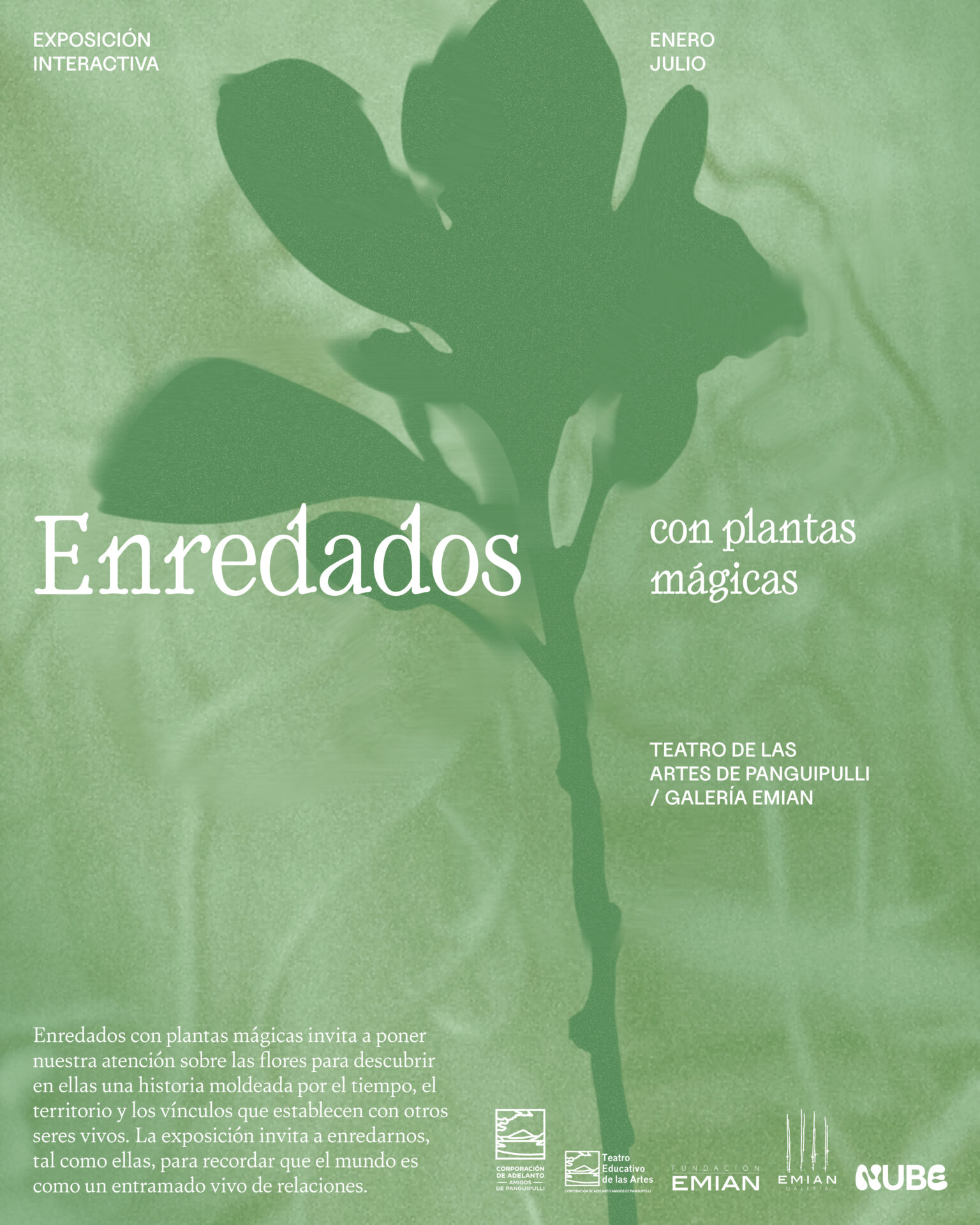-

Biodiversidad que sana: Proyecto artístico lleva la fauna silvestre a dos hospitales de Chile, a través de murales
27 de febrero, 2026 -

Argentina en vilo: Modificación de Ley de glaciares desata preocupación y campañas en el país
27 de febrero, 2026 -

Proyecto MangRes: La revolucionaria iniciativa de UNESCO para restaurar manglares en América Latina y el Caribe
27 de febrero, 2026

Pata de guanaco, la flor que domina el Desierto Florido por su increíble capacidad de adaptación
En el corazón del Desierto de Atacama, la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa) se impone como la reina del desierto florido. Sus flores fucsias emergen de un suelo árido que parece no dar vida a simple vista, transformando llanos y quebradas en un mar de color. Pero más allá de su belleza, esta especie endémica es un prodigio de la adaptación: durante millones de años ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir a la sequía extrema, al sol abrasador y a los cambios bruscos de temperatura. En este artículo, te contamos cómo la pata de guanaco ha perfeccionado su resistencia a lo largo de millones de años, sus secretos para florecer en condiciones extremas y el papel que juega en el vibrante ecosistema del Desierto de Atacama.
En el planeta hay pocos lugares donde la tierra árida se transforma en un tapiz de colores. Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Perú y Chile son algunos de los escenarios donde ocurre este raro milagro natural: el desierto florido. Pero es en Chile donde este fenómeno alcanza una fuerza casi mística. En el corazón del desierto de Atacama —el más árido del mundo—, los llanos y serranías despiertan bajo una lluvia inesperada, y el paisaje se cubre de violetas, amarillos, azules y blancos que parecen desafiar la sequedad del entorno.

Durante la primavera, especialmente en la franja costera de la Región de Atacama, cerca de 200 especies —muchas de ellas endémicas o amenazadas— emergen desde un banco de semillas que ha aguardado, paciente, bajo la arena. No es un espectáculo cotidiano: solo ocurre cuando la humedad y la temperatura se alinean en el equilibrio perfecto para devolverle la vida al desierto dormido.
Este 2025, las intensas precipitaciones registradas el 1 de agosto en la Provincia del Huasco —con más de 40 mm en sectores costeros— generaron el escenario perfecto para que el fenómeno se despliegue en comunas como Huasco, Freirina y algunas zonas de Vallenar, con su mayor esplendor proyectado para octubre.
Entre las especies más características de este fenómeno, la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa) es, sin duda, la más célebre. Su floración tiñe de fucsia los llanos y quebradas del Atacama, extendiéndose como un manto luminoso sobre el árido paisaje. Allí donde antes dominaban los tonos ocres y sepia, brota un mar de color que parece desafiar toda lógica, recordando que incluso en los lugares más inhóspitos puede florecer la vida.


Pero esta especie endémica —que se distribuye desde la Región de Antofagasta hasta la Región de Coquimbo— no solo deslumbra por su belleza y abundancia, sino también por su extraordinaria resiliencia. Durante miles de años, la pata de guanaco ha evolucionado en uno de los ecosistemas más extremos del planeta, desarrollando adaptaciones únicas que le permiten sobrevivir y prosperar en el desierto más árido del mundo.
La pata de guanaco es una hermosa hierba perenne de la familia Montiaceae, que crece en laderas abiertas o entre matorral esclerófilo, desde la precordillera hasta la costa. Elegante y altiva, con su cuello largo y esbelto, esta flor -de mata redondeada y prolija de hojas suculentas grisáceas o glaucas – se imponte como la verdadera reina del desierto, un símbolo de vida que desafía la aridez y colorea los paisajes más inhóspitos.
La reina del Desierto Florido

Aunque no se conoce con precisión el origen evolutivo de la pata de guanaco, se sabe que es una especie con raíces muy antiguas. Esto ya que su resiliencia y su extraordinaria capacidad de adaptación al desierto más árido del mundo sugieren que se trata de una especie que lleva muchísimos años adaptándose a las condiciones del Desierto de Atacama, teniendo una gran antigüedad.
Los primeros registros de la pata de guanaco aparecen en los textos del naturalista Claudio Gay, quien recorrió Chile documentando su flora y fauna. En sus escritos describe a la calandría, una hierba de flores fucsias en la zona de Copiapó, un testimonio que probablemente correspondía a un desierto florido, dejando evidencia temprana de un fenómeno natural que, siglos después, sigue asombrando y maravillando a quienes lo contemplan.
«Es la primera observación que hemos encontrado de la pata de guanaco, lo cual indica, como era de esperar, que esta planta ha estado por muchos años. Los estudios filogenéticos que hemos hecho nos llevan a pensar que esto se generó hace como 50 millones de años atrás«, puntualiza el Dr. Ariel Orellana, director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello e investigador del Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma.


Como mencionamos antes, esta especie no solo cautiva por su color y abundancia, sino también por su capacidad de adaptación. A lo largo de miles de años, la pata de guanaco ha sabido enfrentar las condiciones extremas del desierto, desarrollando estrategias únicas que le permiten sobrevivir y florecer en uno de los ecosistemas más desafiantes del planeta.
“En particular es una especie bien interesante porque es una planta anual. Normalmente son plantas que tienen corta vida, es decir, las semillas germinan y pasan todo su ciclo de vida súper rápido. “Es una planta cuya estrategia de adaptación a la hiperaridez consiste en permanecer durante años en forma de semillas en el suelo, conformando un banco de semillas. De esta manera, puede sobrevivir largos periodos sin actividad metabólica. Cuando ocurre un evento de lluvia, las semillas, adaptadas a estas condiciones extremas, responden rápidamente al pulso de agua, germinan y dan origen a nuevas plantas.” Es super especial porque es como vivir una vida, pero en cámara rápida”, comenta el Dr. Pablo Guerrero, académico del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, Investigador Principal del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE).

Estas estrategias de supervivencia son un verdadero prodigio de la naturaleza. En primer lugar, la pata de guanaco se ha adaptado durante miles de años para almacenar agua en sus hojas suculentas y tejidos, lo que le permite resistir largos periodos sin lluvia, mientras que su tamaño puede variar según la disponibilidad de agua y nutrientes, ajustando su crecimiento a cada estación. Su banco de semillas, oculto bajo la arena, permanece latente hasta que las condiciones de humedad son favorables, asegurando que la especie renazca rápidamente tras las lluvias.
“Algo que es interesante es que hay una expansión de genes que tiene que ver con la autofagia, es decir, esta planta se puede como auto consumir. Eso lo hemos visto tanto en el desierto como en el laboratorio. Esta planta puede llegar a un tamaño importante, unos 30 40 cm, pero después empieza a reducirse en tamaño. La segunda semana de noviembre, como que ya queda muy poco de esta planta y son plantas mucho más pequeñas porque se fueron como auto consumiendo. Y seguramente la especie trata de utilizar al máximo todos los nutrientes, todos los elementos que son importantes para su desarrollo y finalmente para lo que es la producción de semillas, porque al final es una planta cuyo objetivo de existir es generar semillas que después quedan en este banco de semillas en el desierto”, añade el Dr. Orellana.

Recientemente, una investigación publicada en la revista Plant Physiology por un equipo liderado por la Dra. Paulina Ossa junto al Dr. Ariel Orellana, reveló un mecanismo aún más sorprendente: la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa) modula su metabolismo fotosintético según las condiciones del entorno, alternando entre una fotosíntesis CAM fuerte en zonas muy áridas y una CAM débil en áreas menos extremas.
Durante los periodos de sequía extrema y altas temperaturas, la planta adopta una fotosíntesis CAM plenamente desarrollada, cerrando sus estomas durante el día para conservar agua y abriéndolos de noche para captar dióxido de carbono. En cambio, cuando las condiciones de humedad y temperatura son más favorables, la especie realiza una fotosíntesis CAM débil o transitoria. Este hallazgo llevó al equipo a evaluar su comportamiento fotosintético bajo condiciones controladas en el laboratorio, donde se observó que las plantas cultivadas con riego normal realizan fotosíntesis C3.
“Hemos encontrado que hay una expansión de genes que tienen que ver con fenómenos asociados al lugar donde vive, por ejemplo, hay una expansión en genes que tienen que ver con fotosíntesis y captura de luz. Esta es una planta que vive en un lugar donde se produce la mayor cantidad de radiación solar en la tierra y eso es malo para las plantas. De hecho, las plantas hacen fotoinhibición, es decir, es su fotosíntesis se invierte cuando hay demasiada luz. Pero esta planta funciona perfectamente bien con alta radiación. Y posiblemente eso tiene que ver con que ha generado un mecanismo de captura de la energía que son bastante favorables”, comenta el director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello.


“Lo otro es que tiene una expansión en el genoma de genes relacionados con reparación del DNA. Esto se explica por la alta intensidad de la luz ultravioleta que existe en el desierto de Atacama. Y eso te produce una cantidad de mutaciones importantes. Entonces, esta planta tiene la capacidad de tener un sistema de reparación bien efectivo”, continua el investigador.
Este hallazgo forma parte de un estudio más amplio que logró secuenciar el genoma de la pata de guanaco, con el objetivo de identificar las características que le permiten sobrevivir a la escasez de agua y a los cambios extremos de temperatura en uno de los entornos más hostiles del planeta. A largo plazo, estas investigaciones podrían transferir estas adaptaciones de tolerancia a otros cultivos, ofreciendo nuevas herramientas frente al cambio climático y la aridez creciente. «Hemos mejorado el genoma, llegando a obtener información casi a nivel de cromosoma, trabajo realizado en colaboración con el equipo liderado por el Dr. Claudio Meneses, de la U. Católica y también investigador del Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma, trabajo que esperamos publicar en los próximos meses», comenta el Dr. Orellana.
El equipo ya ha logrado cultivar ejemplares de Cistanthe longiscapa en laboratorio, lo que les permitirá analizar en detalle los genes que regulan este “interruptor” metabólico y su relación con el estrés hídrico y la radiación solar, abriendo la puerta a comprender cómo una planta aparentemente frágil ha aprendido, con millones de años de evolución, a dominar los extremos del desierto.

“Hemos encontrado que es una planta que hace metabolismo CAM y eso es lo que le ayuda a conservar una cantidad importante de agua. Las plantas que hacen fotosíntesis CAM pueden ahorrar hasta el 40% del agua. Eso es lo que la hace tan interesante como un modelo para poder conocer los mecanismos por los cuales esta planta crece y se desarrolla y ver si alguno de esa información que utiliza para ahorrar agua la podemos transferir a plantas que son cultivables en la agricultura”, agrega el Dr. Orellana.
Colores que cuentan historias
Por otro lado, otra característica fascinante de la pata de guanaco es su gran variación de colores y tamaños. En esta especie se observa una notable diversidad cromática, que va desde las típicas flores moradas hasta tonos amarillos y blancos. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado determinar si se trata de una sola especie o de un complejo de subespecies.

Así lo explica Orellana: “Ahora lo que no sabemos es si esta es una única especie o es un conjunto de subespecies, porque cuando hemos estado monitoreando en distintos lugares, las plantas exhiben algunas diferencias como en el color de los pétalos. Hay una investigación de hace un par de años sobre la variabilidad en el color de Cistanthe longiscapa, pero no estoy seguro de si se trata simplemente de variación dentro de la especie o si en realidad estamos frente a subespecies. Lo planteo así porque, aunque comparten el mismo genoma de base, estas plantas podrían estar diferenciándose genéticamente entre distintas poblaciones que eventualmente podrían considerarse subespecies. De hecho, la semana pasada estuvimos recolectando en el desierto florido con el permiso de CONAF, en conjunto con un grupo de la Universidad de Yale, que está haciendo un análisis para ver la filogenia de la especie y poder determinar cuán complejo es este componente. Ellos tienen la hipótesis de que este es un complejo de subespecies. Yo espero que en los próximos meses podamos tener más información y definir si efectivamente estamos hablando de una especie o de múltiples subespecies que forman la pata de guanaco”.
En 2021, Cistanthe longiscapa generó gran curiosidad en un grupo de investigadores chilenos, quienes observaron cómo estas flores presentaban nuevos y extraños patrones de colores. En un sector al norte de Caldera, la planta habría crecido en parches de flores moradas y amarillas, entre las cuales también se registraron numerosas tonalidades intermedias, como rojizas, rosadas y blancas.


A raíz de este hallazgo, un grupo de científicos -dentro de los cuales se encontraba el Dr. Pablo Guerrero– estudió los mecanismos ecológicos y evolutivos que generan esta diversidad de colores y patrones visuales en un ambiente extremo como el Desierto de Atacama, así como la manera en que los polinizadores perciben esta variabilidad.
El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and Evolution, caracterizó los colores de las flores mediante una cámara modificada para ampliar su sensibilidad y un espectrómetro. Al analizar los resultados, los investigadores detectaron que, además de las diferencias visibles para los humanos, existían variaciones en el rango ultravioleta, un aspecto crucial ya que los polinizadores, como aves e insectos, sí perciben colores en ese espectro.
“Las abejas ven un mosaico de distintos tonos, combinaciones con variaciones en el espectro ultravioleta que nosotros no vemos; para nosotros todo es igual, pero para las abejas es otro mundo, un mundo mucho más heterogéneo respecto a cómo son las flores”, comenta el Dr. Guerrero.

Los investigadores destacan que estos cambios en la coloración reflejan procesos históricos. Lo que vemos hoy es el resultado de transformaciones que pueden haberse producido hace decenas, cientos o incluso miles de años, dando lugar a morfologías especializadas para ciertos polinizadores del desierto florido.
Según advierte el estudio, la variabilidad de colores en la pata de guanaco se debe a la generación de diferentes pigmentos en los pétalos, llamados betalaínas, que además de otorgar protección frente a sequía, estrés salino y otros factores ambientales, contribuyen a la adaptación de la especie a su entorno.

Asimismo, la variación cromática estaría relacionada con la preferencia de distintos insectos polinizadores, que, al elegir flores con patrones específicos de color y forma, podrían provocar un aislamiento reproductivo parcial, un proceso que eventualmente podría haber dado lugar a nuevas subespecies o incluso especies.
“Son puras estrategias que tienen que ver con la sobrevivencia y crecimiento. Pero también están las estrategias que tienen que ver con la reproducción, que también son súper relevantes. En este caso tampoco es trivial, porque imaginémonos que esta especie tiene una única oportunidad para producir sus semillas, y las semillas se producen normalmente porque hubo polinización y este tipo de plantas para que haya polinización es porque hubo algún animalito, algún insecto que tomó un polen de una flor y la llevó a otra flor. Pero imaginémonos un escenario donde hay desierto florido y no solo está pata de guanaco, sino que hay millones de flores floreciendo. También es una carrera de poder tener una exitosa polinización. Entonces, por eso está muy relacionado con las señales de la flor, las coloraciones para atraer a los polinizadores adecuados”, agrega el investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

Por otra parte, la pata de guanaco posee raíces superficiales y extensas que captan cada gota de lluvia, tolera suelos salinos y soporta la intensa radiación solar y los cambios extremos de temperatura. Sus tallos y hojas están protegidos por una capa de cera que reduce la pérdida de agua, y su orientación y estructura le permiten minimizar la exposición directa al sol, mientras que la interacción con microorganismos del suelo contribuye a su desarrollo y defensa.
Cada una de estas adaptaciones la convierte en una maestra de la supervivencia, capaz de prosperar donde pocas otras plantas podrían. “creemos que todos estos elementos le dan a la pata de guanaco una variabilidad genética bastante grande. Hemos secuenciado distintos genomas de plantas colectadas en distintas partes del desierto florido y observamos una variabilidad en el genoma que es bastante grande, variabilidad del punto de vista de polimorfismo que existe en el genoma, entonces, posiblemente eso es lo que le permite también ser tan exitosa porque al revés de plantas que tienen una variedad genética más disminuida están en un mayor riesgo de poder desaparecer porque no tiene la capacidad de poder enfrentarse a los nuevos cambios que están ocurriendo el día de hoy. Esta planta, como tiene un repertorio genético que va cambiando, seguramente hay dentro de las poblaciones plantas que van a ser capaces de tolerar eh los distintos entornos en lo que están viviendo”, finaliza el Dr. Orellana.
Una explosión de interacciones ecológicas


En los años en que el desierto despierta, más de 200 especies de flores transforman el árido paisaje del norte de Chile en un tapiz de colores. Entre todas ellas, la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa) destaca como una de las más abundantes y emblemáticas del Desierto Florido. Con la llegada de las lluvias, sus flores fucsias tiñen los suelos y marcan el inicio de una explosión de vida que se propaga por todo el ecosistema.
Esa floración masiva genera una abundancia de biomasa que sostiene un entramado ecológico complejo. Con las flores llegan los polinizadores, como mariposas que revolotean en grupos, abejas y polillas que fecundan las distintas especies y, a su vez, sirven de alimento a reptiles, aves y mamíferos. Bajo tierra, los microorganismos asociados a las raíces de la pata de guanaco contribuyen a su desarrollo y la protegen frente a condiciones extremas, formando una red invisible que refuerza la vida vegetal del desierto.

La floración también atrae a hormigas, aves y roedores que se alimentan de las semillas, y estos, a su vez, se convierten en presas para zorros y otros carnívoros. Incluso el guanaco, especie protegida en la región, encuentra alimento abundante en este escenario temporal, fortaleciendo su presencia en los ecosistemas áridos.
En conjunto, este fenómeno representa mucho más que un espectáculo visual: es el momento en que el desierto estalla en vida, revelando un tejido de relaciones ecológicas que, aunque efímeras, resultan esenciales para sostener la biodiversidad en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Amenazas en un ecosistema frágil
Las principales amenazas que enfrenta la pata de guanaco —al igual que la mayoría de las especies que florecen en el Desierto Florido— provienen tanto de la presión humana directa como de los cambios ambientales que alteran su delicado equilibrio ecológico.
Durante los años de floración, miles de visitantes llegan al desierto atraídos por el espectáculo natural, pero muchas veces sin conocer la fragilidad de este ecosistema. El pisoteo y la recolección de flores o semillas dañan las plantas y reducen su capacidad de regenerarse en futuras temporadas. A ello se suma la falta de educación ambiental, que incrementa las prácticas irresponsables dentro de las zonas de floración.


Por otro lado, las amenazas ambientales se ciernen de manera más silenciosa, pero profunda. El cambio climático, al modificar los patrones de lluvia y sequía, pone en riesgo la frecuencia e intensidad de los eventos de floración que hacen posible la supervivencia de estas especies efímeras.
En los últimos años, además, se ha observado un fenómeno emergente que podría alterar la dinámica natural del ecosistema: el aumento de la frecuencia e intensidad de las neblinas costeras.

“Algo que ahora está cambiando es que se ha visto que los fenómenos de neblina son más fuertes y eso está generando un impacto también en la germinación de algunas de estas plantas en sectores del desierto. Sin que exista una lluvia, se está generando germinación de semilla producto simplemente de la humedad originada por la neblina que viene desde el océano Pacífico. Uno de los problemas para la pata de guanaco es que, como esta planta depende de los polinizadores, si los polinizadores no están en ese momento, las tasas de fertilización son más bajas y, por lo tanto, la producción de semillas puede disminuir. Y en el largo plazo se podría traer como consecuencia una disminución en el banco de semillas que hay en el desierto”, comenta el Dr. Orellana.
Si bien aún se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis, es una de las posibles consecuencias que podría traer consigo el cambio climático, alterando no solo la frecuencia de las floraciones, sino también las complejas interacciones ecológicas que las sostienen.



La pérdida de hábitat por actividades humanas —como la expansión de asentamientos o industrias en áreas cercanas— limita aún más su regeneración.
A esto se suma el tránsito inadecuado de vehículos fuera de los caminos autorizados, que destruye la vegetación y el suelo del desierto, un sustrato extremadamente frágil que puede tardar años en recuperarse.
En conjunto, estas amenazas revelan cuán vulnerable es el equilibrio que permite que el desierto florezca. Proteger a la pata de guanaco y al resto de las especies que forman parte de este fenómeno no solo implica cuidar una flor, sino preservar un ecosistema completo, donde cada organismo —visible o invisible— cumple un papel fundamental para que, de tanto en tanto, el desierto vuelva a despertar.

 Tamara Núñez
Tamara Núñez