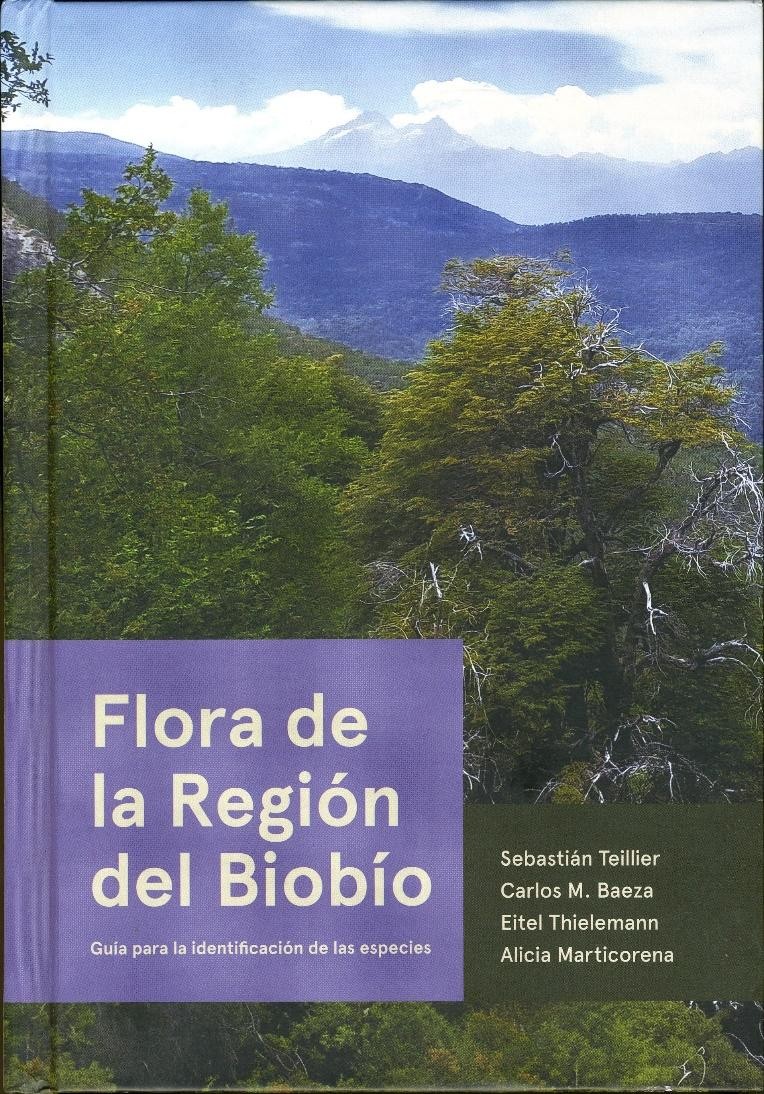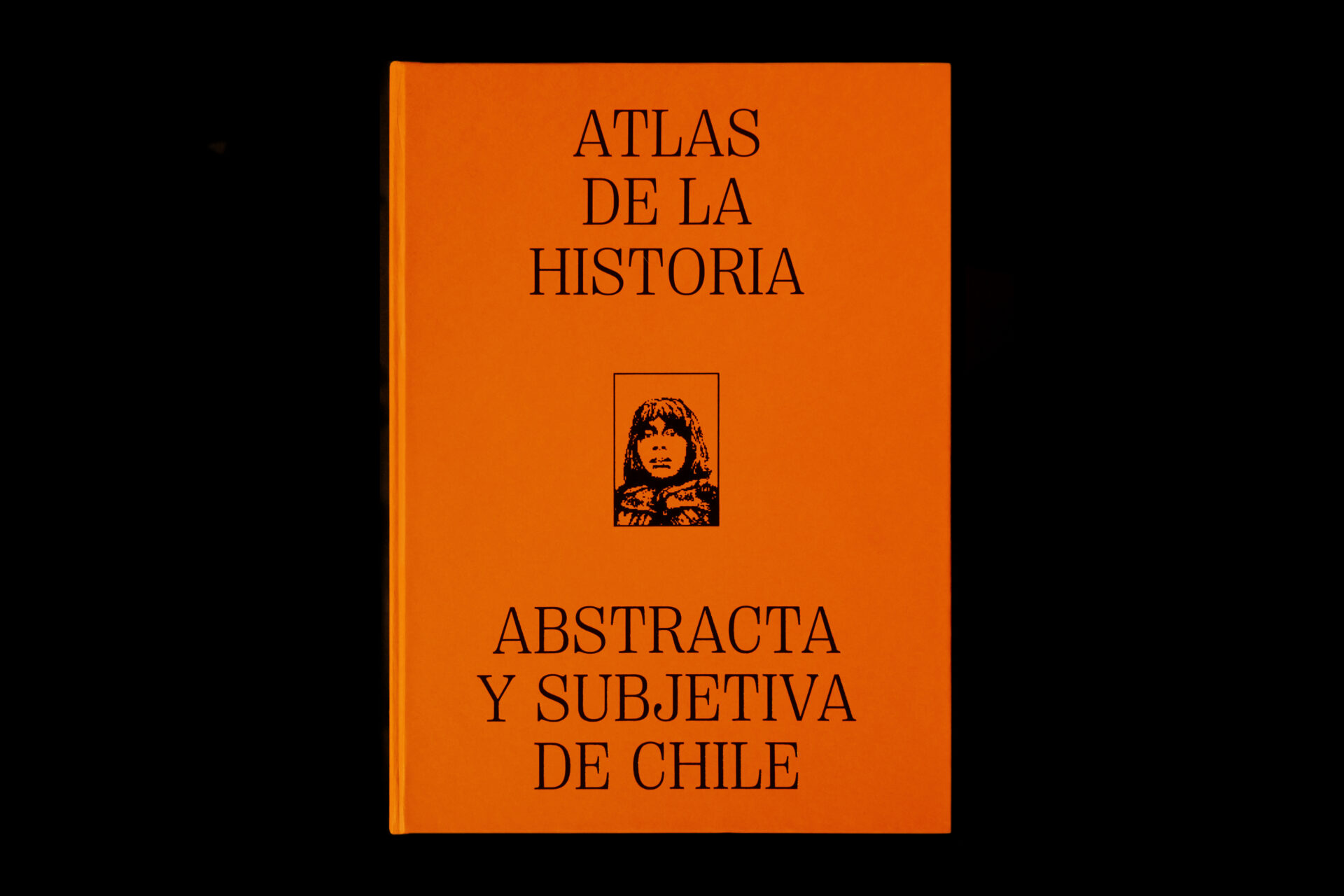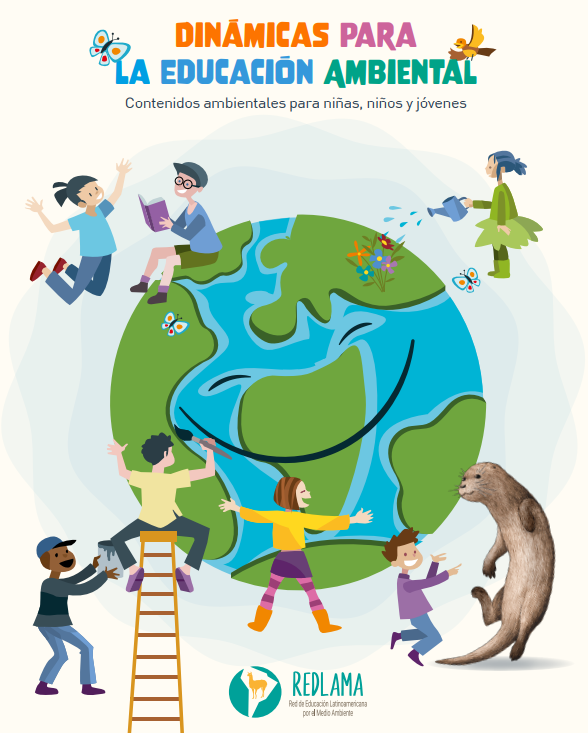-

ENTREVISTA EXCLUSIVA | La pasión de un maestro: Claudio Lucero y sus 92 años ligado a la montaña y la educación
30 de agosto, 2025 -

Un delicado y silencioso trabajo de conservación: Conoce a la fundación que busca frenar el avance del desierto en la región semiárida de Chile
28 de agosto, 2025 -

Equipo científico internacional descubrió “oasis” de plantas fósiles de hace 260 millones de años en Brasil
28 de agosto, 2025

La nueva frontera del litio en Chile: desafíos y tensiones en la explotación de los salares
En esta zona del norte de Chile, en el altiplano de la Cordillera de Los Andes, están puestos los ojos para una carrera a toda marcha por llegar a la explotación del litio, mientras comunidades, el mundo del turismo y ambientalistas desconfían del impacto que tendría sobre paisajes cautivadores y ecosistemas extremadamente frágiles.

Partimos un domingo en la mañana del mes de octubre. Los preparativos fueron intensos, porque enfrentaríamos la altura geográfica, menos oxígeno ingresando al cerebro, un frío que el pronóstico situaba en los diez grados bajo cero y los desafíos de llevar todo lo necesario para la aventura de recorrer, durante dos días, los salares y lagunas donde está proyectado que se explotará litio. Es decir, la Cordillera de Los Andes, al norte de Chile, en la región de Atacama.

El calor acechaba en la subida. Salimos de la ruta para entrar al camino internacional, desierto que a ratos fue interrumpido por la vega de San Andrés, donde paramos para fotografiar el último sector donde aflora el agua, permitiendo que caballos y burros se alimenten, la visita de las aves y un hermoso paisaje de precordillera. Paradas necesarias también para iniciar la aclimatación, es decir, dar tiempo al cuerpo para acostumbrarse al cambio.

El paisaje se volvió violentamente árido, con una radiación solar potente y curvas en ascenso. Pudimos ver la precordillera o cordillera de Domeyko, – que en Atacama alcanza los puntos más altos del país con cerros de 4.000 a 4.500 m de altura – una cordillera apagada, ya que no tiene volcanes activos. La de los Andes, en cambio, tiene su punto más alto en Chile en los 6.880 metros sobre el nivel del mar.

Llegamos al complejo fronterizo Paso San Francisco, estaba cerrado, y nos desviamos hacia el Salar de Maricunga. Allí el viento es más frío, el blanco es soportable solo con los lentes de sol y la sal es tan compacta que se puede caminar tranquilamente sobre el suelo. Unos pocos kilómetros más allá estaban los vestigios de una de las exploraciones de litio, un mineral clave para la transición energética.
Historia antigua
El litio comenzó a explotarse en Chile en la década de 1960 en el Salar de Atacama por la empresa estadounidense Anaconda Copper Company, la que después de la nacionalización pasó a ser Soquimich (SQM), actualmente una empresa privada. Chile tiene las mayores reservas del mundo tanto de litio como de cobre.
En 2023, el gobierno presentó la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de una industria que provea al mundo de este mineral. Dicho plan va de la mano de la política de transición energética del país, a partir de la cual el gobierno se compromete a que la transición sea “justa y sustentable” y que haya “un desarrollo social, ambiental y económico equilibrado en el territorio involucrado”.
Pero, ¿se están cumpliendo estas estrategias? Para responder, nos enfocamos en el sector donde se concentra el 49% de la superficie de los salares a nivel nacional, los que, unido al Salar de Atacama, están en la Región de Atacama. Allí, están en marcha los proyectos Salar Blanco por la empresa Codelco en el Salar de Maricunga y el proyecto Salares Altoandinos por la empresa Enami en el Salar de Pedernales.
Estos serán impulsados en conjunto por empresas públicas y privadas, de acuerdo a diferentes modelos de asociación permitidos por el gobierno. Se catalogó a un grupo de salares, incluyendo el de Atacama y el de Maricunga, como estratégicos y además se creó una red de salares protegidos, priorizando su valor ambiental. Para la ministra de Minería, Aurora Williams, los ojos están puestos en esta zona alto andina por su potencial para la explotación del litio.

Mauricio Lorca, antropólogo y académico de la Universidad de Atacama, explica que el litio se encuentra en diferentes partes del mundo y en diversas formas: en arcillas volcánicas, en rocas -por lo que puede ser explotado vía minería tradicional-, o en la salmuera de los salares, como en la Puna de Atacama -que comparten Argentina, Bolivia y Chile- la forma más barata y rápida de obtenerlo.
Hasta ahora, el único que se ha explotado es el Salar de Atacama, explica Lorca. El proceso extractivo es por evaporación del agua, lo que no funcionaría en los altoandinos. “El salar de Maricunga es la nueva frontera con respecto al litio. Se pretende explotar con métodos de extracción directa, es decir, una familia de técnicas químicas con las que se bombea la salmuera, se extrae únicamente el litio, y el resto de la salmuera se reinyecta”, agrega.

El gobierno del presidente Gabriel Boric se ha planteado la meta de lograr tres a cuatro explotaciones de litio funcionando antes de que su período termine, es decir, en marzo del 2026. Para Lorca no es un plazo adecuado. “Es una locura, no sabemos qué efectos va a tener, estos se conocen sólo después de décadas. Ahora sabemos que el Salar de Atacama, después de más de 40 años de explotación, se está degradando ambientalmente. Lo dice la percepción de quienes viven alrededor y los estudios científicos y también que se está hundiendo producto de la subducción, es decir de la extracción de agua”.
Santa Rosa
Maricunga tiene 145 kilómetros cuadrados y alimenta a la Laguna Santa Rosa, la que forma parte del mismo sistema, pero tiene categoría de protección ambiental junto a la Laguna del Negro Francisco. Nos desplazamos hacia allá, donde pasamos la fría noche, en el Refugio Maricunga. El paisaje es cautivador.

El volcán Nevado Tres Cruces se refleja sobre la laguna. El cielo también. Los flamencos se alimentan, permanecen allí día y noche, aunque el agua se congele, pero el más pequeño ruido los aleja. Nos encontramos con turistas extranjeros que saludan sonrientes.

Gonzalo Bordolli, nuestro guía, nos habla de esta laguna. “Su importancia ecosistémica es muy relevante, ya que de los seis tipos de flamencos que existen, aquí se encuentran tres. Hay científicos que vienen a estudiarlos y a sus microorganismos. Lamentablemente el Estado chileno lo ha dejado bastante desprotegido. El salar es bastante extenso pero se estableció como parque nacional sólo la laguna. La amenaza que tenemos hoy en día es el extractivismo minero por el litio”.
Vicente Seguel, encargado del refugio, cuenta que siempre visitan el lugar turistas, en invierno principalmente chilenos y en verano extranjeros, y montañistas que acuden a la “ruta de los seismiles” (cerros y volcanes de dicha altitud en el sector).

“Las mineras juegan mucho con los límites, los estudios de impacto ambiental no cubren todo el salar. Aquí todo está conectado. El litio podría generar que baje mucho el nivel del agua de la laguna, lo que significa menos microalgas, crustáceos, flamencos y aves que comen acá. Acá llegan más de 15 tipos de aves que vienen a reproducirse y anidar, por lo que perderían su zona reproductiva”, sostuvo Seguel.
Laguna verde
Subiendo hacia la frontera argentina vemos, a unos pocos kilómetros, al Volcán Ojos del Salado. Inmenso. Hay nieve en los alrededores, que el sol derrite rápidamente. El camino está pavimentado y nos cruzamos con una manada de vicuñas. Vamos grabando el camino árido, doblamos y de pronto se abre ante nuestros ojos la Laguna Verde, con su agua turquesa, deslumbrante, brillante, con pequeñas olas sobre su playa. En la única orilla transitable hay un refugio de montaña con pozos termales.

Andrea Caneo es geóloga y educa a los turistas sobre las formaciones geológicas. “Toda esta hermosura se formó en millones de años y llega el humano y en menos de 10 años destruye todo este paisaje. Esta laguna está en el desierto más árido del mundo, alimentada por aguas glaciares, y gracias a la extracción se está acelerando el proceso de secado. Eso lleva a que en un futuro no tengamos asegurado este recurso”, sostiene.
“Habitan en el agua pequeñas bacterias y microorganismos que son el alimento de las aves. También hay unas bacterias que son de suma importancia en la historia de la vida. Gracias a estos seres se dieron las condiciones aptas para la vida”, agrega.

Se bajan de una camioneta Pedro Braillard, vicegobernador de la provincia de Corrientes, Argentina, acompañado de un gendarme, y sus dos hermanos, médico y montañista el primero y el segundo residente en Canadá. Braillard dice que sus palabras no alcanzan a expresar lo que verdaderamente siente ante tanta belleza y espera que encontremos el equilibrio para respetarla, al mismo tiempo que se genera empleo y desarrollo.
Comunidades
Retornamos por otro camino, uno que no está pavimentado, donde se ubican la mayoría de las comunidades Colla que viven en las cercanías. Gran parte de ellas participan del proceso de consulta indígena. Algunas se opusieron a los proyectos anteriores pero ahora han firmado acuerdos con los proyectos en curso, excepto la Comunidad de Copiapó.

Juan Araya Bordones, comunero, nos abre su puerta. Vive con sus animales, cabras, ovejas, caballos, y los lleva a la veranada unos kilómetros más arriba. Sobre las empresas dice que son respetuosas, al igual que los turistas, pero está más preocupado del “león”, el puma que ataca su ganado. Lo demás se lo deja a las directivas de su comunidad Colla. “Ellas son las que conversan con las mineras, con las exploraciones que hacen para arriba, aquí hay varias comunidades, ellas se encargan,” sostiene.
Al respecto, Elena Rivera, presidenta de la Comunidad Colla Copiapó, ubicada en El Bolo, explica: “No estamos de acuerdo con la explotación del litio, no hay estudios especializados que nos digan que no nos van a afectar porque es 90% extracción de agua. Los estudios se hacen en el área de afectación, no completamente en la cuenca. Nosotros estamos aguas abajo de la laguna y con esas aguas nos alimentamos, así como nuestros animales, y las hierbas medicinales”.

Paisaje humano
Jean Pierre Lachitt es director ejecutivo de la Fundación Atacamita, la que trabaja con las comunidades indígenas y empresas con proyectos de litio. De ascendencia indígena, explica que se han propuesto que sea un proceso respetuoso de las comunidades y las empresas, mientras su trabajo es aportar educación e información para que las comunidades puedan contar con la información para dialogar con las mineras.
“Ha sido un proceso muy provechoso, estamos muy cercanos a entregar información en ambas posturas. Queremos que se genere un desarrollo local y se rescate la identidad de nuestros pueblos. Lo más importante es el mejoramiento de la calidad de vida, ya que si se pueden generar acuerdos entre públicos y privados y las comunidades el desarrollo es tangible, siempre en un trabajo territorial”, indica.
El movimiento “Salvemos Maricunga” se ha propuesto visibilizar lo que pasa a espaldas de las ciudades y que pocos ciudadanos en la zona conocen. Carlos Pizarro, uno de sus fundadores, dice que los anima el cuidado a ecosistemas frágiles y “expuestos a un daño irreparable por la minería del litio”. Sienten desconfianza hacia los impactos de la minería, basado en experiencias previas. A esto se agregan hechos recientes como una minera que secó una vega del Salar de Maricunga, aguas que se perdieron.
“Cómo vamos a ser cómplices, sin contarle al mundo lo valioso que son estos territorios. Se mantiene un sistema de usurpación de los bienes naturales desde la minería del siglo XIX hasta hoy. El discurso público no se condice con lo que pasa de verdad en los territorios. Cuando vas a ver los glaciares, las playas, los ríos, las piscinas de relaves o los humedales secos te das cuenta que mucho de lo que se dice no va con lo que pasa de verdad”, dice Pizarro.

En la ciudad de Copiapó encontramos a Alejandro Fritis. Su padre habitaba cerca del salar, sacaba manualmente sacos de este producto escaso y vendía la sal en Copiapó, transportándola en carretas. Alejandro es un pequeño productor. Su familia tiene pertenencias mineras en el salar ya que vendían sal para procesos mineros. Sin embargo, hoy no pueden funcionar.
“Alcanzamos a construir algunas piscinas. Luego empezó a subir la plusvalía por el litio y empezaron a salir muchas empresas interesadas. Nos unimos varios propietarios locales, empezamos muy bien en las negociaciones pero quedamos afuera. Desde Codelco empezaron a hacer un proyecto y a quedarse casi con la mayor parte del salar. No nos han dejado desarrollar nuestros propios proyectos. Dicen que somos especuladores pero nosotros podemos demostrar que históricamente somos locales y que podemos desarrollar un proyecto sustentable”, sostiene.
Transición justa
En su Política Energética, Chile se plantea “impulsar un desarrollo energético sustentable, participativo, con enfoque territorial, inclusivo e intercultural, que garantice transiciones energéticas justas”. Ello debe ocurrir, agrega el documento, resguardando el ambiente y la biodiversidad, el bienestar de las personas y los trabajadores en toda la cadena productiva.
Pero esta cadena productiva con una economía circular sostenible ya se encuentra en funcionamiento en la zona, sostiene Vicente Seguel: “El turismo es consciente y se agradece eso. Los tour operadores trabajamos en conjunto para que todos podamos ganar y proteger al sector. No solamente el turismo, sino también el arriendo de vehículos, las personas que preparan las comidas y los productos collas. Es bien importante el movimiento que genera el turismo”.
La transición energética es evidentemente un proceso complejo, que involucra más a los pueblos indígenas y comunidades de la zona que a los empresarios. Las personas que encontramos en el camino coinciden en la importancia de abordar los desafíos de manera integral y participativa, involucrando a todas las personas que viven en torno a los salares y sin afectar su biodiversidad. La urgencia de la transición no debe ser una excusa para dejar de lado resguardos sociales y ambientales, agregan.

Logramos visitar los salares, disfrutar su belleza y valorar la importancia y fragilidad de sus aguas salobres que permiten la biodiversidad. Dialogamos con turistas y personas que trabajan como guías en la alta montaña, con expertos y habitantes de la zona que se relacionan con esta industria que para algunos les parece una oportunidad de desarrollo, mientras que para otros es más bien una amenaza al ecosistema, preocupados por los daños ambientales que ha provocado la intervención minera en sectores cercanos.
De alguna manera, nos sentimos diferentes después de haber visto el lugar, ya que pocos ojos llegan a esas alturas de la cordillera de Los Andes, las exploraciones ya comenzaron y la explotación industrial es una posibilidad cierta, un debate lejano para muchos pero importante para quienes desean que la extracción permita que estos lugares sigan existiendo con su biodiversidad, y no dejen a turistas y comunidades cercanas con una gran pérdida.
Esta historia fue producida en el marco del proyecto Narrar la TEJ, impulsado por las organizaciones de la Alianza Potencia Energética Latam.

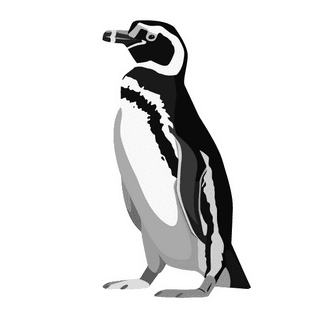 Francisca González
Francisca González