-

A un mes del desastre, los impactos del derrame de 20 toneladas de aceite en el lago Chungará: “Podemos hablar de consecuencias poco claras en un ecosistema frágil”
31 de diciembre, 2025 -

Estudio advierte que el “turismo psicodélico” amenaza a las plantas y animales de Latinoamérica y África
30 de diciembre, 2025 -

Nuevo póster ilustra la riqueza de los peces litorales de Chile: Una herramienta para la educación marina y la conservación
30 de diciembre, 2025

Colombia: Sierra Profunda, una mirada poética a los nevados
Esta increíble y emotiva crónica del fotógrafo colombiano Juan José Escobar Gil narra el viaje íntimo y por momentos sosegado hacia la Sierra Nevada del Cocuy, un paraje extraordinario, de una riqueza natural y escénica invaluable, ubicado en un parque nacional entre los departamentos de Boyacá y Arauca, en Colombia. Es, a todas luces, una travesía personal, contada en primera persona, de quien ha decidido emprender la conquista de una cumbre, buscando la inspiración, descubrir el secreto que ya conocen sus antecesores, pero que al final acaba sorpresivamente otorgándole al autor un regalo inesperado: el silencio, la luz, el cielo, en el reflejo de su propio interior, casi como un espejo de la naturaleza misma. Este es, también, un ensayo que esperamos pueda ser disfrutado en su sencillez, tanto como lo ha hecho el mismo autor, que escribe las líneas a continuación: «El valor de la soledad en lo profundo de la sierra nevada, está ahora mismo, vivo en mí mientras viajo por estas palabras, tanto como lo hice entonces cuando viajé con la mirada. Puedo ver la pared de rocas tapizada de marrones, los frailejones luchar con la embestida del viento. Puedo escuchar el agua, el crujir del nevado… Me siento de nuevo solo, recibiendo el regalo simple y honesto de la sencillez, al filo de las nubes con los ojos encharcados y las mejillas rosadas, palpando el sol.»

El viento dobló los pliegues de la ropa, el hielo fue acumulándose sobre las mangas de la chaqueta triturándome los dedos. Mis ojos solo podían entreabrirse, tratando de perseguir los talones de mi compañero de ascenso, pues la niebla era densa y la escarcha se acumulaba cruelmente sobre mis pestañas. La laja por la que caminamos, se encontraba congelada y todos los colores del mundo habían sido devorados por el blanco oscuro de la tormenta. Como un tótem tallado por la misma montaña, se precipitó en el paisaje el Púlpito del Diablo, apenas afectado por la nieve. A su señal, nos indicó que el borde del glaciar estaba a unos metros. Por un instante, fue como haber salido de un laberinto en la ventisca. De regreso en la cabaña, el sol colgaba las sombras sobre el nevado, y la pureza de la cima aguijoneaba el cielo, mientras nosotros nos tendíamos bajo su luz a calentar las piernas.
La Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, llamada por el pueblo originario Uwa como Zizuma, es una fortaleza de roca y nieve. Con mesas inclinadas donde reposa el hielo, sostenidas por paredes pronunciadas que asimilan la forma de un ajedrez escalonado. De sus riscos, se estiran los frailejones, dando la sensación de ir avanzando contra la luz de la tarde y arqueando el cuerpo, ante el rocío del amanecer.
Valles poblados por la niebla, arroyos brillando en las plazas de musgo y paja. Un arriero lleva una recua de mulas hacia los páramos, donde los cultivos de papa se entremezclan con las pullas y los frailejones. Los venados asaltan los caminos y cruzan las quebradas sin el menor esfuerzo. Una brisa ligera emparama las manos, luego en el cielo un arcoíris, semejando un dragón de agua y luz abriendo sus fauces a un cañón.
El río Nevado es alimentado por el goteo incesante de los glaciares. El Lagunillas forma terrazas donde las lagunas casi tocan los dos extremos de los valles, mientras se escapa un turquesa intenso en lo profundo de sus vientres. Las aguas corren monstruosamente por los canales de los campos, desplegándose al occidente hasta nutrir las corrientes del Chicamocha que, con la mirada al norte, busca el cuerpo del río Magdalena. Al oriente, los arroyos se desprenden innumerables hacia el Arauca y finalmente el Orinoco.
A las faldas del Guardián del Norte o Cerro Mahoma, la luz cruza como si caminara con los pies descalzos sobre la hierba, casi flotando en las lomas. En un instante, una tormenta puebla el campo de sombras y el dorado intenso de la tarde lucha con el granizo, estallando en azules y verdes, formando una bóveda entrecortada por las cuchillas de la sierra. Una tierra que relumbra magia, una que no ha sido opacada por los fríos llantos de la guerra, donde respira el impactante proceso geológico sedimentario, y la constante sensación de estar en otra edad del mundo, en pasos de montaña por donde surcaron las criaturas mitológicas de los Chibchas.
Durante dos meses viví la ternura y la rudeza de la helada Provincia del Norte y Gutiérrez en Boyacá. El viaje de ida ocurrió bajo sueños ligeros en el asiento de un bus que partió de la capital de mi país, Colombia. Atravesé la noche en silencio, como un preámbulo al mutismo de las montañas que mi espíritu añoraba desde la infancia, cuando repasaba las fotos y aventuras de Erwin Kraus, padre del montañismo colombiano, pero aún más, un poeta de la luz y la palabra, que componía fotografías, como si la sombra fuese una textura en sí misma.
Poco dormí en aquel trayecto, pues no quería perderme las primeras luces que pudieran brillar sobre el tejado de los Andes colombianos. Abriendo levemente los ojos, vi por la ventanilla una chamiza de frailejones a orillas de la carretera, y volví a caer ante el peso de los parpados. De nuevo, despertando, encontré cactáceas en vez de la vegetación de la alta montaña. Desde las cimas hasta el vientre del cañón del Chicamocha. Ahora, solo podía esperar alcanzar la otra vertiente de la Cordillera Oriental, hacía las faldas de El Cocuy.
Cuando el amanecer comenzó aclarar en este nuevo mundo, no encontré más que paredes y caminos rocosos por donde el bus avanzaba muy lentamente, a veces recostándose en los abismos. Polvo y tierras yermas que parecían nunca haber visto pasar un alma. Por instantes sentí algo de flaqueza, la ruta no mostraba más que un panorama triste y la jornada pintaba más larga. Pero… no menos de una hora después, domos bruñidos se elevaban en el paisaje, valles poblados de sauces llorones y bosquecillos cada vez más bajos a medida que alcanzaban las cimas escarpadas. Poco más de las seis de la mañana y entré en un pueblo pintado de menta y blanco, donde el silencio únicamente fue interrumpido por el motor del bus. Había llegado a El Cocuy. Ruanas algo jorobadas caminaban despacio por las estrechas calles, el aire era seco y frío. El estupor de la soledad sometía aquel pueblo pintoresco. Sin embargo, no había rastros de la Sierra Profunda.
Aquel primer encuentro vendría a acecharme en sueños, recordando los primeros pasos por la tierra de la fantasía, tallando mi destino a perseguir el amanecer; al igual que una mañana, buscando la Laguna Grande de la Sierra, donde mis lágrimas se derramaron, como los diamantes del deshielo. Fue el momento, donde la inmensidad me abrió el pecho con un arpón de luz. Además, era la primera vez que estaría solo bajo la mirada de los glaciares. Nadie iría conmigo, y nadie debía hacerlo. Era la oportunidad para dejarme llevar por el verdadero misterio de las soledades.
El amanecer de la revelación, camino a la Laguna Grande de la Sierra, inició con la alta vegetación de los bosques cortando la clara mirada de las estrellas. Las aves fueron despertando y cruzando como espectros en la oscuridad. El camino era lodoso, hundiéndome los pies hasta los tobillos. Un jadeo constante golpeaba mi cuerpo. Lentamente la luz se sobre puso a los riscos, suavizada por la niebla, fue adentrándose en las peñas, dándoles una pincelada de ocres pasteles. Unos cuantos pasos entre pedregales y raíces encorvadas, entonces… el Valle de los Frailejones permitió ver su dominio. Las nubes pasaron rosando las mejillas de las hojas, mientras resplandecían las crestas en los salones del viento. El aliento cobró vida en un corazón que soñaba con esbozar las cumbres.
Mis pasos se volvieron frenéticos, y tomaron las cuestas que se abrían ante mí, luego de cruzar el puente sobre la quebrada el Cóncavo. Fieras rugían las aguas tras el derretimiento de la nieve, que había caído las noches anteriores y que ahora solo se conservaba casi intacta cercana a las fronteras del hielo. La luz tomaba forma sobre los cañones de las rocas, despejaba pizarrones y canaletas, antes cubiertos por sombras trémulas donde el corazón se helaba hasta la corteza.
Salí con velocidad de entre aquellas pendientes, para descubrir los colores del sin fin de arroyos que corrían sobre lajas rojas y pardas. El frailejón comenzaba a escasear y la roca hacía gala de su imperio. Pequeñas lagunas de opalinos azules, marcaban el camino en las orillas. La niebla débil que se había recostado sobre los picos nevados, fue desvistiéndose. Afiladas puntas de hielo, se precipitaron sobre el color del amanecer y en las claras aguas, el reflejo del más puro blanco de los glaciares, entregó a la atmosfera en un ambiente místico.
Avancé con prontitud para salir del laberinto de rocas y lagunas confusas, ahora más entusiasta con la promesa de las cumbres despejadas y la gran laguna bajo sus faldas. Jadeaba a medida que el corazón se me atragantaba sonoro en el cuello, únicamente permitiéndome escuchar mis pasos por el polvoriento sendero que zigzagueaba por la cuesta. Aturdido ya un poco, salí de una sucesión de morrenas y al levantar la vista, mi cuerpo se fundió en el llanto más genuino e inesperado.
Los cuatro picos nevados estaban en plenitud: el Cóncavo, Portales, Toti y Pan de Azúcar se distinguían perfectamente en el arco de rocas que los unía. A sus pies, la Laguna Grande de la Sierra, asimilaba una gigantesca serpiente de color turquesa, donde las olas golpeaban la orilla en murmullo reconfortante a causa de la acción del viento. Podía sentir aquel paisaje como un solo cuerpo inhalando y exhalando, un cuerpo que me había permitido el paso para cruzar las puertas de su catedral.
Junto al borde glaciar del Cóncavo me senté a respirar, solo a respirar y, a sentir el fuerte valor de las soledades que habían encantado a Erwin Kraus y ahora a mí. Cuando él oyó esta inmensidad, las masas de hielo estaban fusionadas en una sola, como un gran manto glaciar que no daba espacio a la roca, y que se unían a la laguna dejando flotar pequeños icebergs en las alturas de los trópicos.
El valor de la soledad en lo profundo de la sierra nevada, está ahora mismo, vivo en mí mientras viajo por estas palabras, tanto como lo hice entonces cuando viajé con la mirada. Puedo ver la pared de rocas tapizada de marrones, los frailejones luchar con la enbestida del viento. Puedo escuchar el agua, el crujir del nevado… Me siento de nuevo solo, recibiendo el regalo simple y honesto de la sencillez, al filo de las nubes con los ojos encharcados y las mejillas rosadas, palpando el sol.
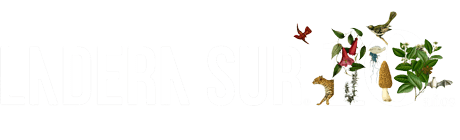
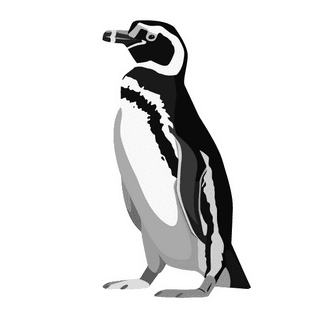 Colaborador Invitado
Colaborador Invitado
































