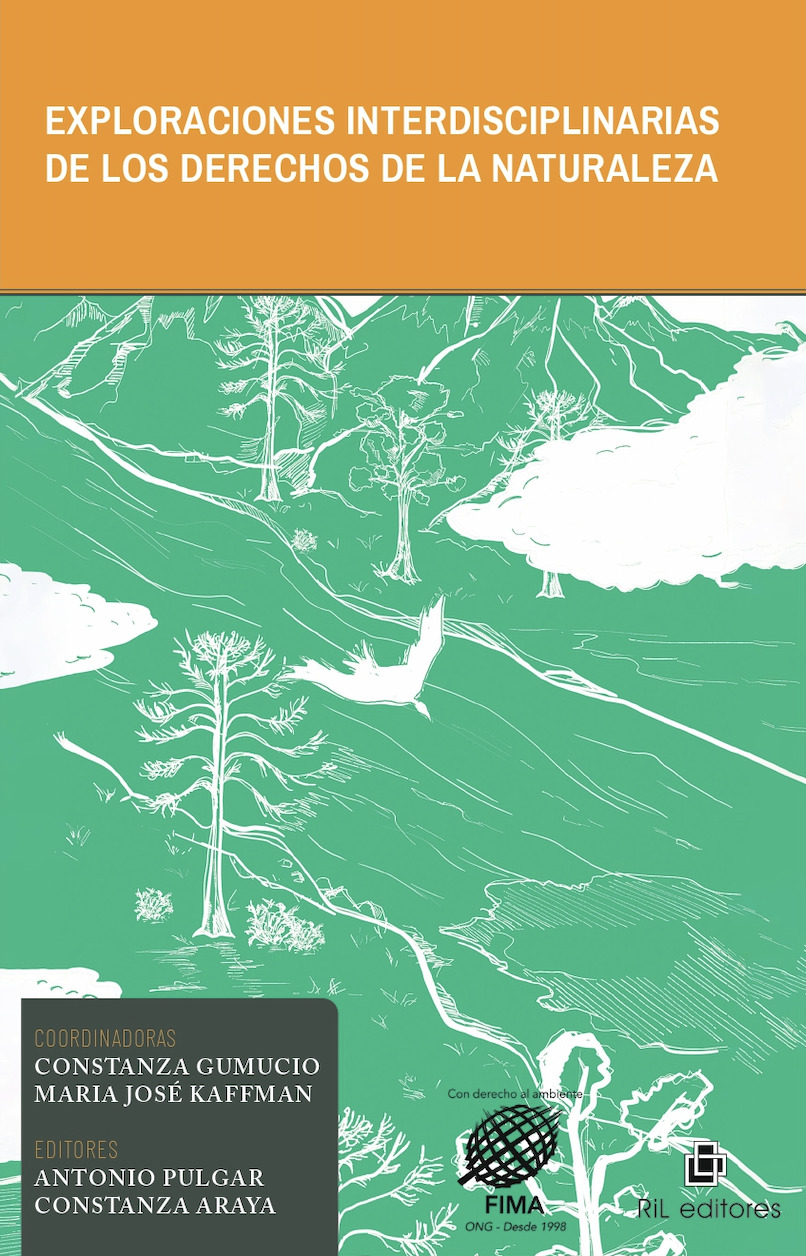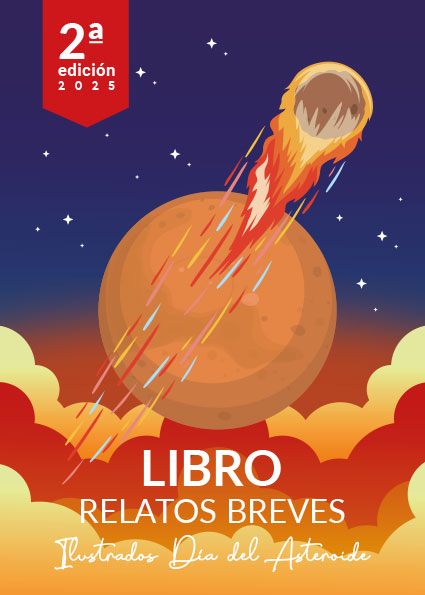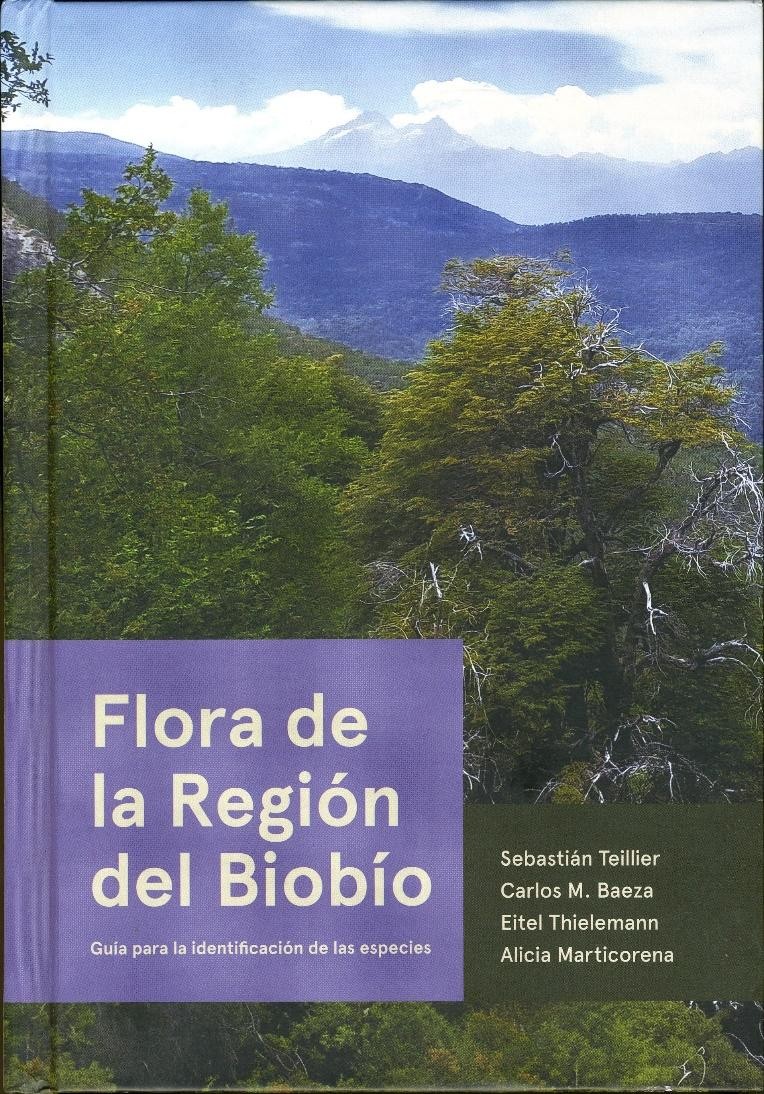-

Micóloga chilena Giuliana Furci, junto a Merlin Sheldrake y Toby Kiers ganan premio Climate Breakthrough 2025, gran fondo de filantropía climática, para integrar a los hongos en la agenda mundial
15 de septiembre, 2025 -

A 10 años de la creación de Moscas Florícolas de Chile: Rodrigo Barahona-Segovia y su pasión por los invertebrados del país
12 de septiembre, 2025 -

Helechos de Chile: Un recorrido por especies milenarias y esenciales para la vida
11 de septiembre, 2025

Las mujeres raizales que dan vida a corales y manglares para enfrentar huracanes en el Caribe insular colombiano
Majanna Powell y Diana Ortiz participan en proyectos que implementan soluciones basadas en la naturaleza para proteger su territorio de los desastres. Tanto Powell como Ortiz tienen una misión en común: devolverle la vida a los ecosistemas que sostienen y protegen la isla de San Andrés. Su labor además representa un acto de resistencia frente a los embates del cambio climático y una muestra de que las comunidades pueden liderar la gestión del riesgo de desastres en sus territorios. Revisa todos los detalles en esta nota de María José Mejía Jay, publicada originalmente en Climate Tracker.
En San Andrés, una isla ubicada en el mar Caribe occidental, a unos 775 km al noroeste de la costa continental de Colombia, Majanna Powell se dedica a la restauración de corales. Tiene 32 años, es psicóloga y miembro de Blue Indigo Foundation, organización que trabaja en la conservación y restauración de ecosistemas marinos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde este espacio limpia guarderías de coral, monitorea y trasplanta fragmentos.
Pero su trabajo no termina en el agua. Desde su profesión también siembra conciencia en niños y jóvenes, recordándoles que los corales no son sólo belleza, sino que también son un escudo vital para la seguridad de la isla. “Estos ecosistemas defienden nuestro territorio de tormentas y huracanes, además de sostener la pesca y el turismo”, explica Majanna.
Esa protección se hizo evidente en noviembre de 2020, cuando el huracán Iota, uno de los más fuertes que ha azotado el Caribe en las últimas décadas, dejó al descubierto la vulnerabilidad del archipiélago. Arrasó con el 98% de la infraestructura en Providencia y dejó en San Andrés 1.900 viviendas afectadas, además de destruir el 72% de su circuito vial. Techos, hogares y embarcaciones desaparecieron bajo la fuerza del viento y del mar. Sin embargo, hubo algo que, en silencio, resistió: los corales y los manglares. Estos ecosistemas actuaron como barreras vivas, reduciendo el impacto de las olas y protegiendo las costas de una destrucción aún mayor.
Por eso, Diana Ortiz, voluntaria desde hace ocho meses de un proyecto de reforestación de manglares en el Parque Regional Old Point, no duda en ponerse las botas y adentrarse en este ecosistema cada vez que puede para restaurarlo. Para ella, cada planta sembrada es una manera de devolverle a la isla todo lo que le ha dado. “Crecí aquí y he visto cómo a lo largo de los años han cambiado las playas y las costas, cómo se ha perdido mucho territorio”, cuenta.
Aunque sus escenarios sean distintos, tanto Majanna como Diana tienen una misión en común: devolverle la vida a los ecosistemas que sostienen y protegen la isla. Su labor además representa un acto de resistencia frente a los embates del cambio climático y una muestra de que las comunidades pueden liderar la gestión del riesgo de desastres en sus territorios.




Los corales, la primera línea de defensa
En San Andrés, la vida empieza en los corales. Estos animales, que al unirse forman arrecifes, proporcionan hábitat a cientos de especies marinas y también actúan como el primer muro de contención contra los huracanes.
Según María Fernanda Maya, directora de Blue Indigo Foundation, “estos ecosistemas pueden reducir hasta un 95% de la energía de las olas antes de que impacten la costa”. Por eso, advierte que es crucial mantenerlos saludables. “Si mueren, su estructura de carbonato se erosiona y pierde resistencia, permitiendo que la ola golpee con toda su fuerza y cause erosión costera”, agrega.
En la fundación trabajan con dos grupos principales de corales: los ramificados, que son cuerno de alce (Acropora palmata) y cuerno de ciervo (Acropora cervicornis); y los masivos, como los corales cerebro (Pseudodiploria strigosa) o la estrella montañosa (Orbicella faveolata), que crecen más lentamente, pero son vitales para la estabilidad del arrecife.
El proceso de restauración de los corales se realiza mediante dos técnicas principales. La primera es la reproducción asexual, que consiste en fragmentar corales y cultivarlos en guarderías marinas antes de trasplantarlos a zonas específicas para favorecer su crecimiento. La segunda es la reproducción sexual, a través de la captura y el asentamiento de larvas. Paralelamente, Blue Indigo adelanta investigaciones en alianza con universidades de Estados Unidos para desarrollar probióticos que fortalezcan la resistencia de los corales frente a enfermedades, como la pérdida de tejido coralino.
Desde 2020, se han cultivado en las guarderías de la fundación más de 160.000 fragmentos de coral, como parte de un esfuerzo por conservar la principal riqueza del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta región alberga cerca del 77 % de los arrecifes coralinos de Colombia y es reconocida por tener la tercera barrera de coral más extensa del mundo.

“Nuestro sueño es que todos estos corales que hemos sembrado crezcan y le aporten al arrecife. Queremos que sean más resistentes y resilientes frente a las condiciones tan duras que están viviendo”, añade María Fernanda.
Pero los desafíos son enormes: además de enfermedades, estos ecosistemas enfrentan la contaminación del agua, la sedimentación, las malas prácticas pesqueras y turísticas, y el aumento de la temperatura del mar.
A nivel global, el 44% de las especies de coral de aguas cálidas están en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Colombia, entre el 70% y el 80% de los arrecifes coralinos han presentado blanqueamiento, una señal clara de estrés ambiental.
En medio de ese panorama, emergen esfuerzos de restauración realizados por mujeres como Majanna, quien actualmente participa en un proyecto financiado por CORDAP, junto con Blue Indigo. Allí trabaja en microfragmentación de corales, monitoreo de su crecimiento, limpieza en guarderías y aplicación de antibióticos en ejemplares afectados por la enfermedad de pérdida de tejido (SCTLD).
“Los resultados ya son visibles. Por ejemplo, en el arrecife híbrido de Sound Bay, elaborado con estructuras de cemento instaladas el año pasado, los corales sembrados empiezan a crecer y atraer vida marina. Lo mismo ocurre en las guarderías colgantes y en las mesas de microfragmentación, donde varios ejemplares ya han sido trasplantados al arrecife”, dice Majanna.



Manglares que sostienen la isla
Si los corales son la primera línea de defensa contra huracanes, los manglares son la segunda. Sus raíces retienen sedimentos, frenan la erosión y amortiguan la fuerza del viento. Además, funcionan como criaderos naturales de especies que luego migran a pastos marinos y arrecifes, completando un ciclo interconectado. “El manglar y el coral trabajan juntos. Sin uno, el otro pierde parte de su función”, explica Gloria Murcia, bióloga de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).
Un estudio publicado en Communications Earth & Environment indica que una franja de manglares de más de 500 metros puede disipar alrededor del 75% o más de la energía de las olas que llegan a la costa. Además, en muchos casos, tras recorrer esa distancia dentro del bosque, la atenuación de la energía puede alcanzar hasta un 90%. Sin embargo, estos beneficios solo se mantienen si los ecosistemas están sanos y bien gestionados, un manglar degradado pierde gran parte de su capacidad de protección ante huracanes.
Por eso, Gloria aclara que restaurar este ecosistema no se trata solo de sembrar. “Hay que garantizar que las condiciones sean las adecuadas para que las plántulas puedan desarrollarse”. Cada proceso comienza con un diagnóstico detallado que incluye análisis de suelos, estudios de salinidad y pH, observación de fauna asociada y control de especies invasoras. También, se incorpora la visión de la comunidad, que ayuda a priorizar las zonas y participa en el monitoreo.



En el Parque Regional de Manglares Old Point, donde el huracán Iota arrasó amplias franjas de manglar en 2020, se han sembrado 1.000 plántulas de mangle rojo (Rhizophora mangle), negro (Avicennia germinans) y blanco (Laguncularia racemosa). Esto como parte del proyecto de fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres a partir de la reforestación de manglares con la comunidad local, liderado por la Universidad Nacional- Sede Caribe y el Jardín Botánico de San Andrés.
“Se identificaron varias zonas muertas dentro del parque, donde las semillas no lograban quedarse y la marea se las llevaba. A diferencia de otros sitios, allí no había regeneración natural”, explica Rafael Mora Betancur, biólogo investigador del proyecto.
Desde su inicio en 2023, esta iniciativa ha contado con la participación de raizales -pueblo afrocaribeño propio del archipiélago- contratados para apoyar el proceso de reforestación, así como de voluntarios como Diana y estudiantes de biología. También, se han vinculado instituciones como Coralina, Decamerón, la Armada y el Ejército.
“En el vivero se cultivaron las tres especies de manglar en tres condiciones distintas de salinidad (baja, media y alta), porque la salinidad es un factor que limita el crecimiento. La idea era experimentar para ver en qué condiciones las plantas tendrían más éxito de crecer al ser llevadas al campo”, asegura Rafael.
Según Diana, la transformación en el parque es evidente. “Antes estaba bastante seco y deteriorado. No había nada, ahora he visto cómo los manglares han crecido y el lugar se ve más verde”, cuenta emocionada.

Restaurar no basta: la clave está en la comunidad
La recuperación de corales y manglares en San Andrés depende mucho de la participación de sus habitantes. Son ellos quienes aportan el conocimiento local y quienes terminan siendo los guardianes de estos ecosistemas una vez concluyen los proyectos. Expertos y organizaciones coinciden en que, sin su colaboración, los esfuerzos de recuperación difícilmente prosperarían.
“Las comunidades conocen el territorio, saben cuáles son las zonas que prefieren restaurar y cuáles no, y este insumo es clave: si la comunidad no quiere que se trabaje en un sitio, ese proceso difícilmente funcionará. Lo que buscamos es que se involucren y se asegure el monitoreo y cuidado posterior”, explica Gloria, quien viene trabajando desde Coralina en un proyecto de restauración de manglares llamado ‘MangRes’, financiado por el Gobierno de Flandes (Bélgica), coordinado por la UNESCO y ejecutado junto a la Fundación Providence.
Una de las principales apuestas de este proyecto fue la cartografía social: consultar a los habitantes dónde identifican que están los manglares, qué usos les dan, cuáles son las principales problemáticas y las zonas degradadas. Esa información permitió priorizar las áreas a restaurar. “Además, se implementó la aplicación de uso libre KoboCollect, diseñada para que los habitantes reporten cambios en el ecosistema, como el color y olor del agua, las condiciones del suelo y la textura, facilitando la comunicación con Coralina”, agrega Gloria.
El compromiso de la comunidad se ve reflejado también en personas como Diana, quien cada viernes se levanta temprano y se equipa con botas, ropa abrigada, gorra y bloqueador para asistir a lo que ella llama el “día de los manglares”. Según el tipo de jornada, puede estar sembrando nuevas plántulas, monitoreando el crecimiento de las que ya plantaron o revisando los propágulos, esas semillas alargadas que caen directamente de los árboles de mangle listas para germinar. “Son días chéveres, uno queda cansado, pero muy satisfecho con la labor”, dice con una sonrisa.
Además, ha buscado involucrar a estudiantes de varios colegios de San Andrés. Por ejemplo, con jóvenes de los dos últimos años de secundaria ha organizado limpiezas en el Parque Regional de Manglares Old Point y con niños más pequeños realizó una siembra de propágulos en el Jardín Botánico, después de una clase sobre la importancia de este ecosistema.

Desde el sur de la isla, la labor comunitaria también se extiende a los corales. A través de la Academia Reef Of Unity, Majanna dedica parte de su tiempo a dar charlas a niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar los arrecifes porque está convencida de que los cambios reales se generan desde la edad temprana. “También, les enseñamos el proceso de microfragmentación y les damos la experiencia de cortar y pegar corales con todos los cuidados”, añade.
Para Majanna, la voz de la comunidad es indispensable, pues son quienes viven frente al mar y observan cotidianamente cómo cambian el oleaje, la fuerza del viento o la biodiversidad. Ese conocimiento, explica, ha sido decisivo en proyectos como el de los arrecifes híbridos en Sound Bay. “Ellos nos dieron información valiosa para ubicar la barrera: nos contaron cómo se mueve la corriente, hasta dónde baja el agua en ciertas temporadas y qué piedras quedan expuestas. Sin ese conocimiento no habríamos podido hacerlo”, recuerda.
Incluso los pescadores se han sumado al trabajo que hace Blue Indigo, y para Majanna es esperanzador ver cómo se interesan en cuidar los corales, conscientes de que sin ellos los peces se alejan y la pesca se vuelve más difícil.

Un territorio vulnerable
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el corredor de ciclones tropicales del Caribe. Cada año, entre junio y noviembre, estas islas enfrentan la posibilidad de ser golpeadas por tormentas que pueden escalar a huracanes. Un estudio sobre eventos climáticos extremos en pequeñas islas del Caribe altamente vulnerables muestra que, desde la década de 1960, los huracanes de categorías 4 y 5, que se acercan a menos de 600 kilómetros del archipiélago, se han duplicado, evidenciando una tendencia preocupante hacia fenómenos más destructivos.
Este incremento en la actividad ciclónica está estrechamente ligado al cambio climático. El calentamiento de las aguas del océano Atlántico, impulsado tanto por la actividad humana como por la variabilidad natural del clima, ha elevado la temperatura del mar, lo que probablemente hará que los huracanes sean más intensos durante el próximo siglo. A esto se suma el aumento del nivel del mar, que podría llegar a 65 centímetros en los próximos 80 años, incrementando el riesgo de inundaciones y erosión costera, sobre todo en áreas sin protección natural de arrecifes o plataformas amplias.
Frente a este panorama, la preparación de la comunidad resulta clave. Arturo Vanegas, coordinador del Área de Conocimiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de San Andrés, advierte: “Ningún territorio está 100% preparado. Lo que buscamos es invitar a la comunidad a anticiparse: organizar techos, limpiar desagües, podar árboles y elaborar un plan de emergencia familiar y comunitario. Eso nos hace menos vulnerables”.
El funcionario también enfatiza que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida: “Cada persona debe cuidar su hogar y, al mismo tiempo, participar en su comunidad para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia”.
La experiencia de huracanes recientes como Iota (2020), que devastó Providencia y Santa Catalina, y Julia (2022), que dejó más de mil viviendas afectadas en San Andrés, refuerza sus palabras. De esos episodios, dice, quedan tres aprendizajes esenciales: la planificación es todo, la prevención debe asumirse como un compromiso colectivo y, aunque los fenómenos naturales no se pueden evitar, sus impactos sí pueden reducirse.
Desafíos y esperanzas en la restauración
Investigaciones recientes han demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza son clave para aumentar la resiliencia de las islas pequeñas frente al cambio climático. En distintas partes del Caribe, la recuperación de corales y manglares se ha traducido en mayor seguridad costera, mejor calidad del agua y refugio para cientos de especies marinas. Sin embargo, la experiencia también muestra que no basta con sembrar, el éxito depende de un trabajo sostenido que vincule a la comunidad y una financiación prolongada.
Gloria lo confirma desde su experiencia en campo con Coralina: “Un error común en proyectos anteriores es que solo se enfocan en la siembra de manglares, sin monitoreo ni trabajo comunitario, y al final los resultados no duran”.
A nivel técnico, otro desafío son las estrategias actualmente utilizadas para restaurar manglares, como los viveros. “Aquí las plántulas se mantienen consentidas, pero cuando van al manglar muchas veces mueren. Es gastar plata en algo que no funciona del todo”, dice Gloria.
Por eso, ella y su equipo están probando alternativas más acordes a las dinámicas naturales del ecosistema, como el rescate de plántulas. “La estrategia es con ‘tarquinas’ o ‘pasteles’: se hace un círculo con sedimento, se refuerza con madera y se cubre con polisombra. Así, aunque suba la marea, el propágulo no se va. Los pilotos han mostrado resultados prometedores y podrían convertirse en la estrategia principal para restaurar manglares tanto en San Andrés como en Providencia”.
Gloria también advierte que la presencia de especies invasoras dificulta la restauración. “En algunos sitios, por condiciones de sedimentación o cambios en la inundación, entran especies de agua dulce o terrestres, como helechos o fabáceas, que desplazan al manglar. Estas deben ser eliminadas de raíz, no cortadas”.

En cuanto a los corales, Majanna resalta lo difícil que es ver resultados rápidos. “Su crecimiento es de milímetros o centímetros al año. Eso hace que la restauración sea un reto”.
Por otra parte, los viveros marinos suelen producir fragmentos de coral que sobreviven bien en condiciones controladas, pero que al ser trasplantados a un arrecife degradado enfrentan grandes desafíos. Allí deben resistir depredadores, tormentas y olas de calor, lo que dificulta su adaptación, según el estudio Soluciones ecológicas a la degradación de los arrecifes: optimización de la restauración de los arrecifes de coral en el Caribe y el Atlántico occidental.
A pesar de estos retos, la esperanza de quienes trabajan en la restauración de corales y manglares en San Andrés permanece. “Yo sueño con un arrecife sano y enorme, lleno de peces de diferentes especies, con corales de todas las formas y tamaños, todo en abundancia y en armonía. Que uno se ponga la careta, meta la cabeza al mar y vea un espectáculo vivo, no un recuerdo”, dice Majanna.
Diana, por su parte, imagina un futuro en donde las comunidades aledañas al Parque Regional de Manglares Old Point tengan más compromiso social con los manglares. “Que la gente no bote basura ni vierta líquidos en ellos. Que de verdad se proteja y conserve por su importancia”.
Esta historia fue producida en marco del proyecto «La prevención y la preparación ante las emergencias (también) son noticia”, desarrollado por Climate Tracker América Latina con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

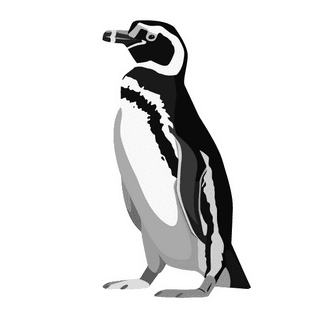 María José Mejía Jay / Climate Tracker
María José Mejía Jay / Climate Tracker