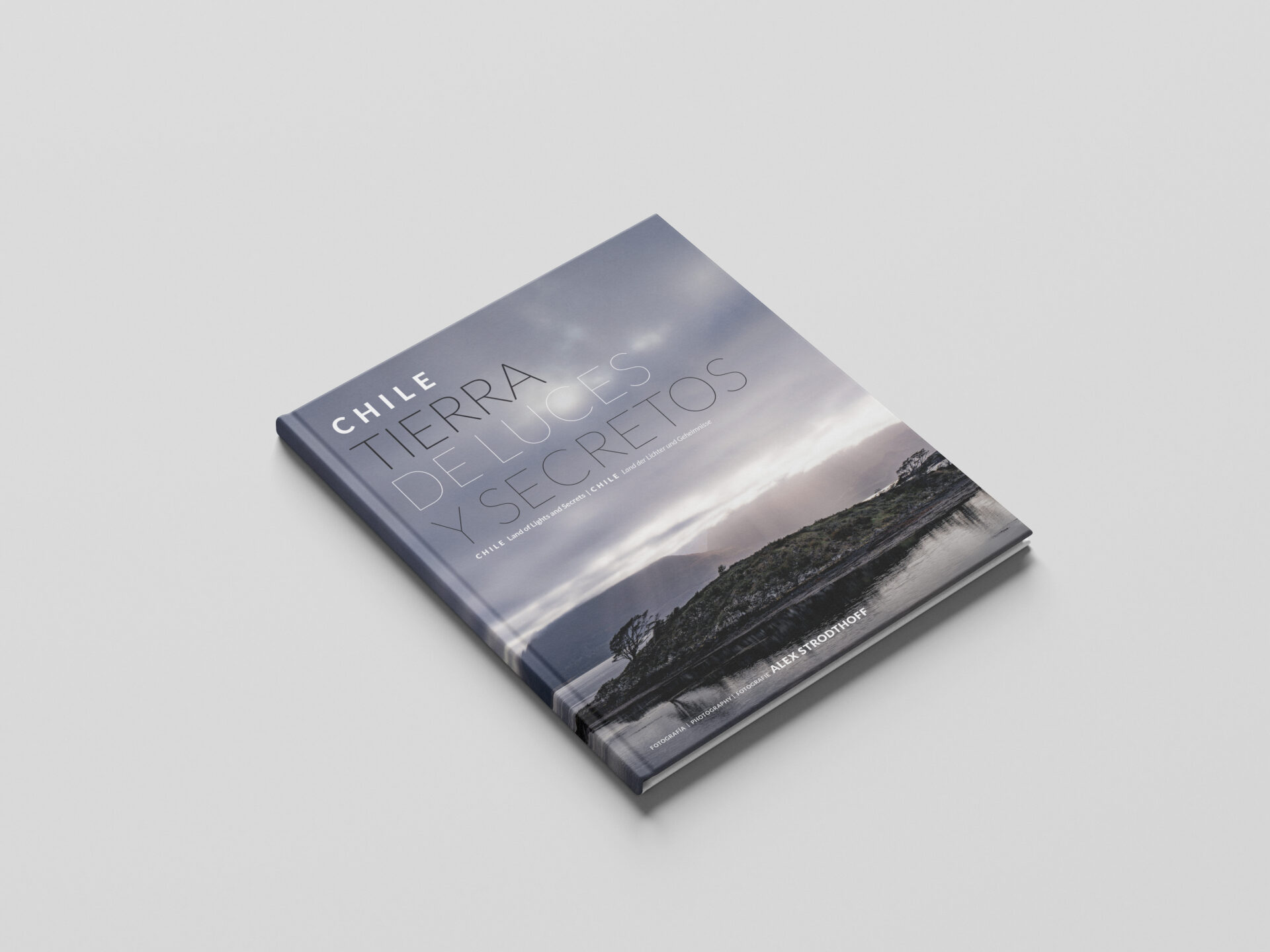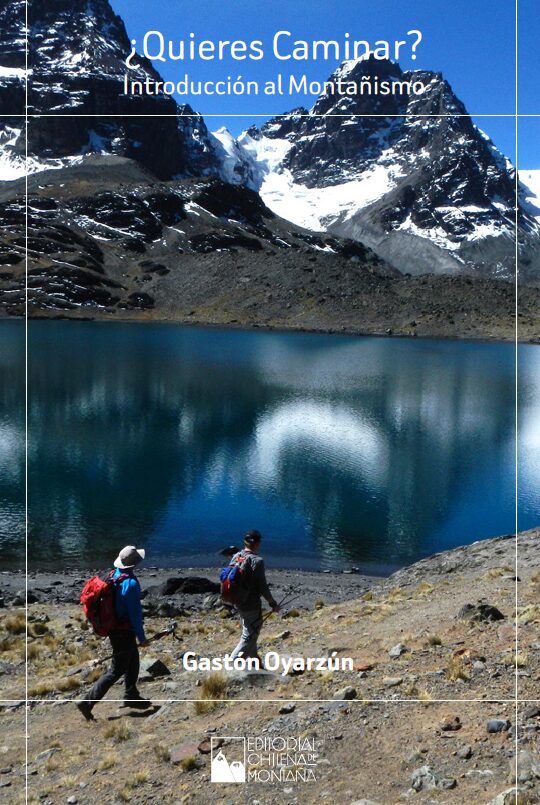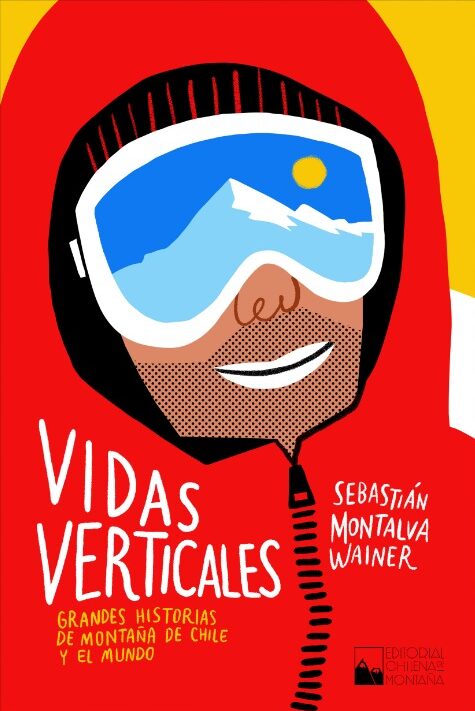-

Explorando el Valle del Arcoíris en Chile, donde la geología pinta el desierto de colores
12 de diciembre, 2025 -

El regreso de un clásico: La nueva edición de la guía que redefine la pesca con mosca en Chile
11 de diciembre, 2025 -

La nueva ola: cuando el surf se convierte en activismo ambiental
11 de diciembre, 2025

México: Conociendo a cempasúchil, la flor del Día de los Muertos
Con la llegada de noviembre, las calles de México se cubren de cempasúchil, la flor icónica del Día de los Muertos, cuyo aroma distintivo y pétalos anaranjados son parte esencial de las ofrendas y altares que se dedican a los seres queridos difuntos en esta festividad. Con una historia que se remonta al periodo prehispánico, su uso va mucho más allá de la ornamentación: Es una planta indispensable a la hora de honrar a quiénes ya no nos acompañan y que aún recordamos con amor.
La flor de cempasúchil es la protagonista de la festividad del Día de los Muertos en México. En el pasado fue cultivada por civilizaciones mesoamericanas y su significado tiene profundas raíces en la cultura mexicana, con leyendas que varían según la región. Con el paso de los años, se han otorgado múltiples usos de sus flores, luego de descubrirse sus poderes medicinales, entre otros usos.
Existen varias especies cempasúchil. La Tagetes erecta la más popular en altares y ofrendas. En México también se conoce la Tagetes patula (más pequeña, nombrada como clavelón o francés), la Tagetes tenuifolia y la Tagetes lucida. Algunas de estas se cultivan más por su apariencia estética y otras por sus propiedades medicinales o aromáticas.



La flor posee un olor muy característico con notas terrosas. Sus numerosos pétalos le dan una apariencia esponjosa, sus colores van de un amarillo vibrante a un anaranjado intenso y su altura varía entre los 60 cm hasta el metro, dependiendo de la variedad. Florece en los meses de octubre de octubre y noviembre. Su cultivo es relativamente sencillo bajo condiciones cálidas, semi cálidas, secas y templadas, lo que permite una producción masiva cada año.

Está inserta en un mundo lleno de simbolismo y belleza que perdura en las celebraciones y jardines de los mexicanos, quienes relacionan su hermoso color con el del sol. Por ello, la consideran una guía para los difuntos en sus ofrendas. Más allá de su uso decorativo, sus pétalos marcan una conexión entre el ciclo de la vida y la muerte, floreciendo cada noviembre para recordarnos que el amor nunca muere.
El legado mesoamericano del cempasúchil
Originario de México y Centroamérica, el cempasúchil es una de las plantas más representativas de la región en la que florece hace miles de años. Su nombre deriva del náhuatl (lengua yutoazteca) cempōhuāxōchitl, que significa “veinte flores” o “flor de veinte flores”, en alusión a su abundancia de pétalos.
Para los pueblos antiguos de Mesoamérica, como los aztecas, los mayas y los purépechas, el cultivo y uso cotidiano sucedió mucho antes de la llegada de los españoles. En ese entonces, era considerada una flor sagrada que se usaba en rituales y ceremonias, especialmente aquellas dedicadas a los muertos.

Los aztecas, particularmente, lo asociaban con la diosa Mictecacihuatl, la reina del inframundo, quien vigilaba los huesos de los difuntos, que se creían una fuente de vida en el próximo mundo. De hecho, la calavera sonriente de la diosa está fuertemente relacionada con el Día de los Muertos. En ese entonces, el cempasúchil cargaba un simbolismo muy fuerte en asociación con el sol, la luz, la vida y la muerte, creyendo que su llamativo color y predominante aroma tenían el poder de atraer las almas de los difuntos, guiándolos de vuelta a la Tierra.

Posteriormente, la llegada de los españoles en el siglo XVI significó una fusión de las creencias y tradiciones indígenas con los ideales católicos, dando inicio a un sincretismo de las festividades del Día de los Muertos. De esta forma, se combinaron las instancias católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebran los días 1 y 2 de noviembre.
La leyenda detrás de la flor que guía a los muertos
Existen muchos mitos tras el origen de la relación del cempasúchil con el Día de los Muertos, momento del año en el que se coloca en altares a modo de ofrenda para recordar a los seres queridos fallecidos, junto a velas, inciensos y otros elementos que puedan mantener viva la conexión con los del más allá.

La leyenda más conocida y antigua conocida popularmente en México cuenta la historia de dos jóvenes profundamente enamorados, Xóchitl y Huitzilin. Juntos pasaban tardes a lo alto de una montaña, que escalaban para dar ofrendas al Dios del sol, Tonatiuh, ante el que juraron amor eterno. Sin embargo, una guerra que duró meses puso su amor a prueba el día en que Huitzilin murió en batalla, noticia que derrumbó a Xóchitl, quien desconsolada le rogó al Dios del sol poder unirse nuevamente con su amor.
Tonatiuh, conmovido por el amor que la pareja profesaba, le concedió el deseo de volverse a encontrar pero no en forma humana, así que convirtió a la chica en una flor dorada como el sol, cuyos abundantes pétalos luego serían reconocidos por el alma de Huitzilin transformada en colibrí. Desde entonces, cada vez que un colibrí se posa en una flor de cempasúchil, se dice que los enamorados se reencuentran.

Esta leyenda refuerza el simbolismo de la flor como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, ya que mientras exista la flor de cempasúchil y colibríes, el amor de Xóchitl y Huitzilin vivirá para siempre.
De lo sagrado a lo cotidiano: los usos del cempasúchil
El cempasúchil es mucho más que la flor que guía a las almas durante el Día de los Muertos. Su historia también se cuenta a través de los múltiples usos que ha tenido a lo largo del tiempo, desde la medicina tradicional hasta la industria contemporánea. Pese a crecer de manera silvestre en varios estados de México, también se cultiva masivamente para su uso ornamental, ritual y comercial.

En el ámbito ritual, sus pétalos se esparcen en forma de caminos y altares para marcar la ruta de los difuntos hacia el mundo de los vivos. Las guirnaldas, coronas y tapetes elaborados con la flor son expresiones de arte que mezclan devoción, color y simbolismo. En muchos pueblos, el cultivo del cempasúchil se convierte en una actividad comunitaria que reúne a familias enteras en los días previos a las celebraciones, manteniendo viva una tradición.

Su uso medicinal encuentra sus raíces en la herbolaria mesoamericana. Preparada en infusiones, la flor se emplea para aliviar cólicos, fiebre, tos y problemas respiratorios. El aceite de cempasúchil, aplicado sobre el pecho o la espalda, se usa para calentar los pulmones y combatir resfriados. Según un artículo del Gobierno de México, este aceite también se puede utilizar como bioplaguicida (pesticida orgánico) para proteger diversos cultivos del campo mexicano. Además, su contenido de flavonoides y antioxidantes ha despertado el interés de la medicina natural moderna, que explora su potencial como antiinflamatorio y antiséptico.
En el área industrial, el color intenso de la flor es fuente de pigmentos naturales, especialmente la luteína, un colorante vegetal utilizado en la alimentación de aves para intensificar el tono anaranjado de la yema del huevo y del plumaje. También se usa como base para la elaboración de cosméticos, como jabones y cremas, por su aroma terroso y sus propiedades antioxidantes. En los últimos años, incluso ha inspirado a productores locales a experimentar con cervezas artesanales aromatizadas con pétalos.
El uso artesanal de la flor tampoco ha desaparecido. En distintas regiones del país, los pétalos secos se emplean para teñir textiles de manera natural, mientras que los tallos y flores frescas se transforman en collares, arreglos o decoraciones festivas. Estas prácticas, heredadas por generaciones, muestran la capacidad del cempasúchil para adaptarse a nuevas formas de expresión sin perder su raíz ancestral.

Aunque su producción sigue concentrada en México, el cempasúchil se cultiva hoy en distintas partes del mundo como planta ornamental, admirada por su color vibrante y su resistencia. Sin embargo, su mayor fuerza sigue siendo simbólica, una flor que cura, embellece y da sentido, actuando como puente entre la tierra y el recuerdo.
Un símbolo de la cultura mexicana actual
Hoy México es uno de los principales productores y exportadores de la flor, que registra una producción anual que supera las nueve mil toneladas, con un valor de venta de más de 89 millones de pesos mexicanos (casi 4.800.000 dólares), destacando el estado de Puebla como el principal productor del país. Sin embargo, la masificación de la oferta china en los últimos años ha comenzado a abrirse paso en el mercado mexicano, generando preocupación entre los productores locales, que se enfrentan a una competencia creciente, sobre todo en el plano comercial y ornamental de la flor.



El cempasúchil es protagonista del Día de los Muertos, que se entrega como ofrenda en los hogares mexicanos para mostrar respeto y veneración a las personas que dejaron el plano terrenal, prolongando la conexión con ellos. Actualmente, esta fiesta es el resultado de una mezcla de culturas precolombinas y católicas, celebración que no se centra en la tristeza de la pérdida, sino en la alegría de honrar la memoria y espíritu de los difuntos, recalcando la idea de que la muerte es parte del ciclo natural de la vida.
Esa reconciliación con la muerte tiene sus raíces en una antigua concepción del mundo. Para los pueblos originarios, la vida se prolongaba en la muerte, y a la inversa, pues ambas formaban parte de un mismo ciclo cósmico. La llegada del catolicismo no borró esa visión, solo la transformó.
“Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros; más al menos no se esconde ni la esconde; la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía: si me han de matar mañana, que me maten de una vez«, reflexiona el escritor mexicano Octavio Paz, en su libro El Laberinto de la soledad.

En México, la muerte no es un final, sino un retorno. Cada ofrenda encendida en noviembre y cada flor de cempasúchil son gestos que renuevan la conversación entre los vivos y los muertos. En esa comunión, que mezcla lo sagrado y lo festivo con el llanto y la risa, late la certeza de que la muerte no rompe el vínculo, sino que lo transforma. Así, el mexicano convive con la muerte como con una vieja conocida, la mira de frente y la celebra, porque entiende, quizá mejor que nadie, que solo quien acepta su fin puede saborear plenamente la vida.

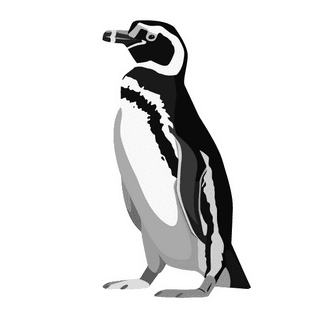 Daniela Carreño
Daniela Carreño