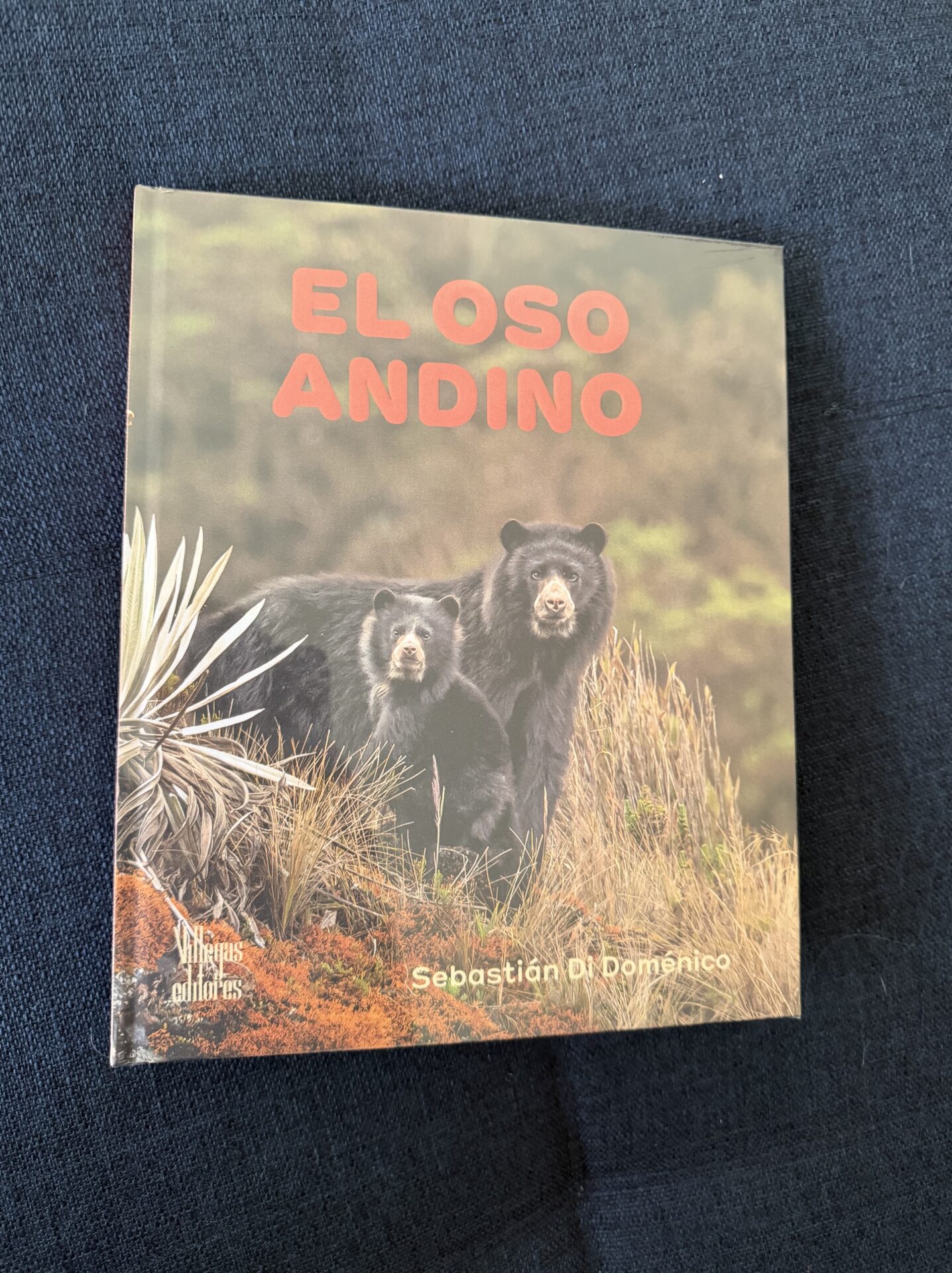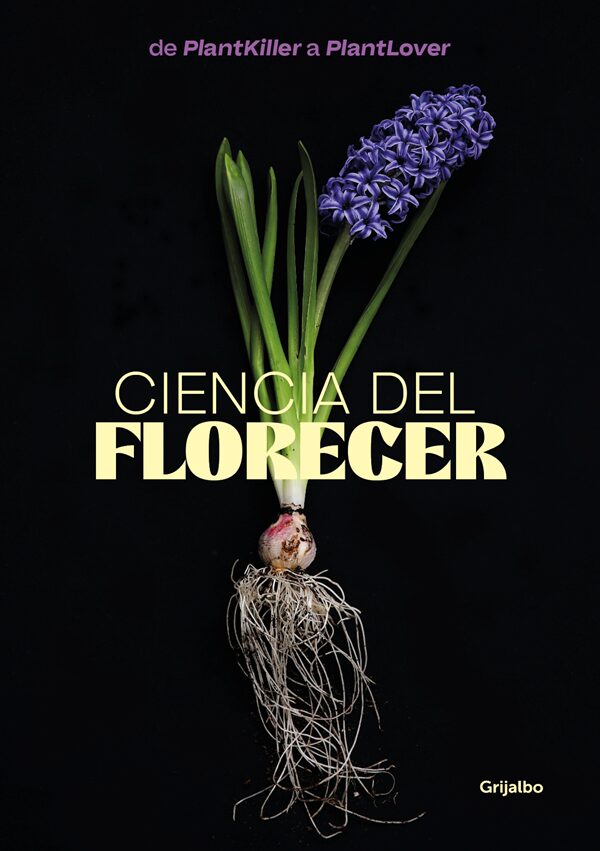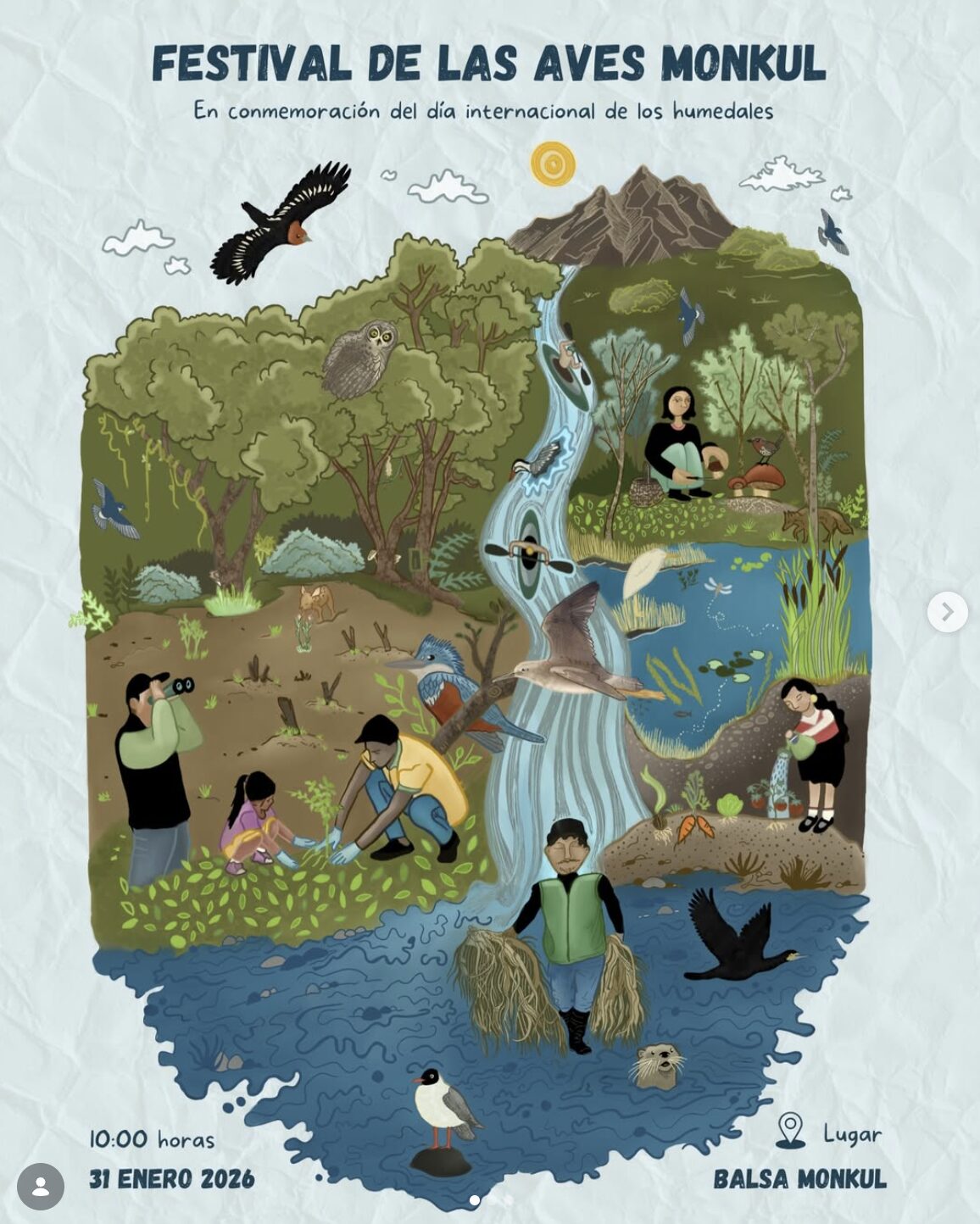-

¡Buenas noticias desde El Impenetrable! Nace el segundo cachorro de yaguareté silvestre en el parque nacional
6 de febrero, 2026 -

¿Cómo reconocer las flores que crecen junto al mar? Guía práctica para identificar especies costeras de la zona central de Chile
5 de febrero, 2026 -

Sin playas ni protección legal: La odisea de las tortugas marinas más grandes del mundo para anidar en Ecuador
5 de febrero, 2026

Indígenas leco recuperaron la población de un ave endémica de Bolivia que se creía extinta
La palkachupa fue redescubierta en 2000, tras casi un siglo de no tener registros de avistamientos, y desde entonces hasta agosto de 2025, la población pasó de cerca de 600 individuos a más de 1900. El Programa Palkachupa logró establecer, hasta 2034, 1888 hectáreas de Áreas de Protección Comunitaria que resguardan el 23.6 % del hábitat reproductivo de esta ave. Los leco incluyeron a la palkachupa en su Plan de Vida, un instrumento de organización social que permite su protección, tras convertirla en el ícono de la nación indígena. Los indígenas ya reforestaron más de 100 hectáreas de bosque con especies nativas que sirven de alimento para la palkachupa. Revisa todos los detalles en esta nota de Nicole Andrea Vargas, de Mongabay Latam.
Remmy Huanca creció en los bosques del pueblo indígena leco, en el norte de La Paz, mientras escuchaba las historias de una pequeña ave con una llamativa cola bifurcada conocida como palkachupa cotinga. Los adultos le contaban que era un pájaro amigable al que, por desconocimiento y diversión, perseguían para atrapar. Huanca no sabía por qué nunca la vio durante su niñez y juventud.
Solo hasta que se hizo adulto descubrió que esta especie, endémica de Bolivia, se creyó extinta durante casi un siglo, por lo que su población era tan reducida que verla era casi un milagro. Y ese “milagro” ocurrió en 2022, a sus 33 años, cuando, sin siquiera imaginarlo, se aparecieron frente a sus ojos dos de estas aves, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol en la Amazonía boliviana.
La filosofía de vida del pueblo indígena leco se sustenta en el concepto “cuidantes y criantes”. Ellos son los protectores y acompañantes de todo el entorno natural que los rodea. Los lecos decidieron convertirse en guardianes de la palkachupa (Phibalura boliviana) cuando descubrieron que estaba en peligro de extinción y que, además de ser un ave que solo habita en Bolivia, vive únicamente en una pequeña región del municipio de Apolo, en La Paz. “La palkachupa es un icono natural del pueblo leco, es un ave que nos representa porque solo existe en Apolo”, dice Huanca, indígena y dirigente leco.
Con ese objetivo en mente, en 2022 inició el Programa Palkachupa, coordinado por la organización ambiental Armonía junto con cinco comunidades del pueblo leco. En los dos años siguientes lograron establecer 1888 hectáreas de Áreas de Protección Comunitaria dentro de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO), a través de acuerdos entre la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y dos comunidades campesinas quechuas. Con ese avance, se pudo resguardar, hasta 2034, el 23.6 % del hábitat reproductivo de la palkachupa.

Huanca, quien además es agrónomo y técnico de Armonía, recuerda que las palkachupas que vio parecían dóciles porque permanecieron inmóviles mientras las observaba desde diferentes ángulos. “Realmente fue bonito conocerlas”, le dice a Mongabay Latam el dirigente indígena, de 36 años.
Para Dionisio Gutiérrez, capitán grande del pueblo leco, la máxima autoridad de esta nación indígena, la historia fue diferente. Cuenta que cuando era niño veía a la palkachupa mientras recogía leña por el bosque. Confiesa que era de los que buscaba atraparla como juego, sin saber que era una especie única en su región y menos que estaba en peligro de extinción. “Dentro del territorio tenemos la dicha de tener una biodiversidad bastante amplia que es parte de nuestra vivencia, de nuestro entorno y de nuestra subsistencia”, afirma.
El Plan de Vida de los «cuidantes y criantes»
Una vez que el biólogo y coordinador de desarrollo de Armonía, Bennett Hennessey, redescubrió a la palkachupa en el año 2000 —tras casi un siglo sin tener información de su estado de conservación, luego del primer registro en 1902—, la organización intentó en varias oportunidades comenzar una labor de protección que solo se materializó 22 años después. Armonía y los indígenas llegaron a un acuerdo de trabajo que se sumó al esfuerzo que los lecos iniciaron en 2009, cuando decidieron incluir a esta especie en su Plan de Vida.

Este plan es un “instrumento” de planificación territorial del pueblo leco reconocido por el Estado mediante la Ley 777, que consiste en dividir su Tierra Comunitaria de Origen por áreas en las que se realiza una actividad específica, como agricultura, ganadería, acumulación de agua y sitios sagrados para hacer rituales. Esa ley les permitió adoptar estrategias para proteger a la palkachupa, como destinar más de 100 hectáreas a la reforestación de árboles de los que se alimenta el ave y otras 150 enfocadas en la regeneración natural del hábitat.
“Por naturaleza, nosotros tenemos un espíritu de protección y de cuidado de las cosas que tenemos en nuestro entorno. Lo hacemos para que nuestra vida sea digna, que no nos falte nada. A eso se refiere la transmisión de buenas costumbres y tradiciones a las siguientes generaciones, así como nosotros las recibimos de nuestros padres y abuelos”, explica Dionisio Gutiérrez.

“La palkachupa no era nueva para nosotros, era parte de la vida de algunas comunidades, pero nos informaron que estaba en peligro de extinción y que era endémica de nuestro territorio, y eso nos llamó la atención. En consecuencia, la incorporamos a nuestro Plan de Vida, como parte de nuestros compromisos de protección de los recursos que tenemos”, indica Gutiérrez, quien, a diferencia de Huanca, ha visto al ave en varias ocasiones porque en su comunidad se encuentra uno de los sitios de anidación.
Gutiérrez empezó a pedirles a los caciques de cada comunidad que ayudaran a desarrollar acciones de manera conjunta, como dedicar días exclusivos de trabajo en beneficio de la palkachupa.
“Les dijimos a los demás comunarios que tenían que venir a trabajar con nosotros y desarrollar las acciones de manera conjunta, no de forma aislada. A partir de eso se han ido involucrando cinco comunidades de nuestro territorio leco. Ha sido un trabajo bastante cuidadoso porque algunos hermanos [comunarios] se lo tomaban como chiste, hasta que les explicamos la importancia”, dice Gutiérrez.

Por su parte, Huanca comenta que una de las estrategias para mostrar que el Plan de Vida leco se complementa con el Programa Palkachupa fue mostrar que la protección del ave iba a incidir en una mejor calidad de vida para ellos, porque comparten el mismo territorio. El pueblo leco se dedica, sobre todo, a la producción de miel y café, que se vio afectada por la degradación de la biodiversidad, la contaminación y los incendios, dice el agrónomo. “La estrategia de sensibilización ha sido que, paralelamente a que cuidamos el área de la palkachupa, cuidamos nuestro propio entorno. Esto genera un impacto favorable para la especie y para las comunidades”, afirma.
Un siglo oculta
La Palkachupa es llamativa. Sus colores amarillo y negro, y su larga cola bifurcada no permiten que pase desapercibida. Mide unos 20 centímetros y fue descubierta en 1902 por el ornitólogo R.S. Williams. La degradación de su hábitat, el avance de la agricultura y la contaminación llevaron a que se considerara extinta hasta el año 2000.
El redescubrimiento hecho por Armonía marcó el inicio de la relación entre la organización ambiental y el pueblo leco, que se terminó de consolidar en 2022 con la creación del Programa Palkachupa. Actualmente desarrollan diferentes actividades de restauración y protección de la especie, que aún permanece catalogada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El director de programas de conservación de Armonía, Tjalle Boorsma, sostiene que cuando se redescubrió a la especie se estimaba que había entre 600 y 800 individuos. Los años siguientes comenzaron proyectos piloto de restauración del hábitat, similares al Programa Palkachupa, pero enfocados solo en una comunidad leco llamada Atén, lo que ayudó al aumento paulatino de la población de la palkachupa.
Actualmente, los datos establecidos después del último censo de 2022 confirman que hay más de 1900 individuos, entre jóvenes y adultos, que se distribuyen en las 1888 hectáreas de Áreas de Protección Comunitaria, de las cuales, alrededor de 900 están dentro del Parque Nacional Madidi, que alberga más de 11 000 especies de flora y fauna.
Boorsma, ecólogo de profesión, explica que la palkachupa anida en el bosque de El Cerrado que llega hasta Apolo, donde alcanza alturas de más 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto potencia la biodiversidad tanto de aves como de plantas, si se compara con El Cerrado brasileño. La especie se mueve por los bosques amazónicos hasta llegar a los bosques siempreverdes donde se alimenta de los árboles frutales. “Es un pájaro espectacular por sus colores, su tamaño, su comportamiento. Es una especie paradisíaca”, dice Boorsma.
La coordinadora del Programa Palkachupa, Sandra Paredes, asegura que comenzaron el proyecto con la difusión de información sobre el estado de conservación del ave, para así acercarse a los comunarios leco. “Algo que se suele repetir en comunidades indígenas es que conviven con estas especies, pero quizás no conocen el peligro en el que están”, comenta.
Para Boorsma, la falta de conocimiento ocasiona el descuido de aves como la palkachupa, pero, una vez que se potencia la educación ambiental, eso cambia. “Sin el componente social no se puede hacer nada. Ellos [los leco] son los defensores de su territorio. Es un paso que comienza con la educación ambiental. Entienden que para proteger la especie, hay que proteger los bosques y las cuencas de agua”, afirma.
Paredes coincide con que el éxito del Programa Palkachupa solo se entiende a partir del compromiso asumido por la nación leco. “Los indígenas son los guardianes del territorio, viven ahí, son los vigilantes, por eso le dan mayor sostenibilidad al proyecto. Las acciones dependen de la voluntad que pongan a la apropiación y al sentido de pertenencia”, señala.
Árboles nativos como resguardo
Como parte de su Plan de Vida y las estrategias para proteger el hábitat de la palkachupa, los leco de las comunidades San José, Pucasucho y Atén cultivaron tres viveros, cada uno con 19 757 plantines de árboles nativos clave para la alimentación y anidación de esta especie, como ichucaspi (Alchornea triplinervia), yuri (Byrsonima crassifolia) y mapaj (Didymopanax morototoni), entre otros.

La organización es fundamental en todo el proceso de restauración. El cacique de cada comunidad leco determina un día dedicado al trabajo de conservación y así se garantiza la sostenibilidad. “Es bastante sacrificado porque hay que cargar los plantines desde la carretera, pero con la llegada de la conciencia, la gente hace todo el esfuerzo”, explica Remmy Huanca, al tiempo que señala que no reciben ningún tipo de retribución económica: “Solo tenemos la esperanza de que un día vamos a tener un paisaje nuevo con un ambiente más sano”.
Para restaurar las áreas degradadas se cercaron estratégicamente, entre 2024 y 2025, 166 hectáreas, aprovechando barreras naturales que permitan reforzar la protección contra la intrusión de ganado y así facilitar la regeneración del bosque. El siguiente paso es llegar a otras comunidades leco y aumentar el territorio intervenido con la reforestación.
Dionisio Gutiérrez cuenta que hubo días en los que todas las actividades del pueblo leco se paralizaron para dedicarse exclusivamente a la siembra de los plantines en las áreas designadas para la reforestación.
Como el pueblo leco tiene vocación melífera, Armonía impulsó la capacitación y el desarrollo de infraestructura para el almacenamiento de la miel que se produce en las 600 colmenas que poseen entre todas las comunidades y que les permiten sustentarse económicamente.
Boorsma asegura que el Programa Palkachupa cambió la forma en la que la población se relaciona con el ave. Ahora la especie es la insignia del pueblo leco. La imagen del ave es el logo de las etiquetas de los frascos de miel y café que se producen en el territorio indígena, al igual que de los letreros de bienvenida a las comunidades.
También hay un gran esfuerzo por prepararse para los incendios. El guardaparque del Parque Nacional Madidi, Heriberto Urbano, asegura que los fuegos son una de las principales amenazas para los lecos y su ave insignia. “Las áreas más propensas al fuego son justamente los pajonales, el hábitat de la palkachupa. He visto zonas donde había varios individuos. Al año siguiente, todo estaba arrasado por el fuego”, asegura.
Huanca señala que, tras identificar la vulnerabilidad en la que se encuentran en esta época del año por la sequía, en una asamblea a mediados de agosto de 2025 decidieron organizarse para instalar cortafuegos en las áreas de conservación y así preservar los trabajos que se han hecho hasta el momento. “Estamos en un punto en el que los indígenas somos los protagonistas porque nos hemos empoderado con el proyecto”, dice.
Los avasallamientos también son un problema que va en aumento en la Tierra Comunitaria de Origen Leco porque aumentó el ingreso de personas “que no respetan la zonificación, el Plan de Vida”, dice Huanca. Por ello, los indígenas se organizan a través de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) para hacer vigilancias y denuncias cuando es necesario.
La mirada puesta en el aviturismo
Con la reforestación de plantas nativas, ahora los pobladores indígenas se encuentran en la etapa de monitoreo para ver los resultados de lo plantado. “Actualmente estamos sobrepasando las 100 hectáreas reforestadas. Pese a que la época no es tan recomendable, hay lluvia y por eso seguimos con tranquilidad”, dice Huanca.

El próximo paso, explican los líderes indígenas, es impulsar el aviturismo en el territorio, siguiendo los ejemplos de otras comunidades que resguardan especies endémicas y que encontraron en la ornitología una forma de preservar su hábitat, como la Reserva Comunitaria de la Paraba Frente Roja y la Reserva Natural Barba Azul.
Dionisio Gutiérrez explica que luego de empoderar al pueblo leco sobre la importancia del ave endémica, el siguiente objetivo es potenciar los proyectos que permitan la sostenibilidad del Programa Palkachupa. “Hemos logrado construir el compromiso de las comunidades, que es lo más importante. Ahora tenemos la perspectiva de iniciar emprendimientos como el avistamiento de la palkachupa. Ese es el reto ahora”, afirma.
La vida en las comunidades leco cambió para los niños que crecen en medio del bosque. Para ellos, la palkachupa es su “estrella”. “Están creciendo sabiendo que es un ave muy importante. Cuando hablamos de comunidad no solo es el padre y la madre, también son nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso, cuando se realizan actividades, todos acudimos. Hay una transmisión de los valores de vida que hemos tenido siempre en relación con la naturaleza”, enfatiza Gutiérrez.
Esta vinculación generacional permite que todos los miembros de la comunidad se involucren en la conservación de la especie. “El niño ya entiende que los mayores estamos haciendo un esfuerzo, un trabajo de cuidar y le dan el valor que corresponde a esta ave”, añade.
Remmy Huanca apostó por quedarse en su comunidad después de estudiar Agronomía para ayudar con la protección de su entorno. Trabaja de lunes a sábado y se organiza a diario para cumplir con la meta propuesta de plantar, al menos, otros 25 000 plantines de árboles nativos. “Las comunidades ya corremos solas con estas herramientas [conocimiento y organización social]. Como apoleño y comunario de un pueblo indígena, me siento muy feliz de haber aportado de alguna manera”, dice.
El dirigente indígena que creció oyendo sobre un ave peculiar a la que no podía ver, hoy sigue su vuelo, lidera estrategias de protección y les enseña a sus hijos que el cariño por el territorio se demuestra con cuidados. “Este es mi hogar y quiero que crezca”, concluye Huanca.
*Imagen principal: la palkachupa es una especie endémica de Bolivia que vive únicamente en el norte de La Paz. Foto: cortesía Teodoro Camacho.

 Mongabay Latam
Mongabay Latam