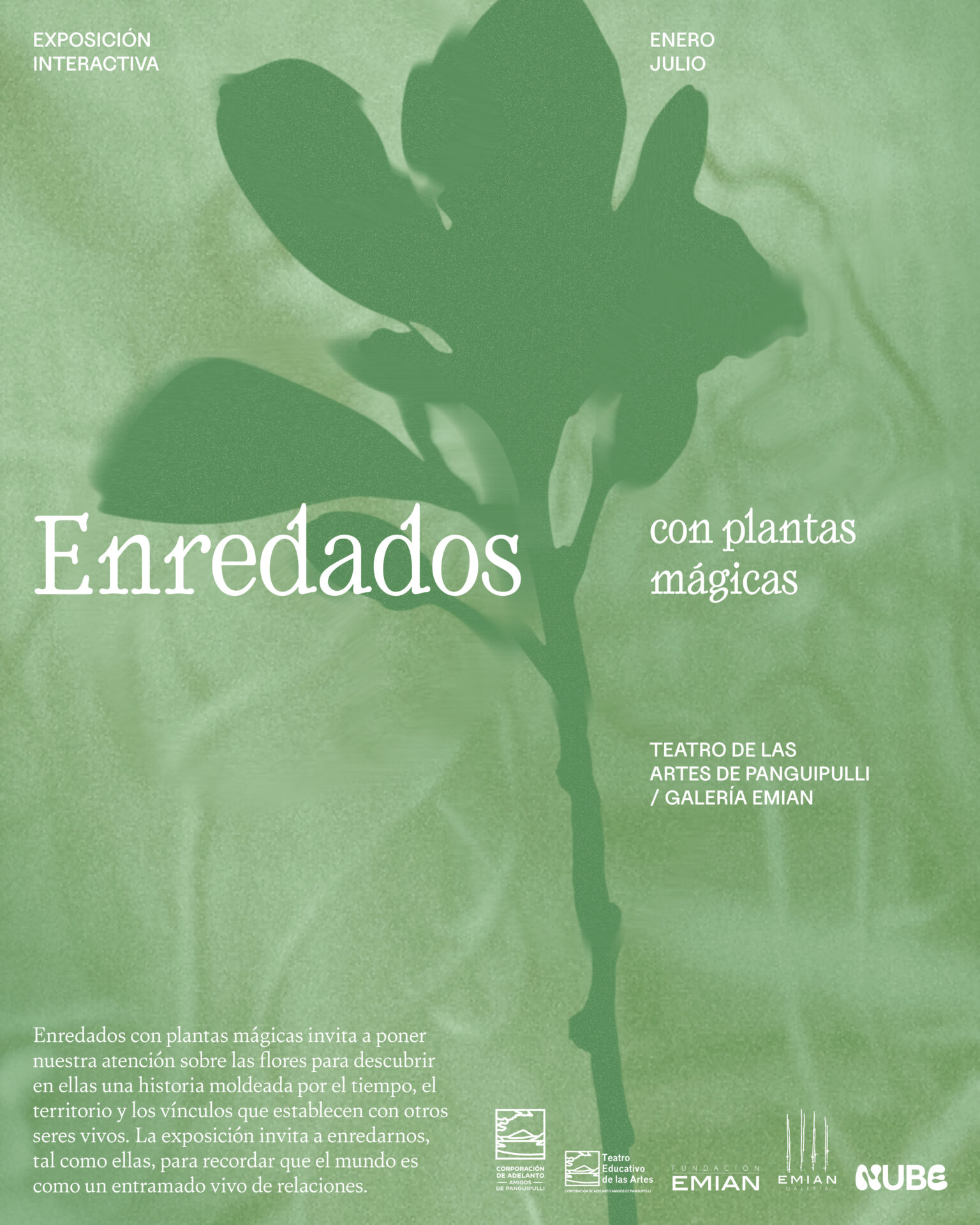-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años
20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves
20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile
20 de febrero, 2026

El mundo de las violas chilenas, pequeñas flores que tras 30 años protagonizan una guía de campo en el país
Pequeñas, discretas y sorprendentes: las violas chilenas desafían los paisajes más extremos del país con su diversidad de formas, colores y estrategias de vida. Desde la costa hasta la alta montaña, estas joyas diminutas esconden secretos de adaptación y evolución que por primera vez quedan reunidos en una guía, revelando su papel clave en la biodiversidad chilena y su lucha silenciosa frente a las amenazas que las acechan.
Pequeñas y diversas, habitan en una gran cantidad de ecosistemas: desde zonas costeras y valles templados hasta quebradas áridas y alturas cordilleranas, donde suelen pasar inadvertidas, mimetizadas entre los paisajes. A pesar de su tamaño diminuto —algunas flores no superan los cinco milímetros—, despliegan una sorprendente variedad de formas, colores y adaptaciones. Algunas son herbáceas, otras forman rosetas pegadas al suelo y otras presentan estructuras más leñosas, que les permiten resistir el frío, el viento y la radiación de la alta montaña.

Hablamos de las violas (género Viola), un grupo de plantas herbáceas de la familia Violaceae que destaca tanto por su belleza como por su capacidad de adaptación a condiciones extremas. Poseen tallos rastreros y hojas radicales de formas variadas —acorazonadas, lanceoladas, ovaladas o reniformes— con bordes lisos, festoneados o dentados. De entre ellas brotan flores pequeñas, que pueden ser azules, violetas, púrpuras, blancas o amarillas.
El género Viola, que incluye a alrededor de 400 especies comúnmente conocidas como violetas o pensamientos, se asocia desde tiempos antiguos con la modestia, debido a que sus flores pareciesen esconderse tímidamente bajo el follaje.
Aunque crecen en casi todo el mundo, su mayor diversidad se concentra en regiones templadas, especialmente en la Cordillera de los Andes, donde —desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, y con especial riqueza en Chile— han desarrollado una asombrosa variedad de formas y estrategias para prosperar en una gran diversidad de ambientes.


En Chile, las violas se distinguen por su forma arrosetada y hojas imbricadas, es decir, que se superponen unas sobre otras, como tejas, formando en conjunto una estructura geométrica que recuerda a un mandala o una escarapela. Sus tallos suelen ser rastreros, y de ellos emergen flores pequeñas, sostenidas por pedicelos delgados y alargados, que pueden presentar tonos azules, violetas, púrpuras, blancos o amarillos.
Un tesoro de diversidad y adaptación en Sudamérica
Si bien, cuando pensamos en el género Viola, solemos imaginar las clásicas violetas o pensamientos que adornan los jardines del mundo, en Sudamérica este grupo botánico ha seguido su propio camino evolutivo. A lo largo de los Andes, desde Ecuador hasta la Patagonia, estas plantas dieron origen a un subgénero excepcional —Neoandinium— que reúne a más de un centenar de especies adaptadas a los paisajes más extremos del continente.
En estos territorios, las violas se distinguen por su forma arrosetada y hojas imbricadas, es decir, que se superponen unas sobre otras, al igual que las tejas, formando estructuras geométricas que evocan mandalas o escarapelas de una belleza singular. Aunque algunas especies aún crecen como pequeñas hierbas en quebradas o bosques húmedos, la mayoría prospera en ambientes fríos, ventosos y pedregosos, aferradas a las laderas de la montaña.

“El género Viola está ampliamente distribuido en el mundo, pero existe un subgénero propio de América del Sur llamado Neoandinium. Las especies de este subgénero se caracterizan principalmente por ser arrosetadas. Dentro de ellas hay variaciones: algunas son más laxas, otras más imbricadas y duras, pero en general son plantas pequeñas, que no superan los 10 centímetros. A veces forman grupos o manchones grandes, aunque siguen siendo de tamaño reducido”, señala Gloria Rojas, bióloga y curadora del Herbario Nacional SGO del Museo Nacional de Historia Natural.
“También existen algunas especies semiarbustivas, más parecidas a las violetas que conocemos en los jardines, con un tamaño similar y flores que pueden ser rosadas, violetas o, en algunos casos, amarillas. Sin embargo, en Chile predominan las especies herbáceas y pequeñas. A diferencia de otros géneros, la flor de la viola es tigomorfa, es decir, que tiene un solo eje de simetría, y presenta un semiespolón”, añade Rojas, quien además es miembro de la Red Latinoamericana de Botánica, la Sociedad de Biología de Chile y la Sociedad de Botánica de Chile.


En la actualidad, se reconocen alrededor de 139 especies de violas andinas, distribuidas entre Ecuador y el extremo sur de la Patagonia. La mayoría mantiene poblaciones pequeñas, que crecen en lugares remotos e inaccesibles, muchas veces pasando desapercibidas para los montañistas, pues su tamaño diminuto y el color de sus hojas se confunden con las rocas que las cobijan.
En la actualidad, el género alcanza una diversidad sorprendente en Chile, con más de 70 especies repartidas por valles, cordilleras y bosques. De ellas, más de 50 son endémicas, únicas de nuestro territorio, mientras que otras se comparten con Argentina, y unas pocas llegaron desde el hemisferio norte para adaptarse junto a las nativas. Entre todas, hay un detalle que las hace aún más especiales: dos especies se vuelven arbustivas —Viola capillaris y V. rubella— un rasgo poco común en un género que normalmente se arrastra por el suelo. En general, las violas se encuentran distribuidas a lo largo de todo Chile, aunque su presencia es más notable desde la Región Metropolitana hacia el sur, donde se concentran la mayor cantidad de especies y formas adaptativas.

“Ahora es un género enorme, que tuvo una gran explosión evolutiva en el Cono Sur de Sudamérica. Por eso se ven formas muy características de la cordillera, que parecen ‘plastas de vaca’: miras y es algo plano, y de repente las flores asoman tímidamente por los lados. Son realmente maravillosas. Ese hábito es muy particular y especial para vivir en la alta montaña, porque las plantas controlan muy bien el calor, tienen raíces muy largas y otras adaptaciones. Además, en Chile también hay muchas especies que crecen en la depresión intermedia, en los bosques, y algunas se desarrollan diminutas en la zona costera, prácticamente con la brisa marina. Es un género que supo adaptarse a todas las condiciones ambientales del país, tanto en la vertiente chilena como en la argentina”, agrega Carlos Baeza Perry, Doctor en Ciencias Mención Botánica y Director del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción.
El número exacto de especies en el país sigue siendo un misterio en constante revisión, como si las violas mismas jugaran a esconderse entre piedras y pastizales. Diferentes catálogos y estudios registran cifras distintas: el catálogo de la flora vascular de Chile de Marticorena y Quezada de 1985 consignó 72 especies, mientras que en el catálogo de las plantas vasculares de Chile del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, se aceptan 88 taxones.


Más recientemente, la primera guía de campo de las violas chilenas consigna 76 especies, reflejando el esfuerzo por conocer y documentar esta diversidad. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es el mosaico de formas, colores y estrategias de vida que nos regalan estas plantas diminutas y resilientes, recordándonos que incluso los lugares más extremos esconden secretos por descubrir.
Así, las violas sudamericanas nos revelan una versión inesperada de un género universal: flores diminutas que, lejos de los jardines, han hecho de los Andes su hogar, transformándose en símbolos de resistencia, diversidad y adaptación.
Violas en Chile: pequeñas guardianas de la biodiversidad

Más allá de su tamaño diminuto y su discreta presencia en los paisajes chilenos, las violas son piezas clave en los ecosistemas donde habitan. Estas pequeñas plantas, que a veces pasan inadvertidas entre rocas y suelos pedregosos, muestran una sorprendente diversidad de formas, colores y adaptaciones que reflejan todo un abanico de estrategias que les permite sobrevivir en ambientes extremos, desde la costa hasta la alta montaña, y desempeñar roles ecológicos fundamentales.
“Se camuflan con el color de la tierra, a veces no ves nada y cuando empiezas a buscar otra planta ves al lado y está lleno de unas cuestiones chiquititas apegadas a la tierra. Son crípticas, pero uno afina el ojo y puede encontrarlas”, señala la curadora del Herbario Nacional SGO.

Más allá de su discreta presencia, las violas cumplen funciones esenciales en su entorno: contribuyen a la formación de microhábitats que favorecen la germinación y establecimiento de otras especies, estabilizan el suelo y participan en la dinámica de nutrientes.
“Están cumpliendo un rol enorme donde están ubicadas porque han pasado millones de años para que lleguen ahí, se establezcan. Hacen tierra, por así decirlo. Probablemente le preparan el camino a otras especies que son más vulnerables o que tienen semillas más livianas o que se dispersan por el viento. Yo he visto asociaciones de violetas creciendo con algunos Hypochaeris y eso sin lugar a dudas va formando después estos cojines que son tan característicos, que cambian la temperatura del suelo. Y eso las convierte en una especie de incubadora.”, explica el Dr. Carlos Baeza.


Además de estos roles ecológicos, se trata de un grupo en constante evolución, con especies que muestran gran plasticidad morfológica. Como explica Gloria Rojas: “La imagen en este libro nos dice mucho también de la diversidad de formas de una misma especie, porque uno empieza a acumular fotos y ves una variante bastante grande. Entonces, también son un poco plásticas las especies porque la evolución siempre es continua, entonces no son tan rígidas con sus caracteres y eso hay que tenerlo también en vista porque la gente dice, ‘No, esto tiene que ser una especie nueva y no necesariamente es así.’”
Por su parte, el Dr. Baeza añade: “Esa es una de las gracias también de este grupo, que para poder entenderlo no te puedes quedar solamente con la parte morfológica. Es un género que está en plena evolución, está evolucionando pero de una manera brutal, es lo mismo que pasa con las alstroemerias. Entonces, por eso que es tan difícil delimitarla. Entonces, hay que abrirse a otras también disciplinas complementarias a la morfología, que es lo que estamos tratando de hacer muchos años acá en Chile.”

Sus flores, zigomorfas y muchas veces cleistógamas —es decir, capaces de autopolinizarse—, interactúan con insectos, hormigas y otros organismos, cumpliendo roles que apenas comenzamos a entender, desde la polinización hasta la modificación del microhábitat que favorece la germinación de otras especies.
Su biología es compleja: la floración se concentra en primavera y verano, pero varía según la especie y la altitud; las de altura suelen florecer más tarde, adaptándose a los ciclos de hielo, sol y temperatura que marcan la cordillera. Muchas poseen flores zigomorfas y cleistógamas, capaces de autopolinizarse, aunque también interactúan con insectos y hormigas, cuyo rol en la polinización todavía es poco conocido.

“Las he visto con insectos. Necesitan insectos que las polinicen, por su forma zigomorfa, porque no se polinizan por el viento. Efectivamente, lo hacen a través de insectos. Pero, ¿cuáles son esos insectos? Eso no se conoce. No está estudiado.”, agrega la investigadora del MNHN.
Por su parte, el Director del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción puntualiza: “Las hormigas son muy comunes y son un grupo también bien poco conocido y también tienen una labor en procesos de polinización enorme. En la parte de alta montaña son muy comunes y cuando empiezas a sacar muestras de las flores, las hormigas te empiezan a comer al tiro”.


Domesticación, diversidad y secretos del género Viola
Desde un punto de vista evolutivo, algunas especies chilenas pertenecen al grupo relictum, considerado entre los más antiguos del género. Los estudios de ADN hasta ahora no han completado la filogenia de este grupo, y muchas especies aún no se incluyen en los análisis genéticos. Sin embargo, si se confirma que el grupo relictum representa las líneas más primitivas del género, esto tendría un impacto profundo en nuestra comprensión del origen de Viola, sugiriendo que gran parte de la diversidad actual podría haberse originado en Sudamérica antes de dispersarse a otras regiones del mundo.
Como menciona la curadora del Herbario Nacional SGO: “En la filogenia de Marcusen y John, Anita y Nicola, ellos hablan de que el grupo relictum serían como los más antiguos del del género viola. pero la filogenia y los estudios de ADN de este grupo todavía no sacan resultados suficientes ya que aun falta agregar especies dentro del estudio, entonces una vez que ya se aclare esa parte, yo creo que podrá decirse realmente que son las más antiguas”.

Este hallazgo no solo subraya la importancia de los Andes y los ecosistemas chilenos como centros de diversificación, sino que también posiciona a Chile como un territorio clave para estudiar la evolución de un género que hoy es ampliamente distribuido a nivel global.
La mayoría de las especies son endémicas de Chile y compartidas solo con Argentina, mientras que otras, muy localizadas, aparecen en una quebrada y no en la siguiente. “Son bien específicas; a veces en una quebrada hay una especie y ya no está en la otra. Son muy locales”, explica Rojas.

A pesar de su importancia ecológica, el conocimiento sobre las violas chilenas era limitado hasta hace poco. La reciente publicación de la primera guía de campo de de su género en Chile, que documenta 76 especies, representa un avance fundamental para la botánica nacional. “La principal contribución es unir la descripción de la especie con una imagen de terreno, porque eso nadie lo tenía. Era complicado determinar taxonómicamente a las violas y decir, ‘esta especie corresponde a esto’”, explica Rojas.


La guía, fruto de más de 30 años de trabajo liderado por los botánicos Ana Flores-Watson y John Watson (Q.E.P.D.), sistematiza por primera vez la diversidad del género Viola en Chile, describiendo sus principales características, hábitats y distribución a lo largo del país.
Jaime Espejo, Doctor en Ciencias Forestales, investigador asociado del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y uno de los autores de la guía, destaca: “El esfuerzo fue unificar todo este conocimiento y esto nos está dando el pie para estudiar más este género que es bien complicado”.
Esta guía funciona como un pilar para la investigación futura: permite revisar la taxonomía, identificar especies endémicas y planificar estudios sobre su ecología y conservación. Así lo resalta el Dr. Baeza: “Va a ser una columna vertebral donde se le podrá meter mucho más mano para hacer claves, sinonimizar especies raras y avanzar en la investigación”.

Además, presentan un enorme potencial de domesticación y uso ornamental. Como señala el Dr. Baeza: “Este es un género muy particular que tiene una amplia distribución, es un género que tiene muchas especies que son cultivadas hace muchísimo tiempo, por lo tanto, el valor ornamental que tienen es enorme. También muchas de ellas se ocupan para producir esencias y perfumes. Creo que hay una desconexión entre la gente que hace ciencia básica con este género, que es superinteresante, y la parte de domesticación, que estamos muy al debe. Sé que hay técnicas que se pueden replicar en Chile y eventualmente se podrían hacer variedades o cultivares de especies chilenas; con eso se guarda germoplasma en viveros o bancos de semillas frente a cualquier eventualidad, porque hay violas que crecen en un par de quebradas y no hay más datos de su distribución. Si desaparece la población, ese material propagado se mantiene, y eso es superimportante.”

Sin embargo, como advierte el Dr. Espejo: “El tema de la domesticación o bien la propagación de estas violas actualmente no existe en Chile. Yo no conozco a nadie que esté propagando o teniendo esta opción, pero en extranjero hay harta gente. Entonces, estamos atrasados años luz.”
Así, la guía no solo funciona como un pilar para la investigación científica, sino que también abre la puerta a explorar la propagación y conservación en viveros, así como su potencial ornamental y económico, un aspecto aún poco desarrollado en Chile.


Gracias a esta obra, las violas dejan de ser un misterio botánico y se convierten en un grupo accesible para científicos, naturalistas y cualquier persona interesada en la biodiversidad chilena, abriendo la puerta a nuevos descubrimientos sobre un género que, a pesar de su tamaño, guarda secretos que aún esperan ser revelados.
Amenazas y acciones urgentes para proteger las violas chilenas
A pesar de su adaptabilidad y resiliencia, las violas chilenas enfrentan amenazas crecientes que ponen en riesgo a muchas de sus especies, especialmente las más endémicas y localizadas. Entre los factores más preocupantes se encuentran la destrucción de hábitats por expansión urbana y agrícola, la competencia con especies exóticas invasoras y los efectos del cambio climático, que impactan de manera más intensa en las zonas de alta montaña.

“Ya han sufrido amenazas antrópicas directas, sobre todo en el Valle Central, porque hay 18 especies que solo tenemos el registro del herbario; no se conoce un ejemplar vivo ni se ha vuelto a fotografiar”, explica Gloria Rojas. “Aquí, en la zona central, está el dedal de oro, por ejemplo, se ve lindo y todo, pero ha ido reemplazando a las especies nativas y todas estas violas que crecían a orilla de camino ya no están».
La llegada de malezas y plantas invasoras genera una competencia que las especies nativas aún no pueden superar, especialmente en áreas donde el control es escaso. “La gente está preocupada porque están llegando malezas a los parques nacionales y a las reservas y eso es super preocupante porque ya entraron al living de tu casa. El problema ya no está fuera en el patio, sino que está en el living de tu casa. Eso es algo sumamente preocupante, sobre todo en la alta montaña, donde hay procesos erosivos naturales y los incendios —casi siempre producto de la actividad humana— agravan la situación”, alerta el Director del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la UdeC.


Además, el cambio climático afecta de manera más intensa a las especies de altura, desplazando sus hábitats y alterando los ciclos de crecimiento y floración. “Muchos colegas que estudian plantas de alta montaña están viendo que hay una migración hacia mayores altitudes. Quizás también sería interesante hacer seguimiento de las poblaciones de Viola con los años para ver si se están moviendo o cambiando de altitud. También hay especies que están apareciendo en lugares donde no deberían estar. Y no sabemos si eso es bueno o malo”, señala el Dr. Espejo.
Frente a estos desafíos, los expertos coinciden en que la conservación requiere medidas urgentes y propositivas. Proteger los hábitats remotos, restringir el tránsito de vehículos motorizados en quebradas sensibles y mantener un control efectivo de malezas son pasos fundamentales. La propagación y conservación en viveros, así como la creación de bancos de semillas y protocolos de reproducción asexual, permitirían resguardar el germoplasma de especies vulnerables.

“Hay que tratar de proteger sobre todo estas especies que son endémicas y ya están individualizadas con el libro; proteger significa no permitir que se dañen sus quebradas, que no anden motos para arriba y para abajo”, enfatiza el Dr. Baeza. En ese sentido, los expertos destacan que la colaboración entre instituciones científicas, Estado y empresas privadas es clave para garantizar que estas joyas diminutas sigan cumpliendo su rol ecológico y no desaparezcan de los paisajes chilenos.
Vale señalar que la mayoría de las especies de violas chilenas enfrenta algún grado de amenaza. Por ejemplo, la Viola imbricata está clasificada como ‘en peligro crítico’ debido a su baja población y a factores como el cambio climático y el turismo. Mientras que otras especies, como la Viola gelida, aún no han sido evaluadas.

 Tamara Núñez
Tamara Núñez