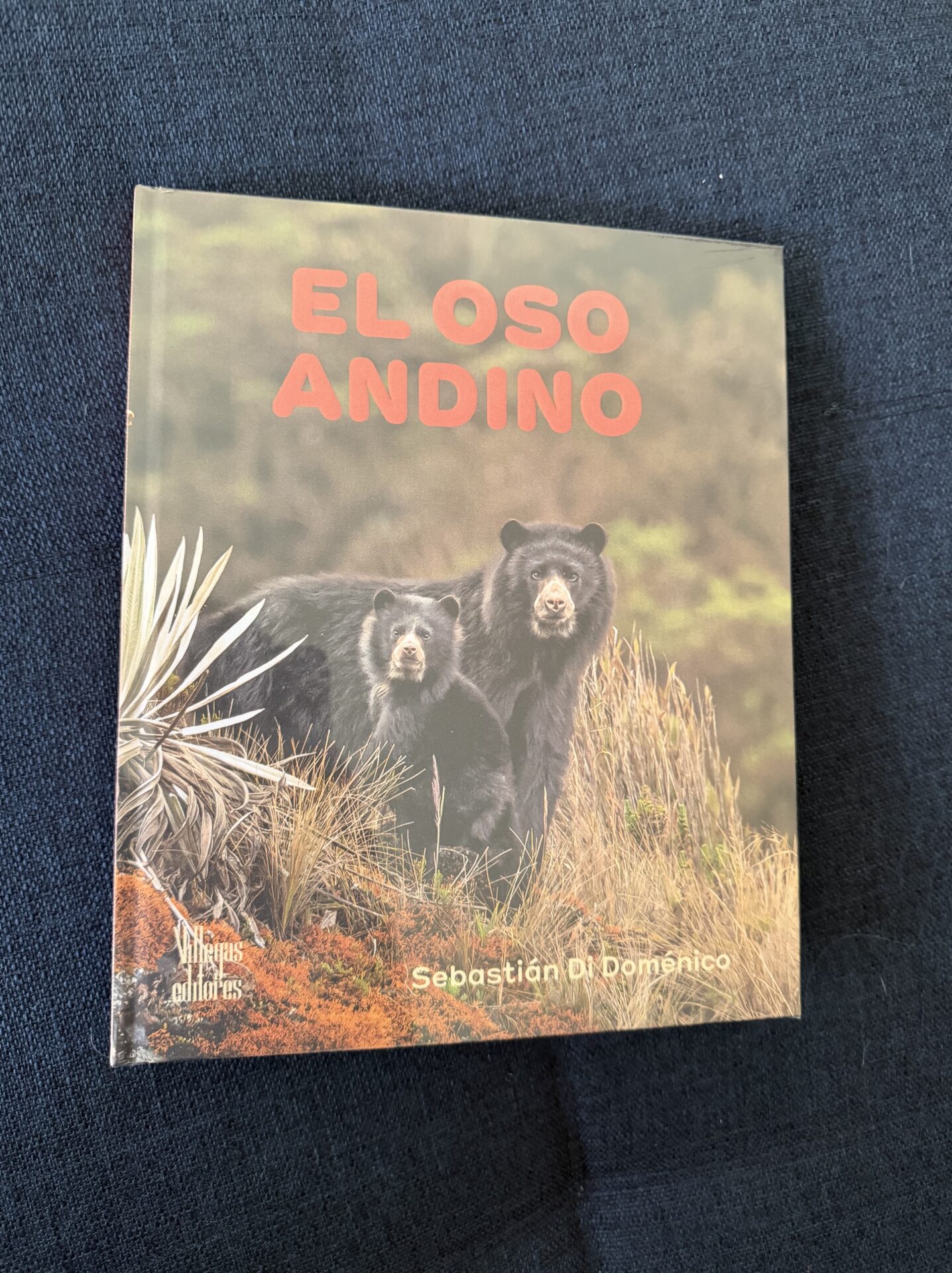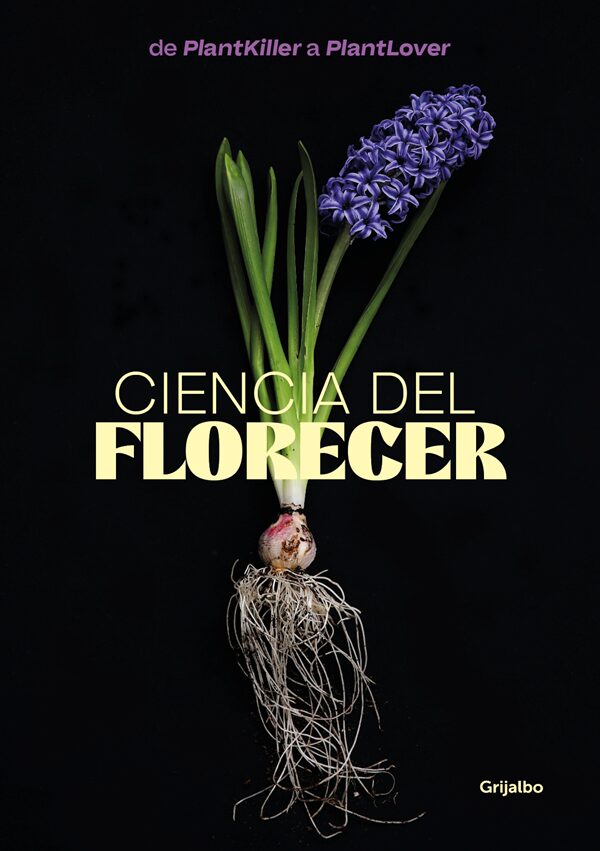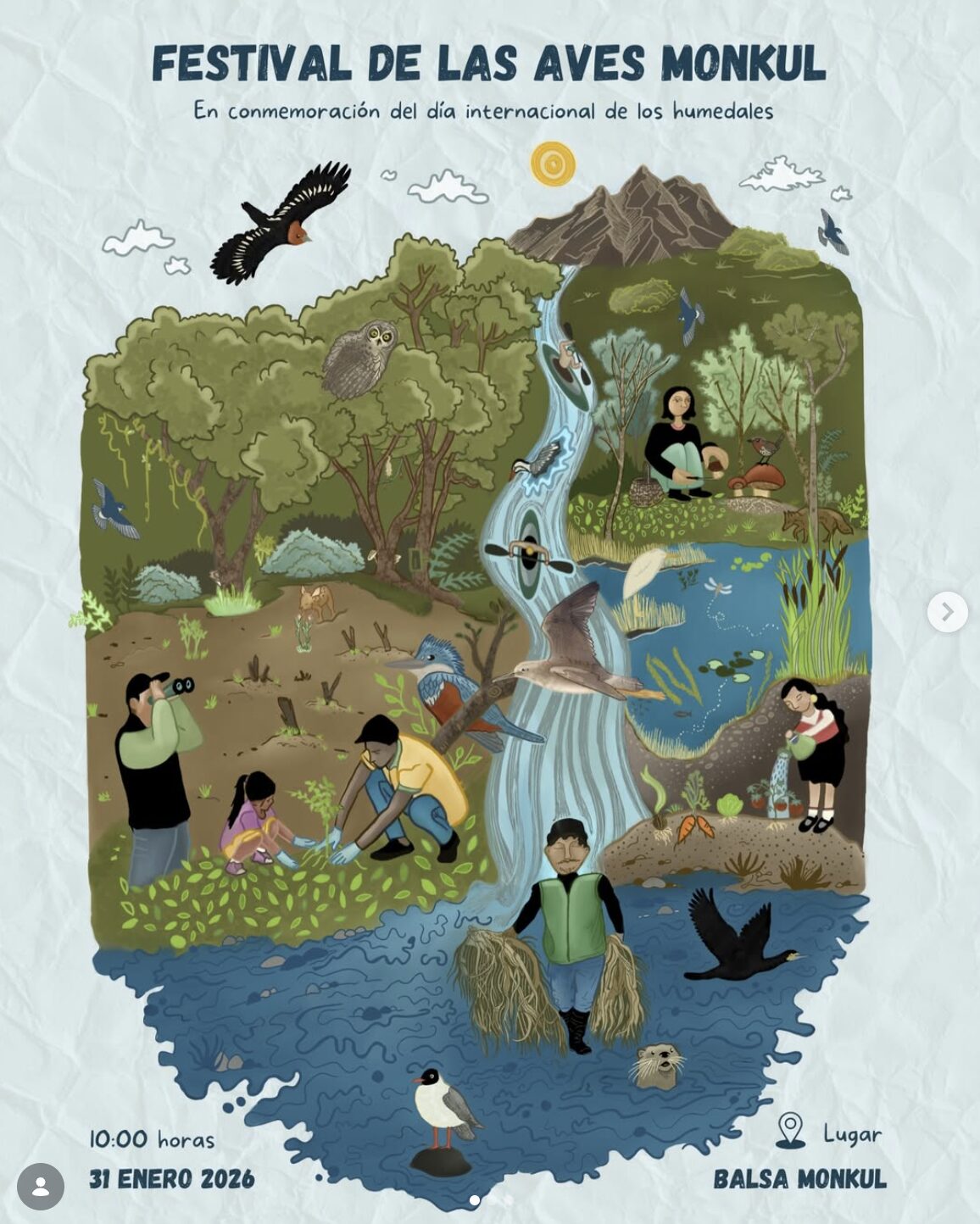-

¡Buenas noticias desde El Impenetrable! Nace el segundo cachorro de yaguareté silvestre en el parque nacional
6 de febrero, 2026 -

¿Cómo reconocer las flores que crecen junto al mar? Guía práctica para identificar especies costeras de la zona central de Chile
5 de febrero, 2026 -

Sin playas ni protección legal: La odisea de las tortugas marinas más grandes del mundo para anidar en Ecuador
5 de febrero, 2026

Descubrimiento en el Caribe mexicano: los cocodrilos se adaptaron a las islas y se transformaron en nuevas especies
Un estudio internacional reveló que los cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro, en la península de Yucatán, esconden linajes únicos que podrían constituir dos nuevas especies. Separadas del continente hace unos 11 000 años, estas poblaciones insulares desarrollaron adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en condiciones extremas: tolerancia a salinidades elevadas, cráneos especializados y estrategias reproductivas únicas. Con menos de mil individuos reproductores en cada isla, su reconocimiento como especies distintas no solo reescribe la historia evolutiva de los cocodrilos neotropicales, sino que también plantea una urgencia para conservar los ecosistemas insulares del Caribe mexicano.
Nota publicada originalmente en Mongabay Latam.
Los cocodrilos son fósiles en movimiento, maestros del juego evolutivo y guardianes de una historia planetaria que trasciende cinco o quizás seis extinciones masivas. No solo han sobrevivido 55 millones de años, estos reptiles semiacuáticos han colonizado agua dulce y salada, tierra firme y pantanosa, continentes e islas. Temidos por muchos en el imaginario colectivo, estos depredadores sostienen la mordida más fuerte, el corazón más complejo y el estómago más ácido del reino animal. El género Crocodylus es el más ampliamente distribuido de los cocodrilianos y reúne actualmente 14 especies presentes en regiones tropicales y subtropicales de casi todos los continentes. A pesar de ello, se creía que en América solo existían cuatro, pero eso está a punto de cambiar.
Un equipo internacional de científicos ha descubierto dos nuevas especies de cocodrilos en las islas frente a Quintana Roo, en la península de Yucatán. Sus hallazgos desafían la antigua creencia de que Crocodylus acutus era una sola especie distribuida desde Baja California hasta Venezuela, en los neotrópicos. Mediante un análisis genético, investigadores de la Universidad de McGill, en Montreal, y científicos de ocho universidades y centros de investigación en México, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá, revelaron que las poblaciones de cocodrilos en la isla de Cozumel y el atolón de Banco Chinchorro presentan una divergencia genética tan significativa que amerita clasificarlas como especies distintas, aunque aún no han sido nombradas. El equipo también detectó diferencias morfológicas en los cráneos y escamas, reforzando la evidencia genética.
La investigación publicada en la revista científica Molecular Phylogenetics and Evolution, en marzo de 2025, sugiere que estas poblaciones endémicas han evolucionado rápidamente, impulsadas por el aislamiento geográfico, las condiciones extremas de salinidad y una dieta especializada. Los cocodrilos de Banco Chinchorro, por ejemplo, toleran salinidades superiores a cualquier otra especie del género Crocodylus. Además, su crecimiento es más lento que el de sus contrapartes continentales, sus huevos más pequeños y sus nidadas más reducidas, todo lo cual apunta a una adaptación ecológica notable.
El hallazgo no sólo reescribe la historia evolutiva de los cocodrilos neotropicales, sino que también plantea una urgencia de conservación: ambas poblaciones tienen tamaños efectivamente pequeños (con menos de 1000 individuos reproductores en cada isla), están aisladas reproductivamente y enfrentan amenazas como el turismo masivo, la urbanización y el cambio climático. Reconocerlas como nuevas especies tendría implicancias clave para su protección legal y la de sus hábitats, convirtiéndolas en candidatas emblemáticas para esfuerzos de conservación de los ecosistemas insulares en el Caribe mexicano.

Cozumel y Chinchorro: ecosistemas insulares, linajes únicos
Hasta un reptil se enamoraría de una isla caribeña. Sus aguas turquesa perduran, los arrecifes se extienden por kilómetros y las playas de arena blanca se han convertido en escenario de postales que recorren el mundo. Además, ambas islas resguardan lagunas interiores rodeadas de manglares, hábitats vitales para aves, peces y cocodrilos.
La Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, el atolón coralino más grande de México, resguarda una riqueza biológica deslumbrante y un cementerio de galeones hundidos. Cozumel, la isla habitada más grande del país, guarda en sus arrecifes un imán turístico de escala global y una historia cultural maya que la reconoce como el santuario de la diosa Ixchel.
Pierre Charruau, herpetólogo francés, se enamoró de Chinchorro en 2003 cuando llegó por primera vez como parte de sus estudios de maestría. A Cozumel viajó en 2007 para realizar análisis genéticos y desde entonces también la visita con frecuencia. Continuó con el doctorado y hoy es profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Sur. “A estas dos poblaciones las conozco muy bien”, indica. “Historias tengo muchas, pero lo más sorprendente, viéndolo en retrospectiva, es que al inicio [a los cocodrilos] los vi diferentes. Pero, como eran las poblaciones con las que empecé a estudiar cocodrilos para mí se convirtieron en la referencia de lo que era un acutus, y los demás comenzaron a parecerme distintos”, recuerda.

Actualmente se reconocen cuatro especies de cocodrilos en los neotrópicos, que son las regiones tropicales de América: Crocodylus acutus, C. moreletii, C. rhombifer y C. intermedius. “El cocodrilo americano (C. acutus) es el que tiene mayor distribución en todo el continente, comenzando en el sur de Florida por el Atlántico y el norte de Sinaloa por el Pacífico, y bajan por ambas costas hasta Perú y Venezuela. También colonizaron muchas islas del Caribe, como Cuba e incluso Bahamas”, explica el experto.
Lo que revela la investigación reciente es que esa aparente homogeneidad oculta diferencias profundas. No solo desafía los cánones de la taxonomía de los cocodrilos neotropicales, sino que reescribe los parámetros de investigación, ampliando el horizonte de lo que se podría encontrar en los ecosistemas insulares. “Podemos hipotetizar que en otras islas del Caribe tenemos el mismo escenario, que si uno investiga como nosotros —la ecología, la morfología y la genética a la misma vez— podrían encontrarse nuevas especies”, dice Charruau.
Las islas como laboratorios de adaptabilidad
Hicieron falta dos décadas de observaciones ecológicas para comprender que estas poblaciones insulares no solo sobreviven, sino que prosperan en condiciones extremas. Según Pierre Charruau, su estabilidad y resiliencia se explican por una capacidad de adaptación asombrosa: “A nivel de anidación tienen algo muy especial. Hemos visto crías sobrevivir a huracanes categoría cinco. Están adaptados a esas tormentas que, aunque les pueden afectar a corto plazo, a la larga les generan nuevas áreas de anidación y mejores condiciones reproductivas. De hecho, podríamos decir que necesitan huracanes para reproducirse”.
En Cozumel, esa adaptabilidad se traduce en un modo de anidar distinto al de otros cocodrilianos. Mientras en el continente las hembras construyen montículos de vegetación que, al descomponerse, generan el calor necesario para incubar los huevos, en la isla cavan sus nidos en bancos de arena que las tormentas dejan descubiertos. Allí, la energía solar mantiene la temperatura adecuada para el desarrollo embrionario. Este cambio de estrategia va acompañado de otras adaptaciones reproductivas: huevos de menor tamaño, nidadas reducidas —menos de 17 huevos frente a los 25 a 35 habituales— y crías que alcanzan la madurez siendo más pequeñas y con un crecimiento físico más lento. Todas estas son, en palabras del científico, claras “adaptaciones a las limitaciones de la isla”.

En Banco Chinchorro, el desafío es distinto. Más allá de la postal luminosa del falso atolón, sus lagunas interiores rodeadas de mangle rojo, negro, blanco y botoncillo esconden un laboratorio natural de resistencia. Allí, la salinidad alcanza un promedio de 52.9 partes por mil —con registros de hasta 65 partes por mil—, los niveles más altos documentados para cualquier especie de Crocodylus. En otras palabras: casi el doble de lo que exhibe el mar abierto. Para soportar ese entorno, los cocodrilos cuentan con un verdadero arsenal fisiológico: glándulas linguales que expulsan el exceso de sal, un epitelio bucal —el tejido protector que recubre el interior de la boca— endurecido por queratina, y una cloaca osmorreguladora —la cavidad que regula el equilibrio de agua y sales.
“Están adaptados a las islas, y en gran medida, es por su dieta”, explica Charruau. En Banco Chinchorro, los cráneos tienden a ser más cortos y anchos, una forma asociada a la durofagia: un comportamiento alimentario que implica romper y procesar presas de caparazón duro (como cangrejos y caracoles). En Cozumel, en cambio, predominan cráneos más largos y estrechos, un perfil típico para capturar peces y presas ágiles. En el continente, las poblaciones de cocodrilo americano (C. acutus) presentan cráneos de formas variadas, desde más anchos hasta más alargados, sin la especialización marcada de las islas.

Confirmar científicamente estas diferencias parece sencillo, pero no lo es. Todo comienza en campo, con la labor de Héctor González, subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur (Fundación de Parques y Museos de Cozumel) y David Macías, guardaparque de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), hallando y recuperando cráneos íntegros entre fango y mangle. Luego viene el reto de distinguir rasgos individuales de patrones poblacionales o de especie. El patrón no implica fronteras tajantes; el cambio es gradual a lo largo de la geografía, sin límites claros. Es como un degradado de color: del azul al verde, por ejemplo, con muchos tonos intermedios donde no hay un punto exacto donde termina uno y empieza el otro. En los cocodrilos, esa “paleta de colores” se refleja en la forma del cráneo: los hocicos cambian gradualmente en proporciones de largo y ancho según la región, con múltiples formas intermedias.
Para poner a prueba la hipótesis, Hoi-Nam Bui, estudiante de posgrado en McGill, analizó la forma de 43 cráneos de diferentes lugares utilizando datos bidimensionales. Esto permitió identificar diferencias morfológicas entre poblaciones, sirviendo como evidencia concreta en la categorización de las nuevas especies. En síntesis: la forma del cráneo sigue la dieta, y las islas empujan a los cocodrilos hacia las soluciones morfológicas que mejor funcionan en sus nichos: atrapar en Cozumel; romper en Chinchorro.

En este punto, la evidencia ecológica y morfológica apuntaba a que las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Chinchorro podrían ser consideradas especies crípticas: linajes distintos que se ocultan bajo la apariencia de una misma especie. A simple vista, se parecen tanto que la taxonomía tradicional pasó por alto durante décadas las diferencias, pero al analizar con más detalle su dieta, su forma de anidar y hasta la proporción de sus cráneos, emergió un patrón consistente de divergencia, aunque faltaba todavía la prueba definitiva: mirar dentro de su ADN.
Una supercomputadora para desencriptar el ADN
Los cocodrilos son arcosaurios, es decir, básicamente, son dinosaurios vivientes. Su historia evolutiva data de más de 55 millones de años atrás y es particularmente elusiva para la ciencia. La complejidad es notable: en términos genéticos, los cocodrilos están más estrechamente relacionados con las aves que con algunos otros reptiles. Además, estos animales poseen una particularidad que dificulta aún más su estudio: la capacidad de hibridación, que es la habilidad de reproducirse con miembros de otras especies del género Crocodylus y producir crías viables y con capacidades reproductivas intactas. Por esto y más, encontrar poblaciones “genéticamente puras” de cocodrilos es un hito de proporciones fantásticas.
“El problema con los cocodrilos es que todos se hibridizan. Entonces, en sentido estricto, no encajan en el concepto biológico de especie, porque se pueden mezclar todos con todos y tener individuos viables. Por eso es difícil definirlos, además de que la taxonomía de cocodrilos no se ha revisado cómo en cien años”, dice José Ávila Cervantes, investigador de la Universidad de McGill.
Los miembros del género Crocodylus emigraron de África hacia América hace unos cinco millones de años, una hazaña posible gracias a su capacidad de nadar largas distancias (se han documentado trayectos de hasta mil kilómetros mar adentro). Mucho después, ya instalados en el Caribe, las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro tomaron caminos distintos. El análisis demográfico sugiere que esa separación ocurrió hace unos 11 000 años, impulsada por glaciaciones, cambios en el nivel del mar y en las corrientes marinas.

“Es una cosa bien complicada, tanto matemática como genéticamente”, advierte Ávila sobre el análisis demográfico que aplicaron a los cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro. El equipo alimentó un programa de simulaciones con datos genéticos para probar cuatro posibles escenarios sobre la historia de estas poblaciones: sin migración, con migración en una sola dirección, en la dirección contraria o en ambas. El algoritmo ejecutó cientos de miles de repeticiones para encontrar el modelo que mejor encajaba con los datos y, a partir de ahí, lo volvió a correr millones de veces más para afinarlo. Así pudieron estimar, con la mayor precisión posible, cómo se han movido, mezclado y separado los cocodrilos entre ambas islas a lo largo del tiempo.
Para analizar la diversidad genética de estas poblaciones, se utilizan «marcadores», que son pequeños puntos del genoma donde puede variar una sola «letra» o base química del ADN, —adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)—. Estos cambios, llamados polimorfismos de nucleótido único (SNPs, por sus siglas en inglés), permiten comparar poblaciones y ver si comparten o no estas variantes. Si dos poblaciones tienen marcadores en común, significa que ha habido flujo genético entre ellas (se han cruzado en algún momento). En cambio, si tienen marcadores exclusivos que no aparecen en ninguna otra, son linajes puros. “Usualmente se utilizan entre 10 y 30 marcadores, nosotros usamos 16 000”, explica Avila.
Aunque solo se haya analizado el 3 % del genoma (verlo todo sería muy costoso), procesar esa cantidad de datos no es cosa simple, se requieren enormes cantidades de memoria RAM y potencia computacional. «A través de la Universidad de McGill y la Digital Research Alliance of Canada, tuvimos acceso a una supercomputadora, ya que una computadora normal, incluso una muy cara, no funciona», dice el investigador. «A este dispositivo de altísima potencia computacional, le toma entre 15 días y un mes de procesamiento continuo para llegar al resultado», remata. Y el resultado fue claro: las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro mostraron divergencias genéticas tan profundas que corresponden a linajes genéticamente puros y distintos entre sí.

De lo que no hablamos cuando hablamos de amenazas
“La biodiversidad está desapareciendo más rápido de lo que alcanzamos a descubrir lo que estamos perdiendo”, dijo Hans Larsson, coautor del estudio y profesor en la Universidad de McGill. Con poblaciones de menos de 1000 individuos reproductores y hábitats cada vez más presionados, nada es certero para estas especies. Siguiendo la investigación, el turismo masivo, la urbanización costera y el avance del cambio climático no sólo reducen sus hábitats, sino que multiplican las presiones sobre ecosistemas que ya de por sí son limitados. “La mayoría de las especies de cocodrilos ya enfrentan algún grado de amenaza de extinción y el desarrollo acelerado de las zonas costeras pone en peligro a casi todas las poblaciones”, advierte Larsson.
Su carácter anfibio y fisiología excepcional —capaz incluso de producir antibióticos naturales— les han permitido sobrevivir meteoritos, glaciaciones y crisis planetarias que borraron gran parte de la biodiversidad mundial más de una vez. “Son animales muy, muy resistentes, con una historia evolutiva y de adaptación enormes. Pero recordemos que antes existían muchísimas más especies de cocodrilianos: lo que tenemos hoy es apenas una fracción de lo que hubo”, explica Pierre Charruau. Además, “aunque son resistentes, el problema es que ahora enfrentan todas las amenazas al mismo tiempo. Y, una amenaza más otra no suman dos, juntas tienen un efecto sinérgico mucho mayor”, agrega.

El descubrimiento de estas nuevas especies hace aún más evidente la urgencia de protegerlas, pues cualquier perturbación podría acabar con un linaje genético único y poner fin a la historia viva que representan estos animales. Elevar el estatus taxonómico de las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro a nuevas especies tendría consecuencias significativas para su conservación. Estas “nuevas» y endémicas especies de cocodrilos pueden actuar como especies paraguas, porque al protegerlas también se resguardan los manglares que habitan, junto con los peces, crustáceos y aves que dependen de estos ecosistemas. “Como son especies con un nicho ecológico grande, si las proteges y proteges donde viven, puedes resguardar todo lo que está ahí incluido”, explica José Avila. Y eso podría atraer más atención y financiamiento para la conservación de sus hábitats y las especies coexistentes, indican los expertos.
Por eso, más allá de una curiosidad taxonómica, este hallazgo es un llamado a reconocer lo mucho que ignoramos del mundo que habitamos y la urgente necesidad de protegerlo. “Nuestro objetivo era descubrir la verdadera diversidad biológica de estos ecosistemas apartados, y lo que hallamos demuestra lo poco que aún sabemos”, dijo Hans Larsson. “Ahora que reconocemos a estos cocodrilos como especies distintas, es crucial proteger sus hábitats. Limitar el desarrollo costero e implementar estrategias de conservación cuidadosas en Cozumel y Banco Chinchorro será clave para favorecer su permanencia”, agregó. El descubrimiento será decisivo, no solo para fortalecer su conservación, sino también para reimaginar lo que aún ocultan los ecosistemas insulares de un Caribe cada vez más vulnerable.

 Mongabay Latam
Mongabay Latam
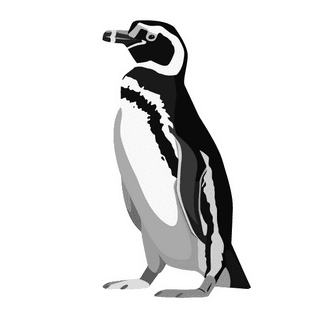 Patricio Medina
Patricio Medina