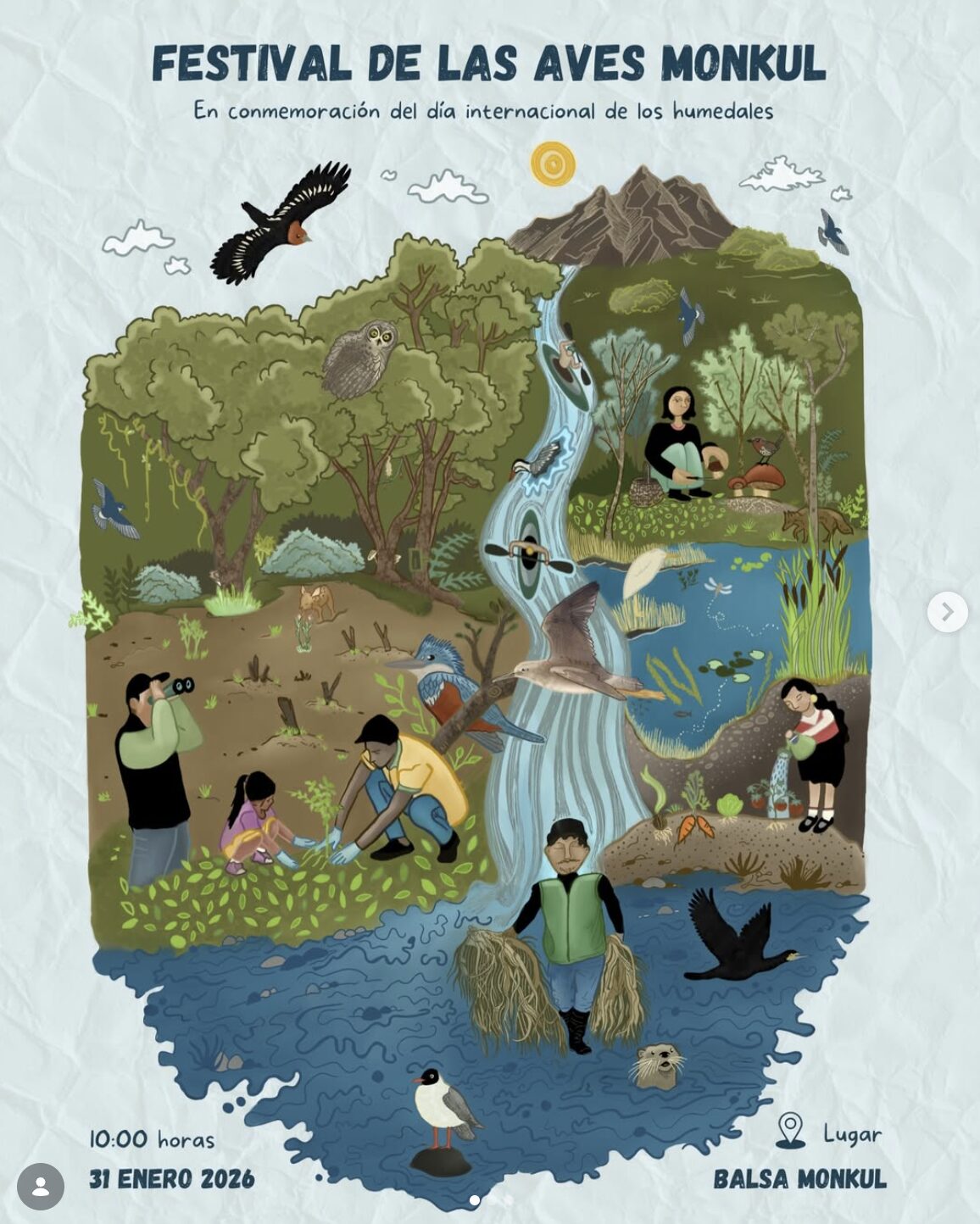-

Publireportaje
En el mes de los humedales: SíMiPlaneta se une a vecinos para limpiar el nuevo humedal urbano del río Mapocho
11 de febrero, 2026 -

No son luciérnagas: El fascinante registro de escarabajos bioluminiscentes en Pucón
11 de febrero, 2026 -

¿Vamos en tren? Conoce las distintas rutas para recorrer Chile este verano
11 de febrero, 2026

Descubriendo al magnífico jabirú, la cigüeña más grande de América
En los campos de Argentina, una cigüeña jabirú surca los cielos mientras un ornitólogo la sigue a toda velocidad, decidido a documentar su comportamiento. Desde los humedales de Costa Rica hasta los llanos de Santa Fe, esta especie desafía las fronteras, evidenciando los cambios ambientales y la urgente necesidad de conservación. Su presencia marca la salud de los ecosistemas, mientras especialistas advierten sobre amenazas como incendios y turismo irresponsable. ¿Cuál es el futuro de la cigüeña más grande de América? Los detalles en la nota de Emiliano Gullo, desde Buenos Aires.
Un ave enorme vuela rasante por los campos argentinos. Es extraño, no se suele ver un bicho así por esta zona. Tiene unas alas anchas, de un blanco profundo y un pico largo y negrísimo. Va en busca de alimento para sus dos pichones que la esperan en un nido anclado en la cima de una rama de eucalipto, a 22 metros de altura. Aún así, lo llamativo no es que la cigüeña jabirú (Jabirú mycteria) vuele rasante sino que -en la ruta paralela al campo- un auto a toda velocidad la imite sobre el asfalto. Es el auto de Martín De La Peña, un veterinario jubilado de 83 años y ornitólogo amateur que, desde hace más de 60 años, estudia la conducta de las aves con la obsesión de un científico. De la Peña acelera para no perderla de vista. La sigue a toda velocidad porque quiere documentar cada pista, cada rastro, que deja la cigüeña más grande del América. Un ojo en la ruta. Otro puesto en el ave. Quiere saber -sobre todo- cuántos metros tiene que hacer para conseguir alimentos para sus pichones y ramas para el nido. En total contará 600 metros hasta el margen del Río Salado, uno de los más caudalosos de la provincia de Santa Fe, en el centro del país. Ese nido es, al menos hasta fines de enero, el más al sur que se haya visto en la provincia. En Argentina. Y en el mundo.

A 5745 kilómetros de ahí, en los humedales de Costa Rica, el biólogo Jhonny Villarreal comenzó a principios de febrero su expedición para recabar los datos más frescos sobre la situación de la especie con el programa de conservación de la jabirú, la segunda cigüeña más grande del Planeta, sólo superada por la cigüeña africana Marabú, que puede llegar a medir casi 4 metros de envergadura.
Lo primero que impacta del ave es su tamaño, que en esta especie presenta una diferencia de un 25 por ciento del macho por sobre la hembra. Ambos pueden llegar a medir 1.5 metros de alto y, en total, entre 2.5 y 2.8 metros de envergadura con las alas extendidas. Habita principalmente en humedales y zonas pantanosas de Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia, aunque también se la puede encontrar en otros países del América Central.

En Argentina se la suele observar en los Esteros del Iberá, los humedales más famosos del país -ubicado en la provincia de Corrientes– y centro de una gran cantidad de especies. El hallazgo de De La Peña se encuentra a unos 600 kilómetros al sur, en la localidad de Esperanza, Santa Fe, que a pesar de contar con ríos caudalosos no suele ser un lugar de avistamientos de jabirúes.
Durante los últimos tres meses del año pasado, De la Peña fue todos los días al nido que había divisado con ayuda de otros colegas locales. Tenía algo raro. Si efectivamente se trataba de una cigüeña jabirú, sería la primera vez que se detectaba. Sería la evidencia de un desplazamiento de la especie. Aunque hubiese llegado a mitad del proceso reproductivo.


El ornitólogo tiene una hipótesis del hallazgo: “Es raro verlos tan al sur. Yo creo que es por las sequías, que vienen bajando. Los busco desde hace muchos años y recién hace poco encontré este nido. Y no son las únicas especies. Empecé a ver muchos otros que empezaron a bajar. Igual, acá también está todo cada vez más seco”.
Se trataba una pareja y dos pichones, que en esta especie desde muy temprano desarrollan sus colores característicos: cabeza y pico de un negro continuado que le dan un aspecto de ave de gala y un cuello rojo que divide el resto del cuerpo, completamente blanco. Aunque, según cuenta De la Peña, los pichones que divisó tenían manchas negras en las alas.

En sus largas estadías frente al árbol de eucalipto, De la Peña logró detectar el alimento habitual que el macho regurgitaba en un nido grande como un plato de 2 metros de diámetro: pez sábalo y pequeñas anguilas. También pudo haberse comido una cría de caimán u otros pequeños mamíferos y reptiles. Incluso carroña o peces muertos. Todo eso para satisfacer sus 8 o 9 kilos en edad adulta; casi la mitad del peso que puede alcanzar -por ejemplo- el ave voladora más grande del planeta, el cóndor andino.
A pesar de permanecer durante jornadas enteras frente al árbol, con temperaturas de más de 40 grados y nubes gigantes de mosquitos asediándolo, el hombre no tuvo la oportunidad de presenciar el momento exacto -el instante clave- en el que los pichones dejaban la familia, cosa que suele suceder en el lapso de unos seis meses.
Pero una característica de esta especie le garantiza una nueva oportunidad. Una vez que construyen el nido, las parejas de jabirú suelen regresar para volver a parar a una nueva camada de pichones.
La presencia de esta cigüeña es un indicador de sanidad ambiental. Ergo, el descenso de su presencia y su desplazamiento territorial enciende la alarma porque evidencia un declive de los humedales, que en Argentina se degradan tres veces más rápido que los bosques.
Por eso los especialistas coinciden que el mayor depredador es el ser humano, que con sus actividades devasta su hábitat. Uno de los estudios más antiguos para la conservación de esta especie lo encabeza el biólogo Johnny Villarreal en Costa Rica desde 1993. Ese año comenzó a trabajar con la especie y diez años después ingresó como profesor a la Universidad Estatal a Distancia, donde creó el Programa Oficial para la Conservación del Jabirú.

El plan consiste en tres focos. Por un lado el educativo ambiental, donde seleccionan escuelas primarias que se encuentren cerca de donde habita el animal. Realizan actividades dentro y fuera del aula, todas en torno a esta especie, por qué está en peligro, qué característica tiene, y toda la información para que la comunidad educativa tome conciencia. “Nos parece importante que los chicos tengan, en un futuro, todo el conocimiento necesario para ayudar a conservar la especie”, dice Villarreal desde la cuenca del Tempisque, al noroeste de Costa Rica, a donde se encuentra hasta mitad de febrero haciendo la relevación anual.
Muchas de las especies en ese país se encuentran en fincas privadas. Por eso, el investigador también trabajaba sobre esos sitios. Es que más del 75 por ciento de los nidos del jabirú aparecen fuera de áreas silvestres protegidas; es decir, están en propiedades privadas.
“Tenemos que tenerlos bien informados porque tienen que saber qué pasa con esos nidos y esa especie. Ya se motivaron tanto que ahora funcionan como una suerte de asesores en territorio porque me informan con todas las actividades”, comenta Villarreal.
La tercera función del programa de Villarreal tiene que ver con la investigación. Una vez al año, durante diez días consecutivos, Villarreal y su equipo se dividen para realizar un conteo de la especie en las dos grandes áreas de distribución, la Cuenca del Tempisque y la Cuenca del Río Frío, al norte en la frontera con Nicaragua.


Para verificar la reproducción de la especie tiene que controlar la anidación, cantidad de pichones, actividad del nido. Además del conteo manual de los animales. Con toda esa información, “se le entrega a los tomadores de decisiones para que sepan cuáles son los sitios vulnerables, qué se necesita conservar, qué tipo de árboles se necesitan cuidar”.
El investigador advierte de dos grandes peligros para la especie. Los incendios y el turismo irresponsable. Es un animal mudo que, sin embargo, se las arregla para generar sonidos cuando se siente amenazado. Si alguien perfora la frontera invisible de unos 300 metros alrededor del árbol, el jabirú hará un traqueteo con el pico en señal de advertencia.
“No se debe permitir que un grupo de personas se acerque a un nido porque el jabirú es muy sensible en la anidación y puede abandonar el nido y los pichones en cualquier etapa del proceso, incluso durante la incubación”. Con los incendios también sucede algo similar. Si el humo ingresa en la zona cercana al nido, también será causa de abandono.

Esta cigüeña está en riesgo de extinción en Costa Rica y en el resto de Centroamérica por la pérdida de hábitat de anidación, es decir, la tala o la quema de árboles. El jabirú es un animal muy celoso con su vivienda. Una vez que escoge un árbol donde poner el nido, siempre va a volver al mismo. Villarreal explica que “si ese árbol se pierde, será muy difícil que al año siguiente -anidan una vez al año- consiga otro que cumpla con las mismas exigencias arquitectónicas; aunque existan cien de esos árboles”.
Con más de 2.5 metros de ancho al extender las alas, necesita descansar sobre una copa lo suficientemente amplia para que quepa con comodidad la pareja y los dos o tres pichones que suelen tener. Además, el árbol tiene que tener una horqueta bien gruesa para soportar todo ese peso y una plataforma de más de dos metros. Y que lo aguante durante toda la época de reproducción, seis meses que van de agosto / septiembre a marzo o principios de abril. Los vientos son otra amenaza para los nidos. Hasta el año pasado, el equipo de Villarreal detectó apenas 10 nidos, y en Venezuela, por ejemplo, se hallaron 185.



En los llanos santafesinos, donde el ornitólogo aficionado Martín De la Peña los persigue en su coche. O en los Esteros del Iberá, donde se los puede ver mientras se pasea en lancha. O en el Bañado La Estrella, en la provincia de Formosa, donde también pasea tranquilamente. A pesar de tener cada vez menos humedales, en Argentina el jabirú goza de buena salud.
Hace muchos años, los indios guaraníes -que habitaban, entre otras, la actual zona de los Esteros del Iberá- encontraron una cigüeña gigante con un cuello rojo. Le pusieron de nombre “yabirú”, que en castellano significa “cuello hincado”. En Costa Rica tomó un sobrenombre: “Galán sin ventura”, un apodo que, a juzgar por los datos, quizá tenga más sentido en el sur del continente que en los cálidos ríos de Centroamérica.