-

René Olivares: El Jaiva de rostro incógnito que pintó el alma de la banda por más de 50 años
20 de febrero, 2026 -

Al vuelo con el escritor británico Stephen Moss: Un viaje por la historia de la humanidad a través de las aves
20 de febrero, 2026 -

China en aguas del Pacífico: Informe revela desastre ambiental y humano, y efectos para pesca de la jibia en Chile
20 de febrero, 2026

¿De qué se trata el debate sobre la «permisología»? Inversión y protección ambiental en el centro del huracán por nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric que busca reducir los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión. La iniciativa, presentada como parte de la agenda de reactivación económica, ha generado posturas contrapuestas: mientras el mundo empresarial valora su potencial para destrabar inversiones y modernizar el Estado, organizaciones socioambientales y algunos sectores políticos advierten que podría debilitar la fiscalización, excluir ciertos proyectos del Sistema de Evaluación Ambiental y limitar la participación ciudadana. Aquí te contamos todos los detalles.
Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa que busca agilizar la tramitación de permisos para proyectos de inversión. De esta manera, la normativa fue despachada para convertirse en ley.
La nueva legislación se inscribe en un contexto donde distintos sectores, especialmente el empresarial, han advertido sobre las “barreras burocráticas” que enfrentan las inversiones en Chile. El fenómeno, conocido informalmente como “la permisología”, refiere a los extensos trámites, demoras administrativas y superposición de competencias que dificultan el desarrollo de proyectos, especialmente en sectores como minería, energía e infraestructura.
Si bien el objetivo declarado de la ley es reducir los plazos sin rebajar los estándares regulatorios, su aprobación ha generado una fuerte controversia.

«Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 80, que establece que las microempresas, que actualmente deben evaluarse ambientalmente sometiéndose al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), ya no estarán obligadas a realizar ni Estudio (EIA) ni Declaración de Impacto Ambiental (DIA), bastando únicamente una declaración jurada, lo que podría generar elusión ambiental, debilitando las salvaguardas frente a proyectos potencialmente dañinos», señala Camila Inostroza, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.
«Es importante tener en consideración, que además, el reglamento del SEIA fue reformado, la propuesta elimina 15 tipologías, sin un análisis claro de las implicancias. Lo que podría llevar a una falta de coherencia en la normativa ambiental. Esto podría dificultar la capacidad de los reguladores para gestionar adecuadamente los riesgos ambientales. La reforma antes descrita, sumada a la nueva ley marco sobre autorización de permisos sectoriales, vienen a flexibilizar nuestro SEIA. Reduciendo además, el goce efectivo de los derechos humanos de acceso, tanto a la información como a la participación en asuntos ambientales. Al centralizar los permisos en el SEIA, puede disminuir las oportunidades de las comunidades locales y ambientales interesadas en el proceso de evaluación. Esto podría limitar la transparencia de las instituciones públicas, en contravención del principio de probidad establecido por la Constitución Política de la República de Chile», agrega.

Para el sector empresarial, sin embargo, «recoge las últimas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto de la permisología, la reforma del sistema de permisos, no es algo que se está discutiendo solamente en Chile, sino que también en el mundo. Recientemente, la OCDE sacó un informe donde se señala que hay que cambiar el paradigma de los permisos y dejar que estos descansen 100% en la revisión exhaustiva del Estado, o de las distintas agencias públicas, y pase a tener una responsabilidad el propio desarrollador. A través de la incorporación de lo que se denomina en la ley las Técnicas Habilitantes Alternativas», señala Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES).
«Creo que también son relevantes las modificaciones orgánicas que hace. En la administración, por un dictamen de Contraloría, desde siempre los plazos legales daban lo mismo. Eran irrelevantes. Siempre se dijo que, como había un bien público comprometido, aunque la ley indicara que el servicio debía responder en un plazo determinado, no había ninguna afectación si el servicio no cumplía el plazo. La ley viene a cambiar también eso, a través de dos fórmulas. Establece sanciones para los funcionarios. El hecho de que haya una consecuencia para el funcionario en caso de incumplir un plazo legal, creemos que es muy importante. Y por último, que es algo que se ha discutido en este tiempo, está la aplicación del silencio administrativo. El silencio administrativo no del que pide el permiso, sino que del servicio público, que necesita del apoyo de otros servicios para poder hacer su pega», agrega.
De esta manera, el debate en torno a esta ley refleja tensiones profundas sobre el tipo de desarrollo que el país busca promover en el actual contexto de crisis climática, desafíos sociales y necesidad de reactivación económica. En este artículo, se exploran los principales elementos de la nueva normativa, así como las diversas posiciones que ha suscitado en la sociedad chilena.

¿Qué se aprobó exactamente?
El pasado 1 de julio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su tercer trámite constitucional la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa del Ejecutivo orientada a reducir los tiempos de tramitación de permisos requeridos para desarrollar proyectos de inversión en Chile. Tras casi un año y medio de debate legislativo, la norma fue despachada con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, quedando lista para su promulgación como ley.
«El proyecto de ley “Marco de Autorizaciones Sectoriales” fue presentado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje presidencial, ya fue aprobado por el Senado, cumpliendo su último trámite constitucional. Sin embargo, partes de su contenido han generado preocupación, por lo que 40 diputados presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la ley vulnera derechos constitucionales y otros derechos humanos (El TC rechazó acoger a trámite el 22 de julio)», afirma Inostroza.
«Entre los principales aspectos de la ley, destaca su objetivo de disminuir entre un 30 y un 70% los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales. Para ello, propone cambios sustantivos como la eliminación del Comité de Ministros, por considerar que tiene un carácter político y no técnico o científico», agrega.

En esta línea, el gobierno del presidente Gabriel Boric impulsó esta reforma como parte de su estrategia de reactivación económica, con el objetivo declarado de hacer más eficientes los procedimientos sin debilitar los estándares regulatorios existentes.
«Entiendo que este proyecto tiene dos precursores principales. Uno es de largo plazo y tiene que ver con un proceso largo de evaluaciones sucesivas que se han hecho sobre el funcionamiento de los permisos en Chile y que ha ido dando cuenta de las falencias en los procesos existentes. Esto es parte de una agenda de “Mejora Regulatoria” que ha sido impulsada desde la OCDE, aunque no necesariamente esta ley se alinea con las lógicas de esa mejora. El otro me parece que se relaciona con los compromisos que tomó el gobierno con algunos gremios empresariales. En este segundo punto, el discurso ideológico de la “permisología” tuvo un peso relativo importante», señala Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ONG FIMA.
En su diseño original, el proyecto contemplaba la creación de un servicio público autónomo, pero durante su paso por la Comisión de Economía de la Cámara, se optó por una institucionalidad más acotada: una Oficina de Autorizaciones Sectoriales, dependiente del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear y digitalizar el sistema de permisos.


«Es un organismo encargado de hacer operar el nuevo sistema de permisos y para eso tiene varias funciones. En la práctica, será una oficina para operar desde dentro del Estado en favor de las empresas que requieren permisos de funcionamiento, tanto en forma general, buscando modificaciones para hacerles más fáciles las cosas a las grandes inversiones, como en forma particular cuando existan prioridades. Si bien la oficina tiene más funciones que las tradicionales, no es algo tan novedoso. En un Estado tan disfuncional como el nuestro existen desde hace tiempos modos de simplificarles las cosas a las empresas que son bastante al borde de la probidad. Ahora se legaliza esta práctica», indica Costa.
«La propuesta original era que se creara un organismo especial para esto, pero fue rechazada por el Senado. Si bien ese organismo tenía algunos problemas, era mejor que lo que quedó. Ahora es una oficina política, dependiente del Ministro de Economía. Lo que pasa es que en la medida que el poder económico siente que puede hacer actuar el Estado a su favor de sus intereses privados, están felices con que las decisiones sean lo más políticas posibles», agrega.
Además, la ley implica una revisión profunda del aparato administrativo: modifica 380 autorizaciones sectoriales que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios distintos. Para ello, introduce una serie de herramientas que buscan aumentar la eficiencia del proceso, entre las que destacan:


Técnicas Habilitantes Alternativas (THA)
Permiten reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, habilitando así el inicio de actividades sin revisión previa, pero con obligación de fiscalización posterior. Se contemplan sanciones en caso de fraude o falsedad.

Silencio administrativo positivo
Establece que si un organismo no responde dentro del plazo legal, la autorización se entenderá concedida automáticamente, con el fin de evitar retrasos derivados de la inacción institucional.
«El “silencio positivo” es un mecanismo administrativo en el que básicamente una vez que han transcurrido los plazos máximos para responder a una solicitud, si la administración no lo ha hecho, entonces, la solicitud se da por aprobada. Es un mecanismo que debiera ser muy excepcional porque encierra un gran peligro: que se capture a organismos y funcionarios para que, mediante su omisión, permitan que se lleven adelante actividades que no sean completamente legítimas. La detección de esas omisiones voluntarias va a ser muy difícil. La ley hace más aplicable el silencio positivo a algunos permisos, pero afortunadamente no lo convierte en regla general», comenta Costa.

Tramitación paralela de permisos
Impide que una entidad exija contar con una autorización previa de otra institución para iniciar su propio proceso, salvo disposición legal en contrario, reduciendo los “cuellos de botella” derivados de secuencias obligatorias.
Plazos máximos y formularios estandarizados
Busca otorgar mayor certeza a los solicitantes mediante tiempos definidos y formatos comunes, además de la creación de una ventanilla digital única para el ingreso y seguimiento de solicitudes.

El comienzo de la polémica
Desde el Ejecutivo, la ley ha sido presentada como un avance en eficiencia del Estado. Según el ministro de Economía, Nicolás Grau, la intención es eliminar trámites prescindibles sin rebajar los altos estándares normativos:
«Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una de las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo», señala el ministro en un comunicado de prensa.

No obstante, el proceso legislativo estuvo marcado por diferencias dentro del Congreso, incluyendo divisiones al interior del mismo oficialismo. El proyecto fue aprobado con votos de la oposición, mientras que algunos parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su rechazo por considerar que la ley podría tener efectos adversos sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades. El diputado Daniel Melo, por ejemplo, advirtió que “el crecimiento y el desarrollo económico no se puede realizar a costa de la salud de las personas”.
Además, ciertos sectores críticos han cuestionado la celeridad con que fue tramitada, señalando que se trató de una reforma estructural aprobada sin un debate ciudadano amplio ni mecanismos de participación vinculante.
En este sentido, aunque los permisos ambientales quedaron explícitamente excluidos de esta normativa —y continúan rigiéndose por la Ley N.º 19.300 y el SEIA—, el debate persiste respecto a si esta reforma podría generar efectos indirectos en los procesos de evaluación. Algunas organizaciones también han señalado que los cambios beneficiarían principalmente a grandes proyectos, sin abordar las dificultades que enfrentan pequeñas y medianas iniciativas.

«El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones de Sectoriales pone el foco en los Permisos Sectoriales que emiten los OAECAs (Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental). Cuando se presenta un proyecto que debe ingresar al SEIA, además de cumplir con los requerimientos específicos que requiere una evaluación ambiental y que están explicados en la Ley de Bases del Medio Ambiente, el proyecto requiere cumplir con una serie adicional de Permisos Sectoriales, los que deben ser evaluados, desde la perspectiva ambiental, durante su tratamiento en el SEIA. Estos permisos ambientales sectoriales (PAS) están definidos en el TÍTULO VIII, párrafo 1º del Reglamento del SEIA DS 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. A su vez están clasificados en dos tipos de Permisos: a) los permisos ambientales sectoriales de contenidos únicamente ambientales y los permisos sectoriales mixtos. En el caso del proyecto de ley los llaman genéricamente, autorizaciones sectoriales», profundiza Alberto Peña Cornejo, ingeniero Forestal Universidad de Chile, director Honorario de la Agrupación de Ingenieros (as) Forestales por el Bosque Nativo, y ex evaluador ambiental.
«Por ejemplo, un permiso para efectuar una corta y destrucción del Alerce, corresponde a un PAS que está definido en el artículo 127, por lo tanto, corresponde a un PAS de contenido únicamente ambiental, lo mismo que un permiso para una corta y explotación de Araucarias vivas (artículo 128). Pero, por ejemplo, el permiso para el manejo de Bosque Nativo de Preservación, está regulado por el artículo 152, es decir se trata de una PAS mixto. Los PAS mixtos contienen antecedentes ambientales que deben ser evaluados en el SEIA, pero también contienen otros antecedentes que no corresponden necesariamente a aspectos ambientales; por ejemplo, la veracidad de los antecedentes de propiedad de los recursos comprometidos y su vigencia. También la cartografía que identifica con exactitud la localización tanto predial como de los objetos en cuestión», agrega.
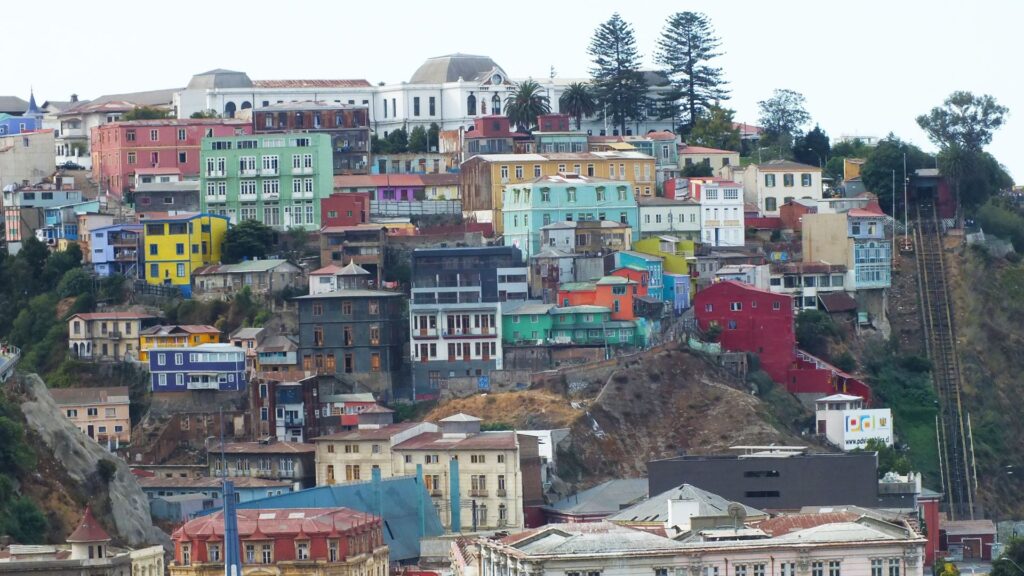
Preocupaciones desde el mundo socioambiental
Mientras el gobierno ha presentado la nueva ley como un paso hacia la modernización, diversas organizaciones socioambientales, territoriales y parte del mundo académico han manifestado preocupaciones respecto a sus posibles impactos.
Desde esta perspectiva, la reforma no puede analizarse de manera aislada, ya que se inserta en un contexto más amplio de cambios normativos que —según estas organizaciones— estarían debilitando progresivamente las herramientas de fiscalización y evaluación ambiental en el país. Uno de los puntos más citados es la reciente modificación al Reglamento de SEIA, que podría permitir que determinados proyectos ya no ingresen obligatoriamente a evaluación, incluso si implican riesgos relevantes para los territorios afectados.


Entre los ejemplos señalados se encuentran el reprocesamiento de relaves mineros, el almacenamiento de sustancias peligrosas en grandes cantidades (hasta 2.499 toneladas), y las modificaciones de proyectos previamente aprobados (RCA), siempre que se mantengan dentro del mismo «literal» del permiso original. De acuerdo con las organizaciones, estos cambios permitirían que ciertas iniciativas eviten una nueva revisión técnica y un proceso de participación ciudadana, con el riesgo de generar impactos acumulativos no controlados.
«Esta ley no afecta directamente al SEIA, que queda expresamente fuera de su alcance. Sin embargo, el SEIA convive con una serie de permisos sectoriales que sí son afectados por la ley. Vale decir que los proyectos que ingresan al SEIA sí son afectados por la ley. En términos genéricos sigue cumpliendo el mismo rol, pero si quisiéramos de verdad la seguridad de las personas, la protección de derechos y del medio ambiente, el SEIA debería volverse aún más importante porque algunas cosas que estaban siendo dejadas para los permisos sectoriales por parte de los servicios, deberían ahora centrarse más en el SEIA para que efectivamente se cumplan. Quizás se produzca una nueva inflación del SEIA con esta ley, y un nuevo foco de conflictos», advierte Costa.

«Las críticas acerca de los plazos excesivos que toma la tramitación de la evaluación ambiental se centran en todo el proceso del SEIA. Sin embargo, aparentemente el ejecutivo ha identificado que los plazos en el SEIA están ya acotados, no así necesariamente los plazos en los PAS (aún cuando ello no es tan cierto por cuanto las propias normativas sectoriales también fijan plazos de emisión de resultados; otra cosa es que dichos plazos no sean congruentes con los que fija el SEIA). Por ello esta nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se centra en los PAS. Este proyecto de ley está supuestamente enfocado a acortar los plazos de tramitación de los permisos sectoriales que emiten los OAECAs y para ello dispone de nuevos plazos. Sin embargo, al instalar también las nuevas institucionalidades, se percibe un claro sesgo economicista en la mirada para evaluar los proyectos, lo que puede redundar en afectar la bondad de la evaluación ambiental», complementa Peña.
A estas críticas se suma una preocupación estructural por la capacidad del Estado para fiscalizar en terreno. En una carta pública enviada al presidente Gabriel Boric y al ministro de Economía, Nicolás Grau, más de 245 agrupaciones de todo el país advierten que una parte importante de los retrasos en la tramitación de permisos no se debe a la burocracia estatal, sino a las prórrogas solicitadas por las propias empresas para subsanar errores técnicos en los proyectos. Según datos citados en esa misiva, cerca del 70% del tiempo total de evaluación corresponde a detenciones solicitadas por los titulares de los proyectos.


Además, estas organizaciones sostienen que la ley estaría diseñada principalmente para facilitar la ejecución de grandes inversiones, como centrales hidroeléctricas, proyectos extractivos o infraestructura energética de gran escala, sin considerar las barreras que enfrentan emprendimientos pequeños o comunitarios, que también deben navegar el sistema de permisos pero sin los recursos técnicos o legales de las grandes compañías.
Otro punto que ha generado inquietud es la inclusión de las declaraciones juradas como reemplazo de algunos permisos de bajo riesgo, en el marco de las denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Aunque la ley contempla sanciones en caso de falsedad, los sectores críticos cuestionan la efectividad de la fiscalización posterior, alertando sobre los riesgos de avanzar hacia una forma de autorregulación empresarial en contextos donde ya existen conflictos socioambientales activos.

«Los procesos actuales no son perfectos, sin dudas, pero tienen una pretensión preventiva. Todos los permisos existen para proteger la certeza pública y los derechos de las personas. Por ejemplo, un permiso de funcionamiento de un restorán existe para verificar condiciones sanitarias y que usted pueda comer en él tranquilamente y sin enfermarse. Un permiso de un proyecto que altera un bosque nativo, para proteger a la población de, por ejemplo, los aludes que pueden ocurrir cuando se tala el bosque en la ladera de un cerro, o la pérdida de capacidad hídrica de la cuenca», ahonda Costa.
«Entonces hoy, la empresa pide un permiso, el Estado verifica que se cumpla con los requisitos respectivos y en su caso pone condiciones a las actividades. Luego de eso la actividad se puede llevar a cabo. Para verificar el cumplimiento tiene que existir fiscalización y si se verifica un incumplimiento se puede sancionar, cosa que en caso de ser reclamada tiene que ser revisada por un tribunal. Las declaraciones juradas eliminan la fase preventiva, lo que en la práctica significa que las actividades van a poder comenzar sin más, incluso si no cumplen con los requisitos legales. Entonces uno puede preguntarse: ¿Se fortaleció la fase de fiscalización y control? La respuesta es que no. Se establece un delito y se aumentan las sanciones, pero sigue dependiendo de que alguien se dé cuenta del incumplimiento y pueda probarlo. Vale decir, se traslada el costo. Antes estaba en las empresas, por la demora en los permisos, ahora está en las personas que sufrirán las consecuencias de mayores riesgos», agrega.

Las críticas también alcanzan el proceso político que llevó a la aprobación de la ley. Se ha cuestionado la falta de mecanismos para la intervención activa de las comunidades en la discusión legislativa, así como la realización de reuniones privadas entre representantes del Ejecutivo y gremios empresariales durante la tramitación del proyecto. Para las organizaciones firmantes de la carta, esto refuerza la percepción de que la reforma ha sido diseñada sin incorporar de forma sustantiva la voz de los territorios.
«El proyecto de ley contiene elementos que resultan incluso más delicados que la rebaja de estándares ambientales, o mejor dicho, tales rebajas y el debilitamiento eventual de facultades fiscalizadoras redunda en una reducción de la seguridad ambiental, seguridad ambiental que forma parte de la denominada por Naciones Unidas como Seguridad Humana. También es bueno preguntarse si las 37 modificaciones a las normativas vigentes, por ejemplo, al Código Sanitario, contaron con la venia del respectivo ministerio y sus equipos técnicos», señala Peña.

«La participación pública debería estar integrada plenamente en el ciclo de vida del proyecto. Debería comenzar en la etapa más temprana posible del proceso y dar forma al conjunto del EIA. Esto significa que la participación de las comunidades más afectadas debería comenzar antes de la etapa de selección y extenderse hasta las etapas de supervisión y seguimiento. El principio 10 de la Declaración de Río, señala que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas interesadas. Señala además que deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. El Acuerdo de Escazú refuerza estos principios e ideas. En este sentido, la presente reforma al excluir el EIA o reducir su aplicación en las tipologías, atenta contra los instrumentos indicados», indica Inostroza por su parte.
En sintonía con lo anterior, desde estos sectores se plantea justamente que la nueva normativa —junto con otros cambios recientes— podría entrar en tensión con principios internacionales suscritos por Chile, como los del mencionado Acuerdo de Escazú, ratificado en 2022. A su juicio, la ley representa un enfoque centrado en la agilización administrativa, sin una mirada integral que incorpore la justicia ambiental, el principio de no regresión y la participación informada, comprometiendo así los estándares de gobernanza ambiental que el país ha declarado como prioritarios.
«Creo que es una ley que significa un retroceso. Lamentablemente, cae en el dogmatismo de que acelerar las inversiones va a ser algo necesariamente positivo y al hacerlo pasa por delante de objetivos públicos que nos acercan más a tener un país con un desarrollo donde las personas puedan vivir tranquila y saludablemente. Ya he recalcado algunas cosas negativas de la ley, pues principalmente favorecerá a grandes proyectos, aunque tenga elementos que puedan servir a también a los más pequeños y que puedan resultar razonables», comenta Costa.


La visión empresarial sobre la nueva ley
Desde el ámbito empresarial, la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha sido recibida como un avance relevante para mejorar la eficiencia del Estado y destrabar proyectos de inversión que, en algunos casos, se encuentran paralizados por años debido a la complejidad de los trámites. Para este sector, la nueva normativa responde a un problema estructural del sistema regulatorio chileno, caracterizado por procedimientos largos, fragmentados y, en ocasiones, redundantes.
Organizaciones como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) han valorado la reforma como una señal positiva para dinamizar la inversión sin comprometer los estándares regulatorios. Su presidenta, Susana Jiménez, destacó que, aunque se trata de un primer paso, representa una mejora concreta en sectores clave como energía, minería y obras públicas. Puso como ejemplo que una planta desaladora —infraestructura crítica ante la crisis hídrica— podría reducir su tramitación de ocho a seis años, lo que, en términos económicos, puede significar la viabilidad o no de una inversión.
«Hoy día, por alguna razón desconocida, las desaladoras son el proyecto de inversión que más tiempo demora en obtener su permiso completo, cerca de 10 años. Estamos hablando de una infraestructura que produce agua y que prácticamente no tiene impactos ambientales. Es bien ridículo, digamos. No son plantas nucleares, ni termoeléctricas, nada de eso. Es una tecnología muy amigable con el medio ambiente y bastante simple. Son bombas, membranas y tubos. Pero, por alguna razón, se demoran 10 años. Con el proyecto de ley que se promulgó esto podría reducirse a siete. Esa es más o menos la estimación nuestra y del gobierno. Pero seguimos hablando de siete años, para proyectos que son urgentes. Un ejemplo es el caso de Coquimbo. Coquimbo tiene una suerte de día cero, igual que Sudáfrica, que vendría a ser el 2027-2028. En ese momento sabemos que se va a quedar sin agua. Es una estimación científica que no ha sido sujeta a controversia. Debido a eso, tenemos que llegar con la planta desaladora ahora», complementa Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES).


Una posición similar ha manifestado la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que ha señalado que los permisos en este sector pueden tardar hasta 12 años en completarse, lo que situaría a Chile entre los países más lentos en la autorización de proyectos extractivos. Desde el gremio, consideran que la ley aborda parte importante del problema, aunque advierten que el principal “cuello de botella” sigue estando en la tramitación ambiental, ámbito que no fue modificado por esta reforma.
También la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha expresado su apoyo a la iniciativa, destacando positivamente aspectos como la definición de plazos máximos, la estandarización de formularios, la interoperabilidad digital y la creación de una ventanilla única. No obstante, también han señalado que la ley dejó fuera otras dimensiones relevantes, como una reforma al Consejo de Monumentos Nacionales o una modernización del sistema ambiental, los cuales “son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad”. Postura que compartieron otros gremios del sector empresarial.
«El gobierno planteó la reforma de permisos, en general, en dos. La compartimentó. El SEIA y lo que se denomina el Sistema de Permisos Sectoriales. Esa visión, yo creo que no era la más adecuada, porque esto es una sola cosa. Entonces, claro, se avanzó en una, pero no se avanzó en la otra, y la verdad es que forman parte de lo mismo. En el caso, por ejemplo, de nuestra industria, nosotros tenemos lo que se llaman los permisos de preinversión, que son básicamente la concesión marítima, que es clave. Digamos, para cualquier planta desaladora uno de sus principales activos es la concesión marítima. Y esa queda dentro de los permisos sectoriales. En nuestro caso eso es lo primero que tenemos que pedir antes de ir al SEIA. Pero después viene la RCA y otros permisos. Entonces, esto es un continuo. Es un sistema que está interconectado», apunta Palacios.

«Además, hay muchos permisos que se llaman mixtos, que se tramita una parte en el SEIA y otra parte afuera. Entonces, no era el enfoque más adecuado. Por lo tanto, mi crítica es que quedó fuera una parte muy importante y eso lo hemos dicho todos, muchos gremios. Faltó el SEIA, que es la gran reforma que hoy día está pendiente», añade.
Desde el sector académico, algunos expertos han evaluado la ley de forma favorable en términos técnicos. Gabriel Pino, director del Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Diego Portales, señaló al medio Agenda Logística que la normativa corrige ineficiencias conocidas, como la exigencia de permisos secuenciales que podían caducar antes de finalizar otras etapas, generando ciclos de tramitación repetitivos. En su opinión, la posibilidad de tramitar permisos en paralelo podría reducir significativamente los tiempos en procesos de baja complejidad.
Por su parte, Sergio Bidart, académico de la Universidad de Valparaíso y de la Escuela de Negocios Europea de Chile, valoró en esa misma nota la incorporación de elementos como la interoperabilidad entre plataformas, los plazos fijos y la estandarización de requisitos, lo que, según indicó, puede dar mayor previsibilidad a los inversionistas. En un contexto de incertidumbre económica y necesidad de reactivación, considera que este tipo de herramientas administrativas son clave para facilitar el flujo de inversión nacional y extranjera.

En este sentido, uno de los ejes destacados por el sector privado es la implementación de las Técnicas Habilitantes Alternativas, que permiten reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sujetos a fiscalización posterior. Desde esta perspectiva, la medida permitiría concentrar los recursos públicos en la revisión de proyectos más complejos, liberando al sistema de cargas administrativas consideradas menores. Aunque se reconoce el riesgo de fraude, los gremios valoran que la ley contemple sanciones, lo que para ellos representa un equilibrio razonable entre agilidad y control.
En relación con las críticas por una eventual pérdida de capacidades de fiscalización, representantes del mundo empresarial han enfatizado que la ley no elimina competencias sancionatorias ni modifica evaluaciones técnicas exigidas por normativa vigente. Además, subrayan que los proyectos que deben someterse al SEIA seguirán estando obligados a cumplir con dicho procedimiento sin excepciones.
«Hoy día los permisos son exactamente los mismos, incluso habiendo algunos permisos que son medio redundantes y que uno podría considerar eliminar. Pero partimos de la base que no se eliminó ninguno. Tenemos el mismo sistema de permisos. En función del riesgo para el medio ambiente, para la población y la salud de las personas, se cambia un poco la carga de la prueba, por así decirlo. Esto está muy bien, porque permite que el Estado, las agencias, puedan concentrar su evaluación en lo más riesgoso, en lo más crítico, y no pierdan tiempo con tonterías. Ese es un poquito el enfoque. Entonces, el estándar ambiental se mantiene. Por ejemplo, respecto a los permisos que pudieran ser otorgados vía declaración jurada, eso no quita de que, si existe algún problema, el privado sea duramente sancionado como lo es hoy día. Además, los incentivos están alineados, en el sentido de que nadie quiere dañar el medio ambiente. No es solamente porque hay sanciones, sino porque no le conviene a nadie. No es negocio para nadie hoy en día», afirma Palacios.

Finalmente, en cuanto a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, para los gremios empresariales este organismo será clave para asegurar una correcta aplicación de la ley y garantizar que las distintas instituciones del Estado trabajen de manera integrada, superando la lógica de compartimentos estancos que ha caracterizado al sistema actual.
«Primero, tema plazos. Hay una reducción de plazos, aunque siguen siendo largos. Esto porque se establecen paralelismos. Muchos permisos sectoriales, que tenían que tramitarse uno después del otro en forma secuencial, hoy día se pueden pedir en forma paralela. Por lo tanto, efectivamente tú vas a poder pedir varios permisos en forma simultánea y eso va a generar una ganancia en tiempo. Eso por una parte. Por otro lado, crea una institucionalidad nueva, esta ventanilla única, que le da cierta trazabilidad. Eso es importante por la transparencia. Todos sabemos hoy día en qué estado está mi solicitud. Y eso es bueno, porque le da visibilidad y también ejerce una cierta presión sobre los propios organismos públicos. Ellos están siendo vistos, podemos saber cuánto se están demorando y por qué está trabado. También crea esta Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que es una nueva institucionalidad, que también que va a estar un poquito gestionando el cumplimiento de esta ley. Esos son aportes destacados y pueden generar un cambio», señala Palacios.
«Entonces, yo creo que con una ley como esta estamos subiendo el estándar ambiental, porque vamos a tener mayor capacidad de revisar aquello que realmente tenemos que revisar y vamos a poder dejar pasar aquellas cosas con las que estamos perdiendo tiempo», añade.

 Jǒzepa Benčina Campos
Jǒzepa Benčina Campos



























