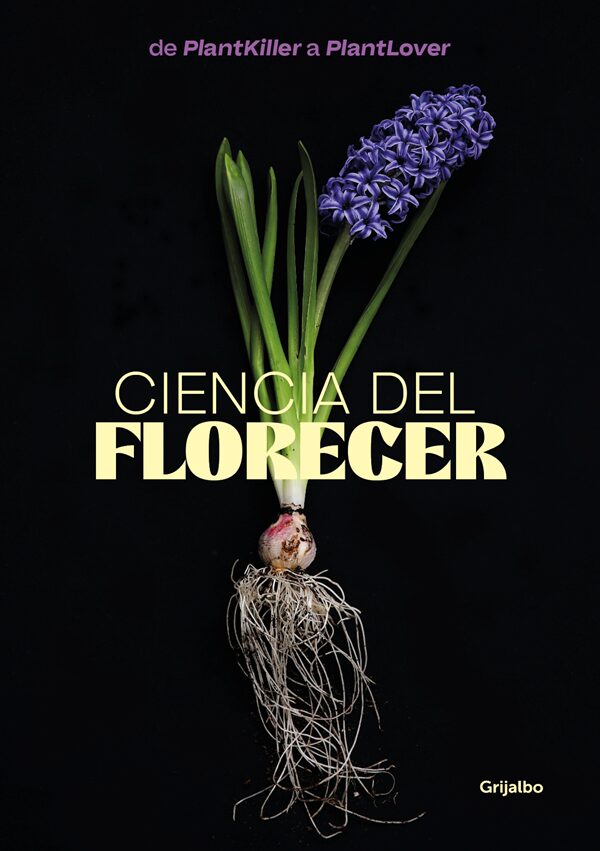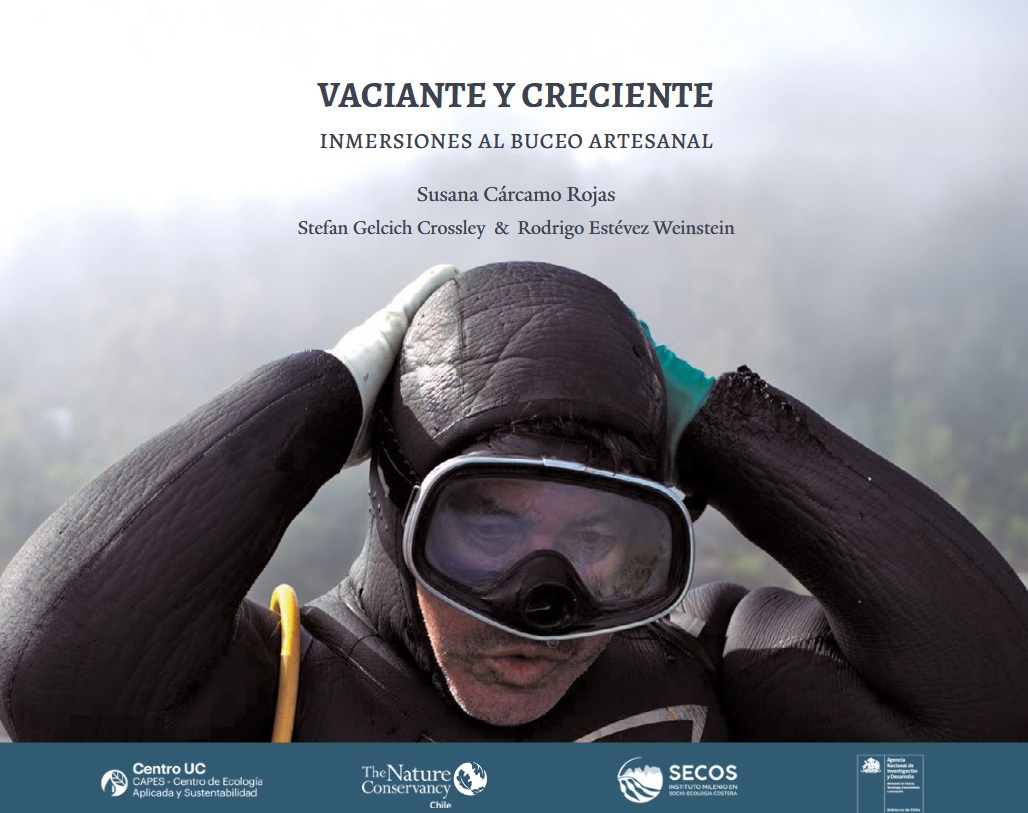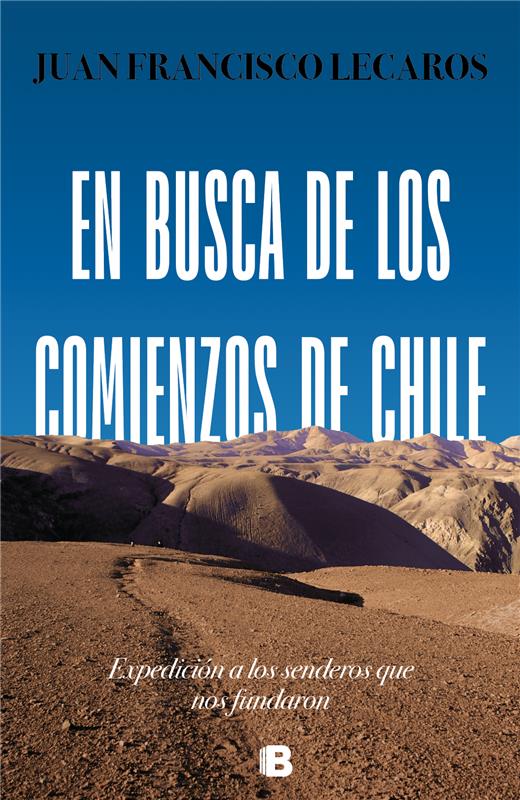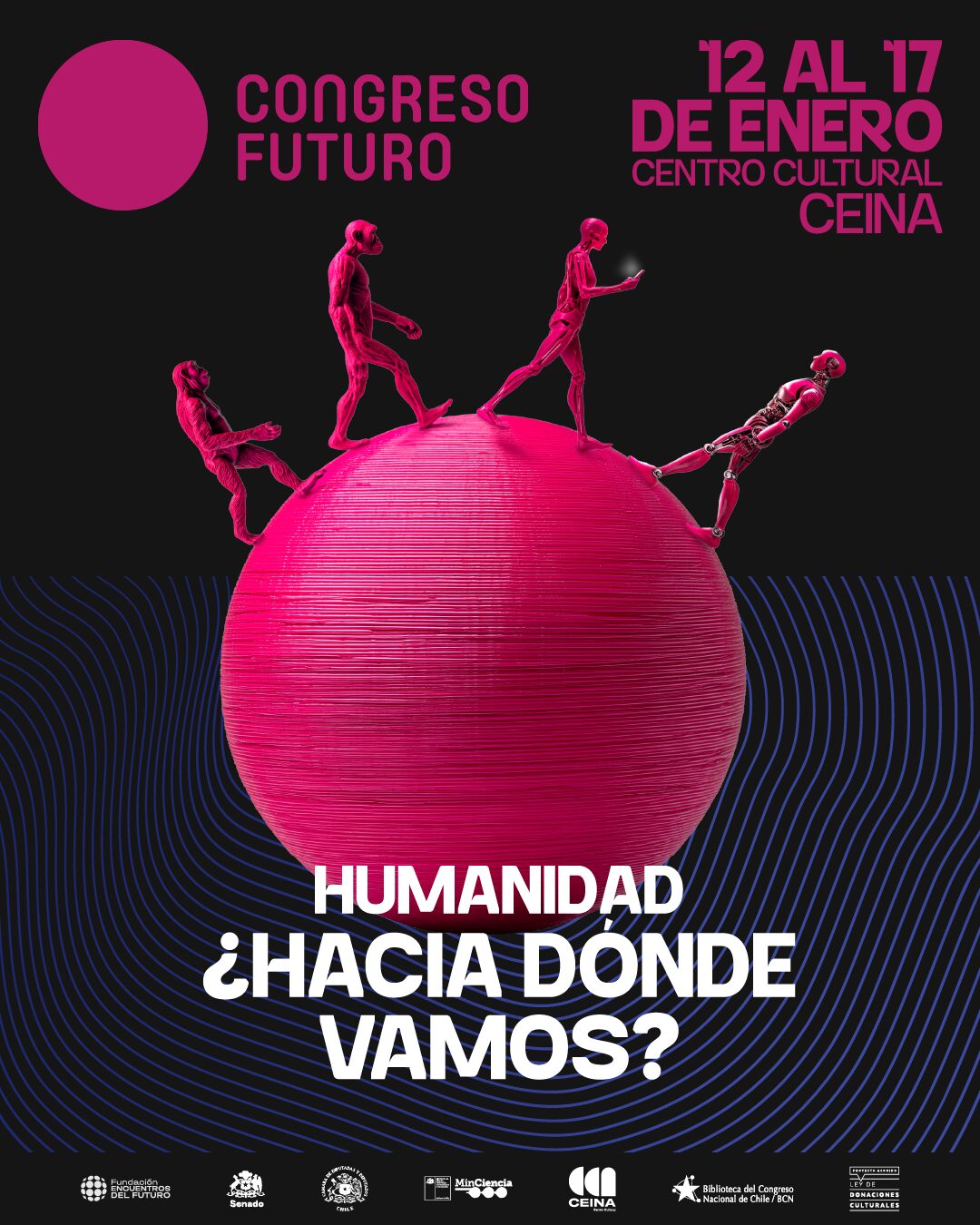-

Diez de diez: Las 10 especies chilenas más emblemáticas descubiertas en los últimos 10 años
12 de enero, 2026 -

Un “Fuego” bioluminiscente que enciende el Archipiélago de Humboldt: Registran la presencia de Pyrosoma frente a Isla Chañaral de Aceituno
9 de enero, 2026 -

Tras la pista de los refugios escondidos de Los Andes: Científicos rescatan historia de antigua ruta de comunicación trasandina
9 de enero, 2026

A 10 años de la creación de Moscas Florícolas de Chile: Rodrigo Barahona-Segovia y su pasión por los invertebrados del país
Rodrigo Barahona-Segovia ha sentido, desde niño, curiosidad por los insectos que lo rodean. Su camino profesional lo ha llevado a plasmarla en investigaciones de especies de las que todavía falta mucho por conocer. De esta forma, lleva más de una década investigando a invertebrados fundamentales y característicos de los ecosistemas chilenos. Desde las moscas florícolas hasta el caracol negro, su trabajo ha dado origen a pioneros proyectos de ciencia ciudadana, logrando con ello el descubrimiento de nuevas especies y la expansión del conocimiento de diversas especies. En esta entrevista, repasamos el origen de su pasión, el rol de la ciudadanía en la ciencia y los proyectos que ahora mueven su corazón. Entre ellos, los polinizadores del desierto florido.
Con una linterna en la cabeza, inmerso en la oscuridad del bosque valdiviano, el investigador Rodrigo Barahona-Segovia señala una pequeña criatura que se mueve en el sustrato. Es una planaria negra, con puntos amarillo verdosos, que él identifica como Adenoplana alerna. Se mueve, activa, al momento en que es alumbrada con una luz ultravioleta que la delata. “Las planarias son cazadoras, entonces en este momento está buscando potenciales presas para poder alimentarse”, explica Rodrigo.

Las planarias son uno de los focos de estudio del Laboratorio de Ecología y Conservación de Invertebrados de la Universidad de los Lagos, también conocido como LECI LAB, del cual Rodrigo es director. En él, ha impulsado un trabajo que él mismo ha desarrollado durante años: estudiar la biología, ecología y conservación de los invertebrados de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas de Chile.
Sin embargo, ese impulso no sería posible sin unas revoltosas que impulsaron su primer y más famoso proyecto de ciencia ciudadana que ya cumple 10 años: las moscas florícolas. Para él, la iniciativa fue un verdadero trampolín en una vida que, desde muy niño, lo llevó a mirar a los pequeños habitantes de la fauna chilena.
Encantarse con los insectos
En la familia de Rodrigo, las flores eran algo importante. Tanto su madre como su abuela se dedicaban a su venta en Santiago. “Era un acercamiento a la naturaleza desde un punto de vista bien comercial. Pero también era muy significativo, porque en la casa había muchas plantas y llegaban muchos insectos. Siempre recibimos aves y animales”, recuerda.
Él, por su parte, observaba ese mundo con curiosidad. Además de lo que veía en casa, cuando acompañaba a su madre a trabajar veía a las abejas y mariposas que llegaban a polinizar y se maravillaba con su presencia. De a poco, ese interés se plasmó en la asistencia a un taller de entomología cada sábado en el Parque O’Higgins, donde participaba en salidas a terreno. Rodrigo dice tener la sensación de que los estudiosos de los insectos o invertebrados se forman desde muy pequeños.


Esta no es la excepción
“El puesto de flores estaba al lado del cementerio general. Yo acompañaba a mi mamá porque íbamos a ver a nuestro tata. En el camino miraba bichos, levantaba y buscaba cosas. Aprovechaba todas estas situaciones. Mi abuela era muy religiosa y cada 8 de diciembre me llevaba al cerro San Cristóbal para la misa que se hacía para el Día de la Virgen. Yo iba con ella, pero con el objetivo de ver insectos. Miraba, por ejemplo, moscardones nativos en el cerro. Eso me moldeó mucho”, explica.
Con el tiempo, ya más grande, entró a estudiar biología marina en Concepción. Desde su año inicial, se entusiasmó por los invertebrados y enfocó su primer artículo científico en insectos asociados a las zonas intermareales de las playas de Concepción. Más adelante, su tesis de pregrado se enfocó en moscas intermareales que vivían entre medio de choritos y algas. De esta forma, en sus primeros estudios universitarios, no dejó a los pequeños invertebrados que lo encantaron desde pequeño.

Terminó su carrera, trabajó como biólogo marino y profesor, al tiempo que empezó su magíster en ciencias con mención en biología evolutiva y después su Doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias.
Eso lo llevó a reconectar con el mundo en miniatura terrestre.
El vuelo de las moscas florícolas
El primer acercamiento fueron las chinitas. Para su tesis de magíster, Rodrigo tenía que agarrarlas en cultivos de alfalfa, para poder estudiarlas: “Pasaba una red y capturaba a las chinitas que tenía que llevar. Pero cuando pasaba la red, lo que más caían eran moscas. Yo me empecé a preguntar cuáles eran, cuántas de estas estaban descritas y un mundo de preguntas más”.
Se trataba de moscas florícolas, tan clásicas de los jardines y los hogares como las plantas que los adornan. Las hay pequeñas, grandes, peludas, sin pelos, coloridas y un sinnúmero de características más. Son claves para la polinización, para controlar plagas y para la cadena trófica. Sin embargo, hace 10 años, poco se conocía sobre ellas. Eso impulsó el inicio del primer proyecto de ciencia ciudadana de Rodrigo: Moscas Florícolas de Chile. Hoy, el original grupo de Facebook, donde las personas suben sus registros, tiene cerca de nueve mil miembros. La página de Instagram tiene más de siete mil seguidores.

“Con un poco de miedo, empecé a afianzar el conocimiento sobre eso. Se empezó a generar una instancia bastante más rica de lo que yo en algún momento me imaginé. No sé si es de los primeros proyectos de ciencia ciudadana, pero sí quizás de los que se hizo más famoso en ciencia ciudadana y en involucrar a la gente. Nunca pensé que las moscas me iban a dar tanto crédito la verdad”, aclara.
Enfocarlo en estas pequeñas grandes polinizadoras fue clave como primera iniciativa. El poco conocimiento sobre ellas no traspasaba el ámbito académico. Por lo tanto, existió una necesidad de extrapolar el conocimiento a la gente: “Probablemente, junto a los coleópteros, son el grupo con mayor diversidad de funciones ecosistémicas que benefician al humano, entonces también hay una parte económica detrás. Entonces, sentí que había una injusticia tremenda con las moscas. Creé el proyecto, con el tiempo se pasó a INaturalist. De a poco, la gente empezó a interesarse, tomar fotos y preguntar cosas. Muchas personas intentaron ayudarme”.

Según explica Rodrigo, a este proyecto le tiene un cariño especial. Le ayudó a impulsar su conocimiento dentro del mundo de los profesionales del tema a nivel internacional y le abrió las puertas para su postdoctorado, además de conseguir financiamiento para su investigación. Gracias a la iniciativa, Rodrigo ha sido autor principal o colaborador de 37 artículos científicos relacionados con las moscas y ha descrito, al menos, ocho especies nuevas, teniendo más por venir. Este segundo semestre, en el marco de los diez años del proyecto, están desarrollando una serie de charlas que informan a través de redes sociales.
Eso, por supuesto, ayudó a otros seres que pasaban inadvertidos en la naturaleza.
Los invertebrados terrestres más grandes
En 2024, una noticia dio la vuelta a las redes sociales. Se descubrió que el caracol negro (Macrocyclis peruvianus), uno de los tres invertebrados terrestres más grandes de Chile, se alimenta de hongos. Si bien es el molusco terrestre de mayor tamaño en Chile, muy característico por su concha café y color negro, es una de las criaturas menos estudiadas del país. Por ello, Rodrigo centró su atención en él, a través de su segundo gran proyecto de ciencia ciudadana: Caracol Negro en Chile.

Lo cierto es que, sin los registros subidos por las personas, esta inédita pista sobre los hábitos alimenticios del caracol no habría sido descrita. Ellos lograron 21 registros de 30 ejemplares de caracol que se alimentaron principalmente de hongos Agaricales. La especie más consumida es Marasmiellus alliodorus.
“En mi área de estudio, me empecé a enfocar en organismos más carismáticos y grandes. El caracol negro era una buena opción porque, si bien existían algunos estudios, todavía faltaba saber mucho más. Este proyecto es más pequeño, no al nivel de las moscas; solo se enfoca en una especie. Pero nos ha podido dar algo de perspectiva de que la ciencia ciudadana también aporta a organismos sumamente carismáticos de los que no tenemos información”, dice Rodrigo.
Gracias a la información que han podido reunir, además de la alimentación, se lograron definir nuevos límites de distribución para la especie. Si antes se describía entre el Maule y Aysén, ahora se amplía desde la Región de O’Higgins, específicamente el cerro Poqui. A los científicos ciudadanos, se les pregunta sobre sus registros para llegar a estos resultados. Por ejemplo, de dónde es el registro, cómo era el lugar y sus condiciones, interacciones, etc.

Rodrigo resalta el papel de las personas: “Todo esto pone en valor la ciencia ciudadana: el registro oportunista de alguien que estaba en el lugar y el momento adecuado para registrar. Nosotros como científicos no podemos estar en todos lados, en todo momento. Por lo tanto, la ciencia ciudadana expande el nivel de acercamiento de la naturaleza. Y no es solo con el caracol negro, es en todo”. Junto a lo anterior, dice que todavía es necesario complementar con trabajo en terreno.
Dentro de otras áreas de estudio que se mantienen en su mente dispersa, hay otros caracoles, los pequeños invertebrados del desierto florido y otros dos gigantes: el liguay (Americobdella valdiviana) y la lengua de vaca (Polycladus gayi). A eso se suma su trabajo como académico en la Universidad de los Lagos y la dirección del LECI LAB.

“Vale la pena pasar el tiempo estudiando a estos animales porque después, en algunos casos, hay un impacto mediático importante. Una vez alguien me dio las gracias porque, por una publicación que hicimos del liguay, no hubiera conocido a esa sanguijuela, que es el invertebrado más grande de Chile ¡estirado puede llegar a 30 centímetros! Eso mismo pasa con otras especies que hemos estudiado. En ese aspecto, las vueltas de la vida han sido gratificantes”, menciona Rodrigo, agregando que, al menos desde 2010, hay una curva de ascenso por el interés general de estos seres -muchas veces desconocidos- de los bosques.
Los secretos del desierto florido
Cada cierto tiempo, llega una época del año en la que las lluvias invernales despiertan a las semillas en latencia del desierto. Con ello, cientos de flores colorean el árido paisaje del desierto de Atacama, el más árido del mundo. Junto a ellas, destacan otros que parecieran haber estado durmiendo en conjunto: los polinizadores. Así, entre los campos de flores, vuelan moscas, escarabajos, abejas e incluso, pasan arañas.

Rodrigo ha sido de los pocos que ha puesto su foco en ellos. Lo ha hecho desde hace más de diez años, cuando el fenómeno se ha hecho presente. Lo cierto es que, sin estos polinizadores, las flores no se podrían perpetuar en el tiempo ni mantener su resistencia.
Lo bueno para su investigación es que se confirmó que en 2025 habrá, nuevamente, un desierto florido a partir de septiembre.
“Puedo adelantar que, luego de haber ido a floraciones desde 2010, tengo un set de datos que permitiría, por ejemplo, saber un poco cuál es la composición de polinizadores que tiene. Este año, nos enfocaremos, junto a CONAF, en las zonas con mayor cantidad de agua (…). Las flores no se reproducen solas. Necesitan de los polinizadores. Iremos en dos o tres campañas. Solo esperamos que la gente cuide su patrimonio este año”, aclara.



Se maneja la hipótesis de que, al igual que las plantas, los polinizadores también están en latencia; que sus larvas pueden pasar largos periodos de tiempo sin la necesidad de alimentarse o controlar su metabolismo. Por otro lado, Rodrigo explica: “El desierto florido es una hipérbole de la naturaleza. Pero no siempre es el que provee. En zonas costeras, principalmente de Atacama, la camanchaca también ayuda a algunas floraciones. Los cactus florecen sí o sí, con o sin lluvia. Por lo tanto, también se maneja la hipótesis de que los cactus soportan redes de interacción con polinizadores. Por eso es tan importante controlar su tráfico”.
Este proyecto, junto a las moscas florícolas, los grandes invertebrados y otras investigaciones ahora se unieron tras la fundación, a cargo de Rodrigo, del LECI LAB. Junto a Vanessa Durán, asistente de investigación, se dedican a estudiar ecología, taxonomía, historia natural y ecología de invertebrados terrestres, marinos y dulceacuícolas de Chile. El fin es recopilar la máxima información posible para los tomadores de decisiones e impulsores de medidas de conservación del bosque nativo.


Actualmente, se están enfocando principalmente en planarias, colectando datos de frecuencia, abundancia y condiciones ambientales donde están presentes. Además, se está estudiando el chinche del pompón, ampliando el universo conocido sobre las turberas, ecosistemas altamente explotados. O al caracol del desierto, que habita en lugares tan recónditos, que hay que levantarse a las cinco de la mañana y esperar el efímero momento en el que aparecen con el paso de la camanchaca.
“La conservación de los caracoles es otro tema que tenemos que ver. ¿Cuántos han desaparecido de Chile por los cambios de temperatura o uso de suelo? ¿Qué comen? Hace poco de esto que te cuento descubrimos que comen líquenes. Descubrimos que no aparecen solo en el desierto florido… entonces hay como una explosión cerebral cuando uno está en terreno. Tenemos un mundo que explorar”.

 Veronica Droppelmann A.
Veronica Droppelmann A.