-

OPINIÓN| Retroceso climático de EE. UU. y su impacto en Chile: «El progreso no puede medirse solo en avances tecnológicos. Si ese progreso se sustenta en más emisiones, consumo energético y desigualdad, no avanzamos; retrocedemos»
5 de febrero, 2026 -

OPINIÓN| Acceso consciente a las montañas, un desafío mayor ante la masificación y el cambio climático
4 de febrero, 2026 -

OPINIÓN| Inicio del SBAP: momento histórico para nuestras áreas protegidas
3 de febrero, 2026

Un nuevo pacto global por una transición justa
El próximo 10 de noviembre, Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña, recibirá la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Tras más de una década, la cumbre regresa a América Latina en un escenario global de crisis superpuestas: conflictos bélicos, retrocesos del multilateralismo y eventos climáticos extremos cada vez más devastadores. En este contexto, los especialistas Claudio Angelo (Observatório do Clima, Brasil), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina) y Carola Mejía (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindadd) plantean la necesidad de un nuevo pacto por una transición justa, centrado en los derechos, la equidad y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático vuelve, tras más de diez años, a América Latina. Su trigésima edición (COP30), que comenzará el 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, llega en el contexto más desafiante de las últimas décadas para la agenda climática. Las guerras, crisis humanitarias y el debilitamiento del multilateralismo se suman a eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y devastadores. Las consecuencias del continuo uso de los combustibles fósiles y la deforestación, principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero y del calentamiento global, son graves y evidentes.

El regreso de la COP a América Latina y el Caribe —y más precisamente, a una ciudad que oficia como puerta de entrada a la Amazonia brasileña— es una oportunidad histórica. Puede sentar las bases de transiciones justas; defender el multilateralismo frente a la fragmentación y el aislamiento; impulsar un financiamiento climático justo, accesible y libre de deuda; y trazar, por fin, un camino verosímil hacia los 1,3 billones de dólares anuales que necesitan el Sur Global para cumplir con sus compromisos climáticos.
Solo con coherencia, ambición y amplia participación de actores no gubernamentales, esta COP podrá ser recordada como la que puso a la región —y al mundo— en el camino de la justicia climática.
Abandonar los combustibles fósiles: un compromiso urgente
Según la Agencia Internacional de Energía, no puede aprobarse ningún nuevo proyecto de carbón, petróleo o gas si el mundo quiere devolver el nivel calentamiento por debajo de 1,5 °C, umbral que la ciencia marca como límite para tener un planeta habitable. Pero el sistema energético latinoamericano sigue atado a los fósiles: más del 60% de la matriz regional depende del petróleo y el gas.

Esto tiene carácter de urgencia: necesitamos avanzar en un programa con metas claras que ordene el abandono de los combustibles fósiles y avance hacia nuevas fuentes de energía. A nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dieron un paso fundamental: a través de dos opiniones consultivas, establecieron que continuar la apuesta por los combustibles fósiles es una violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Más recientemente, el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó una moción que contiene lenguaje inédito por su contundencia sobre combustibles fósiles, con apoyo a la creación de zonas de exclusión y al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Ahora es el turno de la COP30. Es necesario que el Balance Global —que evaluó en 2024 los avances de los países en el cumplimiento de los objetivos climáticos— se traduzca en compromisos y acciones concretas para avanzar en la eliminación progresiva de los fósiles. Una idea para empezar: que la conferencia de Belém establezca a la Amazonía como primera zona de exclusión fósil en el mundo.
Una transición centrada en los derechos, las personas y el ambiente
Las organizaciones de sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas somos actores centrales de las COPs. Cada año, nos ocupamos de empujar la frontera de lo posible e impulsar las demandas que emergen desde la ciencia y de nuestros territorios.

A Belém llegamos con tres objetivos claros: un inicio del proceso para la salida de los combustibles fósiles; una ruta clara para incrementar el financiamiento climático, especialmente público y altamente concesional, mejorando también los actuales mecanismos y proponiendo nuevas ventanillas de acceso directo para quienes están en la primera línea de los impactos; y la protección de las comunidades y poblaciones que habitan las zonas afectadas por las actividades extractivas que son, a su vez, generalmente las más vulneradas por la crisis climática y ecológica. Para eso, un Mecanismo de Acción
de Belém para una Transición Justa Global —que articule apoyo técnico, financiero y de capacidades para la implementación de caminos de transición con equidad— será una pieza clave.
Esta transición justa debe estar centrada en las personas y el cumplimiento de sus derechos y no puede reproducir los mecanismos de desigualdad, mercantilización, destrucción y vulneración de derechos que caracterizaron las actividades extractivas, como la fósil.
Por un financiamiento climático sin deuda
La COP29 de Bakú, Azerbaiyán, fijó una nueva meta de financiamiento climático de 300 mil millones de dólares por año: un monto a la vista insuficiente para las necesidades climática y las urgencias que viven los países del Sur Global, que no alcanza para cubrir siquiera la adaptación mínima
Necesitamos por lo menos 1.3 billones de dólares anuales, y metas claras sobre los procedimientos y tiempos de movilización y provisión de estos fondos. Más importante aún: estos recursos no pueden profundizar la deuda que hoy empuja a muchos de nuestros países a sostener una matriz fósil y actividades extractivas que dañan territorios y generan conflictos socio-ambientales. Los mecanismos y compromisos de financiamiento que resulten de esta COP deben alinearse con la descarbonización en todos los sectores —de acuerdo al artículo 2.1.c del Acuerdo de París—, y sobre todo deben ser financiamiento público, accesible y sin deuda, tanto para mitigación, adaptación, como para afrontar
pérdidas y daños causadas por la crisis climática. Los países que son y han sido históricamente más responsables de la crisis deben actuar con la ambición y la voluntad política que el momento exige, y con soluciones reales, bajo el principio de Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas.
Un cambio de rumbo
En un contexto marcado por el declive de confianza en los procesos multilaterales y de la agenda climática, la COP30 puede ser un punto de inflexión: el inicio de un proceso real de implementación en el que la transición justa sea el eje principal de un nuevo pacto global.
- El autor y las autoras son coordinador de Política Internacional de Observatório do Clima, Brasil; directora ejecutiva adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina; y coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), respectivamente.

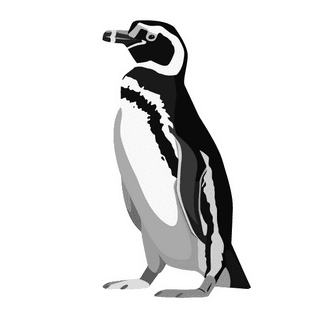 Claudio Angelo, Pía Marchegiani y Carola Mejía
Claudio Angelo, Pía Marchegiani y Carola Mejía


